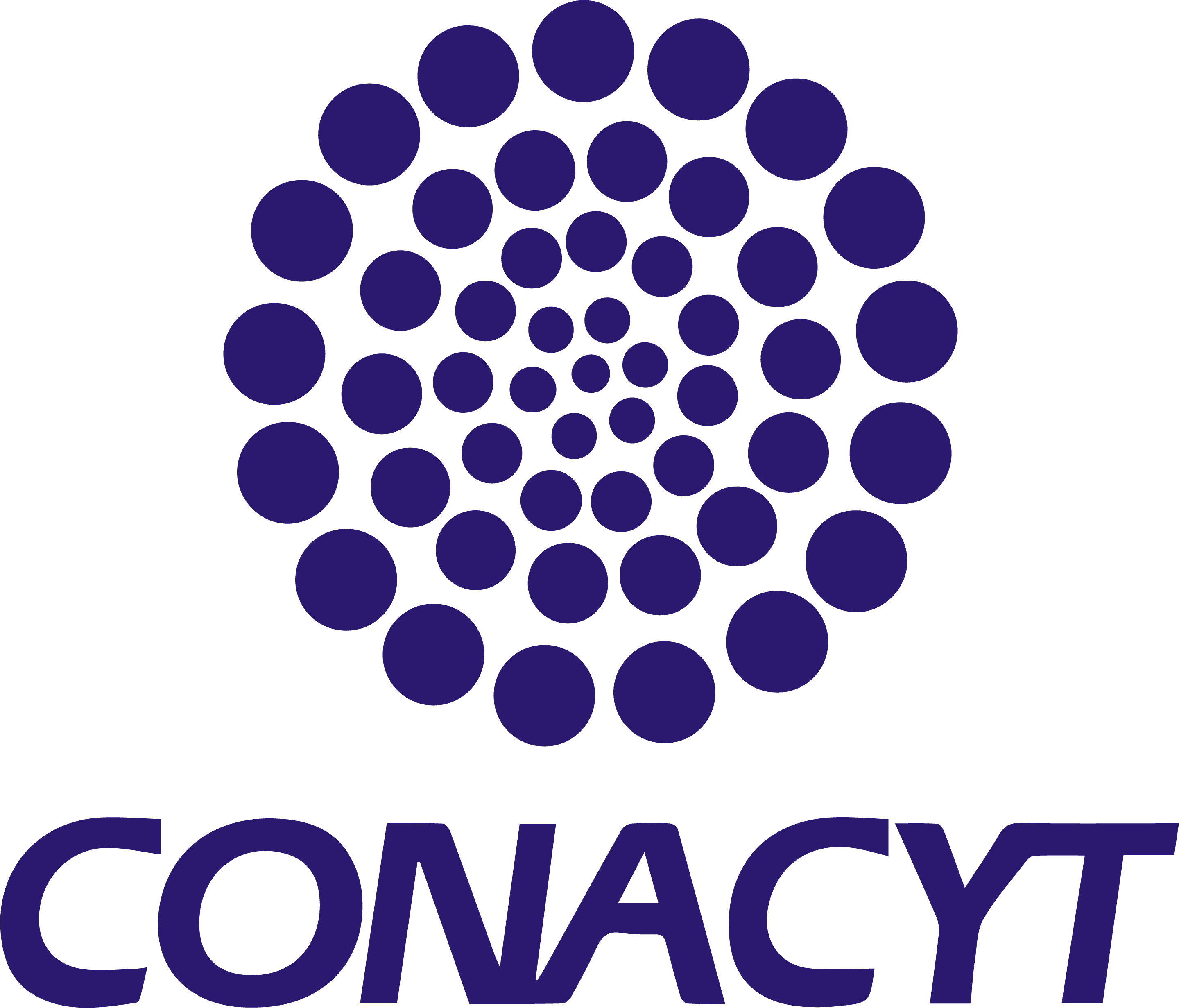Trayectorias populares e intervención populista en América Latina
Resumen:
En el contexto de retroceso de las experiencias populistas de los últimos años en Latinoamérica, distintos autores han intentado hacer un balance de este ciclo a partir de una comparación con los populismos clásicos latinoamericanos. Recreando una serie de lecturas clásicas realizadas principalmente desde el marxismo, estas miradas sostienen que la intervención populista ha estado destinada principalmente a impedir el desarrollo político autónomo de las clases populares. En este artículo se intenta problematizar la visión de los populismos latinoamericanos que subyace en dichas miradas y, en ese sentido, propone una relectura de los orígenes del peronismo y el varguismo, que pone el acento en la constitución política e identitaria de las clases populares a través de la intervención populista.
Received: 2018 June 5; Accepted: 2018 August 1
Keywords: Palabras clave: Populismo, Peronismo, Varguismo, América Latina.
Keywords: Key words: Populism, Peronism, Varguism, Latin America.
Introducción
El ciclo político que predominó en la región a partir del cambio de siglo se encuentra actualmente en retroceso, aunque aún sea prematuro establecer si se trata de un revés provisorio o definitivo. De la llamada ola progresista que se expandió entre los gobiernos sudamericanos, sólo sobreviven con cierto éxito a inicios de 2018 las administraciones —bien diferentes entre sí— de Bolivia y Uruguay, mientras que la experiencia chavista en Venezuela atraviesa una aguda crisis, y la sucesión del oficialismo en Ecuador parece dirigirse hacia un cambio de rumbo político. En tanto, las salidas del poder del Frente para la Victoria (FPV) en Argentina y el Partido de los Trabajadores (PT) en Brasil, en distintos contextos, empezaron a indicar el reflujo de los gobiernos progresistas que caracterizaron los últimos años de la política regional.
No obstante, más allá de las actuales interrogantes sobre su futuro, el ciclo político de los últimos años reanimó ciertos tópicos que se encontraban relegados del campo historiográfico e intelectual. En particular, la fuerte reactivación de la tradición nacional-popular, que acompañó el crecimiento de varias de estas experiencias políticas, fue el contexto para que un renovado debate sobre el populismo tuviera un lugar destacado en las ciencias sociales de la última década. De este modo, una amplia bibliografía se ocupó de las relaciones del populismo con la democracia, las instituciones o el desarrollo económico, entre otros temas, en el marco de una discusión que frecuentemente rebasó los ámbitos académicos y se manifestó de diversas formas en los medios de comunicación o la literatura de divulgación. Muchas de estas discusiones reprodujeron la intensa politización que predominó en los últimos años en varios países y se convirtieron en polémicas reducidas a la confrontación entre rechazos acérrimos o adhesiones en bloque a dichos gobiernos. En ese sentido, los debates en torno al populismo, no pocas veces se han resuelto en diatribas en favor o en contra, con escaso margen para explorar matices hacia su interior.
Una veta particular de estos debates es la que se produjo en el interior del campo contestatario, que se había opuesto, en líneas generales, al periodo neoliberal que predominó en la región en la década de los noventa. En estos sectores políticos e intelectuales, la fuerte reactivación de la narrativa populista reintrodujo una histórica y conflictiva relación de la identidad nacional-popular con la tradición marxista y el mundo de las izquierdas en general. De larga data en la política latinoamericana, que podría remontarse al contrapunto entre José Carlos Mariátegui y Víctor Haya de la Torre, en el seno de la izquierda peruana de los años veinte, esta polémica escribió un nuevo capítulo de su rica historia de aproximaciones y desencuentros, cuando la consolidación de los llamados gobiernos progresistas o populistas abrió diferentes lecturas entre sectores que habían mantenido una relativa oposición común durante el periodo neoliberal precedente.
Este trabajo intenta reconstruir, a partir ciertos aportes recientes, el debate en torno a la caracterización que interpreta las experiencias populistas de la región como diques de contención a la radicalización de las masas populares, reeditando en buena medida una interpretación canónica de las izquierdas sobre los populismos clásicos latinoamericanos, que pone el énfasis en su capacidad regeneradora del orden y en su presunto impacto desmovilizador sobre las iniciativas populares de carácter autónomo.
Algunas de estas lecturas se han valido de la categoría gramsciana de revolución pasiva, entendida como una operación desplegada desde el bloque dominante y esencialmente destinada a incorporar ciertas demandas subalternas, con el fin de neutralizar su potencial capacidad contrahegemónica. Frente a dichas visiones, se cuestionará la pertinencia del concepto de revolución pasiva para dar cuenta de los populismos clásicos latinoamericanos, afirmando que, a pesar de que efectivamente no puede perderse de vista la veta ordenancista del populismo, la pasivización o desmovilización popular que tiene lugar en el modelo de revolución pasiva no puede ser asimilado en esas experiencias históricas. Para eso, en la última parte del trabajo, se realizará un análisis comparativo de las experiencias populistas clásicas del peronismo y el varguismo, en relación a cómo su intervención política repercutió en la trayectoria política e identitaria de las clases populares en Argentina y Brasil.
El retorno de los populismos
Uno de los problemas más frecuentes que asume el estudio del ciclo político regional de los últimos años es una denominación común para una serie de gobiernos genéricamente llamados progresistas, ya que hacia su interior también es posible señalar importantes matices y divergencias. En ese sentido, una reciente compilación de trabajos ha optado por llamarlos “de izquierda”, ante la falta de un atributo más adecuado más describirlos (Malamud, Leiras y Stefanoni 2016). Ante la ausencia de “elementos objetivos incontestables” para hacer una catalogación, Malamud admite el uso del término con base en la intersubjetividad de los líderes regionales que se asumen como tales: “El reconocimiento de los pares cierra la discusión: en América Latina, la izquierda es lo que los presidentes que se dicen de izquierda dicen que es de izquierda” (2016: 50). Por su parte, Stefanoni adopta la expresión “izquierda rosa”, utilizada en Estados Unidos, para referirse al llamado “giro a la izquierda” regional y que, para el autor, “tiene la ventaja de sintetizar, con ese rojo decolorado, las tensiones entre la pervivencia de un discurso —¿y una voluntad?— de cambio radical y el realpolitik con el que sus representantes se desempeñaron en el poder” (2016: 85). Ambos artículos comparten con el de Leiras el haber desistido de la noción de populismo para analizar este proceso, cuya proliferación a la hora de analizar estas experiencias se ha extendido, para el autor, “como una nube venenosa” (2016: 13).
La desconfianza de los autores en el populismo está vinculada a la amplia difusión de este término entre las ciencias sociales de los últimos años, no casualmente en coincidencia con el reciente ciclo político de la región. A pesar de su histórico uso en forma peyorativa, empleado críticamente desde diversas tendencias ideológicas, en la última década surgieron miradas que valoraron positivamente la noción de populismo como modo de participación política de los sectores populares. La referencia ineludible es el aporte de Laclau (2005), quien vio en el populismo un mecanismo de articulación de demandas sociales a través de la emergencia de un liderazgo que encarna un proceso de identificación popular. Para Laclau (2005: 107), la formación de una identidad populista requiere la división dicotómica de la sociedad en dos campos: a diferencia del discurso institucionalista, que intenta hacer coincidir los límites de la formación discursiva con los límites de la comunidad, en el populismo el pueblo es un componente parcial (la plebs, la parte de los que consideran los menos privilegiados), que se identifica con el todo (el populus, el cuerpo de todos los ciudadanos).
Por su parte, un extendido conjunto de lecturas ha coincidido en la reactualización del término pero en un sentido inverso al de Laclau, es decir, entendiendo al populismo como un fenómeno esencialmente opuesto a la democracia. En ese sentido, esta perspectiva también ha sido fuertemente crítica del renovado ciclo populista latinoamericano. Entre una larga lista de estudios, podrían allí mencionarse autores como Zanatta (2015), quien considera que la visión populista despliega una idea homogénea de pueblo que se aparta completamente de todo pluralismo y que, en ese sentido, se ha convertido en la fuerza antiliberal e intolerante más poderosa de la era democrática. En tanto, Weyland (2014) sostiene que el resurgir del populismo en la región, basado principalmente en una idea que confronta a un pueblo auténtico y puro con élites egoístas y corruptas, ha conducido a la proliferación de regímenes dañinos contra la democracia, al sostener la voluntad arbitraria del líder populista por encima de las reglas institucionales y de la división de poderes. De igual modo, Abts y Rummens (2007), basándose en la noción lefortiana que entiende a la democracia moderna como un régimen donde el poder es un lugar vacío, cuestionan la lógica populista por abrigar la ficción del pueblo como identidad homogénea y, por eso, apuntar a suprimir la diversidad y cerrar el espacio del poder.
Las críticas mencionadas comparten su objeción al populismo desde una defensa de la institucionalidad democrática, principalmente ubicada en una perspectiva liberal, en lo que acaso constituya la principal corriente en el campo político e intelectual enfrentada a la reactualización de los populismos. Sin embargo, como se afirmó en la introducción, otra vertiente crítica proviene del heterogéneo mundo de las izquierdas, donde la detracción a los populismos latinoamericanos se concentra en los límites de estas experiencias en el poder y en el señalamiento de su incapacidad de avance en transformaciones de carácter estructural. Desde diferentes posiciones, genéricamente podría decirse que, en los últimos años, a la crítica tradicional de la izquierda clásica se han sumado lecturas que hacen hincapié en cuestiones como la denuncia al extractivismo, como modelo de desarrollo y en la demanda de autonomía de los movimientos sociales, poniendo el énfasis en la crítica de lo que denominan la matriz neodesarrollista y estadocéntrica de los populismos actuales.
Desde esta perspectiva puede situarse el aporte reciente de Svampa (2016), quien, a través de una rigurosa reconstrucción del estado del arte del debate sobre el populismo latinoamericano, recupera dicha noción para dar cuenta del ciclo político que vivió la región en los últimos años y, sobre todo, para diferenciarse del uso de la expresión “giro a la izquierda”. Para Svampa (2016: 498), la expectativa social generada con la llegada de estos gobiernos, finalmente no fue concretada y, en su lugar, más que un giro a la izquierda, lo que hubo fue una proliferación de experiencias basadas en una relación cada vez más áspera con los movimientos sociales, un proyecto económico sostenido en un desarrollo neo-extractivista de severo impacto ambiental y en una renovada tentación hegemonista de los regímenes instalados. En ese sentido, la autora sostiene que:
No es lo mismo hablar de una nueva izquierda latinoamericana que de los populismos del siglo XXI. En el pasaje de una caracterización a otra algo importante se perdió, algo que evoca el abandono, la pérdida de la dimensión emancipatoria de la política y marca la evolución hacia modelos de dominación de corte tradicional, basados en el culto al líder, su identificación con el Estado, y en la aspiración de perpetuarse en el poder (2016: 502).
Más allá de la clasificación sociológica que establece Svampa en su libro para caracterizar los populismos sudamericanos (entre populismos plebeyos para Venezuela y Bolivia y populismos de clase media para Argentina y Ecuador), el análisis descrito hace una lectura general del proceso regional que parte de la premisa del progresivo abandono de sus rasgos iniciales más dinámicos y transformadores. En ese recorrido, el populismo es el modelo que emerge ante la pérdida de protagonismo de los movimientos sociales que acompañaron el inicio de estas experiencias políticas. Por ese motivo, en el análisis de los diferentes casos nacionales, Svampa observa un proceso generalizado de “expropiación de las energías sociales” por parte de los gobiernos populistas, que los enfrenta y aleja cada vez más de la movilización social que les dio origen.
La imagen recurrente de las energías sociales expropiadas apunta a un elemento central de este tipo de caracterización de los populismos sudamericanos: la de una obturación del desarrollo autónomo de las fuerzas sociales. En este esquema, que ciertamente acude a lecturas clásicas de la izquierda sobre los regímenes nacional-populares, los populismos cumplen la función de dique de contención de la acumulación política de los sectores subalternos, entregando ciertas concesiones a cambio de mantener el control sobre los dirigidos. En un artículo escrito junto a Modonesi, Svampa afirma que la consolidación de los populismos se logró a partir de la desactivación de los movimientos sociales que habían protagonizado la resistencia al modelo neoliberal. “En medio del cuestionamiento epocal del neoliberalismo”, dicen los autores, “una serie de proyectos progresistas supieron controlar y monopolizar lo plebeyo, a través de una política orientada concreta y discursivamente hacia lo social, subrayando su origen ‘desde abajo’ mientras, al mismo tiempo, verticalizaban la relación con los movimientos sociales” (Modonesi y Svampa 2016).
Por su parte, Modonesi, de formación gramsciana, ha desarrollado en sus trabajos una crítica similar a los populismos latinoamericanos, donde sobresale la noción de revolución pasiva (Modonesi 2012, 2013 y 2016). A través de esa categoría de origen gramsciano, el autor afirma que el carácter fundamental de los populismos ha residido en que, a través de la incorporación de demandas subalternas, estos “promovieron, fomentaron o aprovecharon una desmovilización o pasivización más o menos pronunciada de los movimientos populares y ejercieron un eficaz control social o, si se quiere, una hegemonía sobre las clases subalternadas, que socavó -parcial pero significativamente- su frágil e incipiente autonomía y su capacidad antagonista” (2012: 1372). Para Modonesi, al igual que los populismos clásicos latinoamericanos de los años treinta y cuarenta, “los cuales operaron como solución de compromiso, como forma de temperar y desactivar el conflicto, abriendo una época de revolución pasiva que resultó bastante exitosa” (2012: 1377), los populismos del siglo XXI se basan en fuertes liderazgos carismáticos para contener a las fuerzas subalternas y evitar cualquier desborde al control gubernamental. Según el autor, este rasgo “remite a un formato caudillista” que, en definitiva, “no sólo equilibra y estabiliza el conflicto sino que además afirma y sanciona la verticalidad, la delegación y la pasividad como características centrales y decisivas” (2012: 1383).
Populismo y revolución pasiva: antecedentes de una crítica
El pensamiento político latinoamericano tiene una historia receptiva con el aporte gramsciano, al cual recurrieron algunos de los mejores esfuerzos de las izquierdas locales por interpretar las dificultades de un continente reacio a la aplicación ortodoxa de varios preceptos del marxismo. Uno de los conceptos más complejos de Gramsci introducido en estas latitudes fue el de revolución pasiva. El sardo lo había puesto en práctica en su estudio sobre el Risorgimento italiano, en la segunda mitad del siglo XIX, para advertir el proceso por el cual los sectores moderados se impusieron a los grupos subalternos en la dirección política de la lucha por la unificación nacional, y en la posterior conformación del estado italiano moderno. En su relato, Gramsci (2008) describe cómo las iniciativas populares autónomas, lideradas por Mazzini y Garibaldi, ceden terreno ante la salida negociada expresada por Cavour, representante de los grupos monárquicos piamonteses, que luego terminaron incorporando en sus filas a integrantes del movimiento popular. De este modo, la revolución pasiva o revolución-restauración, se vislumbra como proceso de conformación desde arriba de un estado nacional, a la manera de un reformismo moderado, dirigido por élites estatales que neutraliza la presencia de los elementos populares más radicales, diferenciándose así de una revolución de tipo jacobina.1
En ese sentido, la solución de compromiso que establece el modelo de la revolución pasiva, hizo de ella un concepto asimilable para diversos autores ante la emergencia de los populismos clásicos latinoamericanos. La incorporación de sectores subalternos a las alianzas policlasistas que redundaron en una mayor redistribución de beneficios sociales y, en líneas generales, en una extensión de la ciudadanía de la clase trabajadora, contrasta con la poca relevancia que han tenido en dichos casos las experiencias de la izquierda clasista. Frente a esto, la respuesta clásica de las izquierdas, precisamente, ha apuntado al presunto carácter obturador y manipulador de la experiencia populista en relación con la clase obrera. Desde este punto de vista, la incorporación de grupos subalternos a la experiencia populista cumple la función de un dique de contención de la radicalización autónoma de las masas.
Es posible identificar algunos antecedentes de estos argumentos en las propias oposiciones políticas a los populismos clásicos, como la que protagonizaron las fuerzas antiperonistas durante el periodo del primer peronismo en Argentina. Los primeros análisis de la izquierda antiperonista, en ese sentido, acudieron a la noción marxista de bonapartismo (la traducción gramsciana del término sería cesarismo), que luego se convertiría en una figura muy extendida en el marxismo latinoamericano para referirse a las experiencias populistas en América Latina. La asunción de liderazgos carismáticos con apoyo popular y en ocasiones emparentado con el ejército, propició la conexión con El 18 Brumario que, en el caso del peronismo, fue esgrimida por los partidos de izquierda para condenar la movilización del 17 de octubre de 1945, que dio origen al peronismo como movimiento político, y para negar la condición de auténticos obreros a los gremios que allí se habían movilizado. En dicha ocasión, socialistas y comunistas echaron mano del mote lumpemproletariado, junto a las consabidas advertencias de Marx y Engels respecto de la predisposición de estos sectores marginales a integrar las filas reaccionarias. Fueron estos partidos, que se proclamaban portavoces de la clase obrera, quienes más enérgicamente sintieron la necesidad de distinguir a las huestes peronistas del verdadero proletariado argentino.
Como Luis Bonaparte y la Sociedad del 10 de Diciembre, en los relatos de aquellos partidos, Perón se nutría de los elementos más pauperizados de la sociedad, los cuales, víctimas de sus necesidades inmediatas, eran manipulados por el aparato oficial y se mantenían de este modo ajenos a la efervescente movilización antifascista que había dominado las calles porteñas en los meses previos. Pocos días después del 17 de octubre, el veterano dirigente socialista Alfredo Dickmann aseguraba: “El proletariado es el pueblo y el lumpenproletariat, el populacho y el candombe. El primero ha desfilado el 19 de septiembre en la Marcha gloriosa de la Constitución y la Libertad [protagonizada por la oposición un mes antes], y el segundo, en la marcha vergonzosa del 17 de octubre, vivando al dictador”. Por su parte, el líder comunista Victorio Codovilla ensayaba una postura más comprensiva, al sostener que la mayoría de los simpatizantes de Perón eran “obreros atrasados o jóvenes y mujeres sin experiencia política” y que por ese motivo era necesario desarrollar su conciencia de clase, “hablándoles en un lenguaje cordial y sencillo”. De este modo, Codovilla inauguraba una línea interpretativa del fenómeno peronista basada en los trabajadores nuevos sin experiencia de clase, que sería retomada en los años cincuenta por Gino Germani en la primera elaboración académica de peso sobre los orígenes del peronismo (Pizzorno 2016).2
Sin embargo, el antecedente más acabado de una comparación del peronismo con un fenómeno de rasgos similares a los aquí expuestos como revolución pasiva, no se halla en las fuerzas de la izquierda argentina sino en el radicalismo intransigente. Tras la derrota frente a Perón en las elecciones presidenciales de 1946, la corriente yrigoyenista de la Unión Cívica Radical, de marcada retórica nacional-popular, acusaba a la dirección partidaria “unionista” —responsable de haber integrado la Unión Democrática que juntó a casi toda la oposición para enfrentar a Perón—, de haber posibilitado el triunfo del peronismo. La intransigencia argumentaba que los unionistas habían traicionado los principios radicales y permitido que aquellas consignas históricas fueran apropiadas por el peronismo, cuyo triunfo sólo había sido posible a partir de este extravío de la identidad radical. De este modo, tras lograr acceder a la conducción partidaria en 1948, el radicalismo intransigente protagonizaría una fuerte oposición al gobierno peronista a través de una línea política que, paradójicamente, tenía no pocas similitudes programáticas y discusivas con el régimen gobernante.
En la Convención Constituyente de 1949, que debatió el proyecto de reforma constitucional enviado por el peronismo, la bancada radical fue liderada por el intransigente bonaerense Moisés Lebensohn, quien en su juventud había tenido una fugaz militancia socialista. En su último discurso en la Convención, previo al abandono del bloque radical que dejó al peronismo sesionando en soledad, Lebensohn afirmó que en el país coexistían dos revoluciones que, aunque parecían coincidir en su idioma y sus consignas, se diferenciaban en su esencia: una era la revolución que ansiaba el pueblo y la otra era una “revolución-mito” creada por el gobierno y sostenida por la propaganda oficial. En ese sentido, agregaba:
Rotas aparentemente las coyundas del fraude, el país debía ingresar en el orden dinámico de la libertad y debatir en la agitación fecunda de la democracia las formas de superación política y de transformación económica y social reclamadas por el espíritu popular, sostenidas por el radicalismo y postergadas por la coacción electoral. Fue necesario copar la revolución que maduraba en las conciencias, conquistar la adhesión de los sectores populares satisfaciendo sus reivindicaciones más inmediatas y mantener la disposición del poder del Estado para impedir cualquier modificación de estructura que afectase al orden impuesto. No fue un movimiento progresista, fue una fase negativa —la revolución-contra, que llamara MacLeish—, pero una fase, en fin, del proceso revolucionario que se está desarrollando en la humanidad. Sólo intentó frenar el impulso de transformación social que es el signo de la época con reajustes que mantuvieren inalterables las relaciones de producción capitalista, una amortiguación del régimen de privilegio, tendiente a fortalecerlo y a confundirlo con el Estado (Convención Nacional Constituyente, 8 de marzo de 1949: 336).
En el relato de Lebensohn, el peronismo había nacido para impedir la fermentación política de una revolución que anidaba en el pueblo y era expresada por el radicalismo (la indistinción entre uno y otro era frecuente en el discurso intransigente), neutralizando la iniciativa de los sectores populares a través de la entrega de ciertos beneficios desde el Estado. Se trataba, en definitiva, de una operación de reciclaje de los mecanismos de dominación y de una fase regresiva para la perspectiva de un verdadero proceso revolucionario.
Tras la caída de Perón, hacia fines de los cincuenta, una lectura de este tipo sería reelaborada teóricamente desde el marxismo por Milcíades Peña, un joven intelectual de origen trotskista que construyó una de las caracterizaciones paradigmáticas de la izquierda argentina respecto al peronismo. Para Peña (1971), en una hipótesis en buena medida tributaria de las premisas de Germani, el ingreso masivo a la industria de trabajadores rurales sin experiencia de clase, había disminuido la combatividad de la clase obrera y generado las condiciones para que se impusiera el proyecto de un sindicalismo construido y tutelado desde el Estado. En lugar de que los obreros fueran hacia los sindicatos, decía Peña, los sindicatos, a través del Estado peronista, fueron hacia los obreros. En ese sentido, afirmaba:
Pronto la burguesía acusó a Perón de “agitar artificialmente la lucha de clases” e incitar a los obreros en su contra, pero la acusación carecía de sentido. En realidad, Perón hizo abortar, canalizando por vía estatal, las demandas obreras, el ascenso combativo del proletariado argentino, que se hubiera producido probablemente al término de la guerra. Porque es evidente que si Perón no hubiera concedido mejoras, el proletariado hubiera luchado para conseguirlas. La plena ocupación y la creciente demanda de obreros hacían económicamente inevitable que mejorase la situación de los trabajadores. El bonapartismo del gobierno militar preservó, pues, al orden burgués, alejando a la clase obrera de la lucha autónoma, privándola de conciencia de clase, sumergiéndola en la ideología del acatamiento a la propiedad privada capitalista. Desde el punto de vista de los intereses históricos de la clase obrera, también en la Argentina fue cierto que el gobierno bonapartista, “sirviendo en realidad a los capitalistas engaña más que ningún otro a los obreros, a fuerza de promesas y pequeñas limosnas” (Lenin) (Peña 1971: 71).
Peña caracterizaba como bonapartista al gobierno surgido del 4 de junio de 1943, señalando que éste no representaba a ninguna clase en particular, pero extraía su fuerza de los conflictos entre las diversas clases, hallando su apoyo directo en el ejército, la policía, la burocracia y el clero. Pero, como en el relato de Marx sobre Luis Bonaparte, la aparente autonomía que adquiría el Estado bajo la figura del líder carismático, se revelaba en última instancia imposible, debido al inestable arbitraje que ejercía entre las clases en pugna. Para Peña, el accionar del gobierno peronista había cumplido con sus concesiones a los trabajadores un rol eminentemente conservador, alejando a la clase obrera de la lucha autónoma y entregándola a la aceptación de la ideología capitalista. Sin embargo, esta contribución en la reproducción del orden burgués no había sido correspondida por la propia burguesía, que combatió la labor del peronismo sin advertir su fin último, que no era otro que abortar el inminente ascenso combativo de la clase trabajadora.
La formulación teórica más acabada de este tipo de perspectivas, que indudablemente ha influido en lecturas como las reseñadas al principio, fue llevada a cabo por Emilio de Ípola y Juan Carlos Portantiero (1989) en un artículo escrito desde su exilio mexicano a inicios de la década de los ochenta. La tesis central de aquel texto se hacía explícita desde el inicio: ideológica y políticamente no hay continuidad, sino ruptura entre populismo y socialismo. Para De Ípola y Portantiero, si bien los populismos latinoamericanos habían tenido una función históricamente progresiva, la de constituir un pueblo como sujeto político amalgamando demandas nacional-populares, en los populismos, dicho momento nacional-popular siempre terminaba subsumido en su principio opuesto, el nacional-estatal, fetichizando en el Estado capitalista el ilusorio orden superador de un cuerpo social fragmentado. La otra dimensión de la crítica se vinculaba a la “concepción organicista” del populismo, que “organiza desde arriba a la comunidad, enalteciendo la semejanza sobre la diferencia, la unanimidad sobre el disenso” (1989: 29). De esta forma, De Ípola y Portantiero anudaban en un mismo movimiento la objeción al populismo como dique de contención transformista y como orden autoritario ajeno al despliegue del pluralismo democrático.3 Ambos principios se condensaban en la crítica al jefe carismático o líder populista, cuya “palabra decisiva” bloquea, con mayor o menor negociación, cualquier esbozo de disidencia o superación de los límites infranqueables del orden nacional-estatal y organicista.
Aquel texto de De Ípola y Portantiero, escrito luego del fracaso del retorno de Perón y del trágico desenlace que llevó a la dictadura militar, implicó un punto de inflexión en la trayectoria de ambos autores, que anteriormente habían ensayado -especialmente Portantiero- algún tipo de acercamiento al peronismo de izquierda a inicios de la década de los setenta, para empezar a pensar, desde entonces, principalmente en torno a la relación entre socialismo y democracia, que los tendría como autores destacados de la transición democrática en la Argentina a partir de su colaboración con la presidencia de Raúl Alfonsín (1983-1989). En lo teórico, este giro los condujo a observar que, en toda experiencia populista, se manifiesta el predominio de una inexorable sutura —estatal, transformista, subordinada al líder populista— sobre cualquier tipo de movimiento progresivo inicial. En esta clausura, como afirma Aboy Carlés (2002), De Ípola y Portantiero olvidaban así el aspecto más novedoso de su hallazgo, el que hace precisamente a esa ambigüedad intrínseca del populismo, basada en la coexistencia de tendencias antagónicas a la ruptura y a la integración.
Precisamente, fue el Portantiero de los años setenta quien construyó una interpretación de Gramsci en sintonía con una aproximación política desde la izquierda a las experiencias populistas. Se trata, por cierto, de una perspectiva luego abandonada, cuya ruptura fue plasmada en aquel artículo escrito junto a De Ípola. Sin embargo, la originalidad del aporte de Portantiero en su intento de conjugar la tradición marxista y la populista, continúa siendo una operación teórica relevante a la hora de reconstruir estos debates. En su análisis, el argentino veía cómo el razonamiento gramsciano aportaba un enfoque en el que predominaba la primacía de la política, que le permitía tomar distancia del economicismo mecanicista del marxismo ortodoxo y del clasismo fundamental de allí derivado como estrategia política por parte de la izquierda tradicional. Así, el concepto de hegemonía, como capacidad para unificar la voluntad disgregada por el capitalismo de las clases populares, orientaba una tarea organizativa destinada a la construcción de la unidad política de los sectores subalternos que, para Gramsci, en clave italiana, residía en una articulación obrero-campesina que también incorporara a los intelectuales. Se trataba, en ese sentido, de la construcción de una voluntad colectiva nacional-popular como producto de la acción hegemónica de las clases subalternas.
En su célebre estudio Los usos de Gramsci, Portantiero (1987) observaba que la constitución política de las clases populares adquiría en Latinoamérica una trayectoria distinta a la del modelo canónico europeo en el que se basaban las tesis clasistas.4 En este continente, el desarrollo de la clase trabajadora no podía ser asimilado con el devenir de grupos económicos que gradualmente se iban constituyendo socialmente, hasta coronar esa presencia en el campo de la política como fuerzas autónomas. En el modelo europeo, esta trayectoria había ido típicamente de la acción sindical a la conformación del partido de clase. En cambio, en Latinoamérica, la constitución del sujeto popular estaba moldeado por la política y por la ideología desde un comienzo, a partir de la intervención de grandes movimientos populares que había emergido en momentos de crisis de Estado y de desequilibrios profundos en la sociedad.
Esta observación de Portantiero es similar a la realizada por Torre (2012: 55-72) en su texto acerca de por qué no existió un fuerte movimiento obrero socialista en la Argentina antes del surgimiento del peronismo. Allí, el autor argentino, partiendo de reconocer el vínculo contingente y no necesario entre movimiento obrero e ideología socialista, compara las diferentes trayectorias de conformación de la clase obrera en Estados Unidos y en Europa. En el caso estadounidense, señala Torre, la extensión temprana de la ciudadanía (el sufragio libre masculino y blanco era una realidad hacia 1830), canceló la posibilidad de que se desarrollara un movimiento político en torno de una identidad obrera, ya que los trabajadores poseían los mismos derechos políticos que los miembros de otras clases sociales. En cambio, el escenario típico de los países europeos, que demoró la ampliación del sufragio hasta fines del siglo XIX, facilitó las condiciones para que los sectores obreros pudieran articular una identidad de clase debido a la mayor transparencia entre los conflictos en el terreno económico y en la vida política.
Torre (2012: 61) sintetiza las dos grandes trayectorias históricas de la clase obrera de la siguiente forma: allí donde la movilización social de los trabajadores se produce en un sistema político que ya los reconoce como ciudadanos, estos tienden a organizarse, en el plano económico, en sindicatos; en cambio, cuando el sistema político limita sus aspiraciones democráticas, estos se ven forzados a dar un paso más y a organizarse también en el plano político, en partidos de clase. En ese sentido, el autor asimila, inicialmente, la trayectoria argentina con el modelo estadounidense, más allá de que la relativamente temprana concesión del voto no implicó allí una real apertura del sistema político, dado que el sufragio no era secreto y los padrones eran manipulados por las élites dirigentes. El ascenso de la Unión Cívica Radical, que llegó al gobierno en 1916 a través de una reforma del sistema electoral que terminó con el orden conservador, condensó las demandas de democratización y la progresiva apertura estatal a las incipientes demandas sindicales. De este modo, un partido policlasista en el poder pudo absorber parte de los reclamos obreros y reducir el espacio disponible para una convocatoria socialista, marcando una discontinuidad entre los conflictos políticos y la confrontación entre trabajadores y capitalistas.
Este rol determinante en la conformación política de la clase trabajadora en América Latina era la que, aún en el marco de una fuerte crítica, De Ípola y Portantiero seguían admitiendo como el rol históricamente progresivo de los populismos clásicos: el de haber constituido un pueblo como sujeto político, amalgamando diversas demandas nacional-populares. Anteriormente, en Los usos de Gramsci, Portantiero (1987: 166) había destacado que las clases populares latinoamericanas atravesaron el pasaje de su acción corporativa a la acción política de una forma sui generis y que “quien las constituyó como ‘pueblo’ no fue el desarrollo autónomo de sus organizaciones de clase (o de los grupos ideológicos que se reclamaban como de clase), sino la crisis política general y el rol objetivo que asumieron en ella como equilibradoras de una nueva fase estatal”. De tal modo, concluía, “fueron los populismos los que recompusieron la unidad política de los trabajadores a través […] de la acción de élites externas a la clase y de líderes como Cárdenas, Vargas o Perón” (166).
En ese sentido, Portantiero (1987: 129) señalaba que la participación de las clases populares en los movimientos populistas fue imaginada como anómala, generalmente indicada como falsa conciencia, cuyas características “han llenado de perplejidad a las izquierdas latinoamericanas, que jamás supieron que hacer frente a ese desafío, demasiado extraño para su pétrea imaginación”. Si la forma “europea” de constitución política había implicado un sucesivo crecimiento de luchas sociales que luego se expresaban como luchas políticas, la “desviación” latinoamericana consistía en que ese crecimiento era constitutivo de una crisis política y fundante de una nueva fase estatal en la que los sectores subalternos ingresaban al juego político sin haber agotado aquella hipotética trayectoria de acumulación autónoma. Se trataba, en definitiva, de una lectura que veía en la intervención populista un momento decisivo de la constitución política de las clases populares, antes que un bloqueo estatal de un hipotético camino de radicalización desde abajo.
Peronismo y varguismo: clases populares e identificación populista
El análisis de los casos paradigmáticos del populismo clásico sudamericano obliga a establecer diferencias y matices en el marco del proceso general descrito anteriormente. En efecto, una simple comparación entre el peronismo argentino y el varguismo brasileño revela trayectorias disímiles en la relación entre el desarrollo de las clases populares y su identificación política con los movimientos populistas gobernantes. De cualquier forma, y a pesar de dar cuenta de algunas de estas diferencias, el propósito de las líneas que siguen es el de indagar en el modo histórico que asumió la intervención populista respecto de la constitución política e identitaria de los sectores populares en Argentina y Brasil.
Las diferencias señaladas entre el peronismo y el varguismo suelen partir de los datos estructurales en los cuales ambos movimientos se desenvolvieron. Mientras que el peronismo basó su apoyo en una clase obrera relativamente homogénea y fuerte a nivel nacional, o al menos en los principales distritos industriales, se ha señalado que el varguismo encontró un límite a su intervención en la extrema regionalización del país y en el significativamente menor peso de la clase obrera brasileña respecto de la argentina. Como ha señalado Halperín Donghi (1994: 474), esto contribuyó decisivamente a que la irrupción del peronismo marcara una ruptura en el equilibrio social y político incomparablemente más nítida que la gradual transición vivida en Brasil bajo el signo varguista.
En su primer estudio sobre el populismo, Laclau (1978) consideraba que por estos motivos el varguismo no podía ser considerado genuinamente populista. De acuerdo con su primera definición de populismo, que consistía en una articulación discursiva de las interpelaciones popular-democráticas como conjunto sintético-antagónico a la ideología dominante, Laclau (1978: 226) afirmaba que el varguismo no había logrado constituirse en un lenguaje político de dimensiones nacionales. Su carácter populista sólo se avizoraba en los momentos de crisis, cuando el retiro de los elementos conservadores de la coalición lo obligaban al desarrollo del antagonismo latente en sus interpelaciones populares. Sin embargo, para Laclau, a diferencia de Perón, Vargas no había logrado convertirse en el líder de un movimiento unificado y homogéneo y, a través de un complicado sistema de alianzas, sólo había podido ser un articulador de fuerzas heterogéneas.
Aquella premisa de Laclau fue una de las que guió el estudio comparativo de Groppo (2009) entre peronismo y varguismo, que desarrolla la hipótesis por la cual la experiencia varguista no habría adquirido un carácter verdaderamente populista. Para Groppo (2009: 24), Vargas no logró constituir una frontera política alrededor de su figura, como logró Perón en la Argentina al dividir el campo político entre peronistas y antiperonistas. Por el contrario, el carácter fragmentado y regionalizado de su intervención le impidió a Vargas politizar la cuestión social a nivel nacional, obligando al líder brasileño a ser un mediador ambiguo, más que alguien que encarnaba alguna de las facciones en conflicto. Sin embargo, Groppo, cuyo estudio se limita al primer gobierno de Vargas entre 1930 y 1945, sostiene que hacia fines de 1943 esta frontera en torno al varguismo había empezado a hacerse notar en la política brasileña (2009: 294).
Durante el periodo del Estado novo (1937-1945), el régimen de Vargas había comenzado a sancionar una legislación laboral y social dirigida a los sectores obreros urbanos.5 Una parte importante de esta legislación se introdujo a partir de la creación de sindicatos por iniciativa del Estado, cuyo ritmo se incrementó en la medida en que Vargas dio cada vez mayor importancia a interpelar a la creciente clase trabajadora. Esta política, que a su vez permitía mantener intactas las bases rurales y conservadoras del poder de los grupos oligárquicos (Camargo 1993), dio una visibilidad cada vez mayor a los trabajadores industriales del gran San Pablo, a los cuales también les fue extendido el derecho al voto cuando se dispuso que fuera obligatorio para todos los brasileños alfabetizados. De este modo, los sectores obreros terminaron protagonizando el llamado movimiento queremista (por “Queremos Getúlio”), que reclamó la continuidad de Vargas en el poder hacia el final del Estado novo y que incluso fue apoyado por el Partido Comunista de Luis Carlos Prestes, anteriormente enfrentado con el varguismo.
Por este motivo, French (1998) afirma que los trabajadores industriales brasileños jugaron un papel central en la transición política de 1945/6 que terminó con el Estado novo y abrió la era de la democracia electoral conocida como República Populista (1945-1964). En ese sentido, contra las interpretaciones difundidas que atribuían la adhesión obrera al varguismo, a partir de la manipulación o demagogia,6 French (1998: 65) destaca que “más que obstaculizar el desarrollo de una conciencia de clase entre los trabajadores, los llamamientos populistas de Getúlio sirvieron en realidad como un punto de reunión que contribuyó a unificar a la clase obrera y a aumentar la confianza en sí mismos”. De igual modo, el autor cuestiona las miradas que vieron en la estructura sindical creada por el varguismo una forma de “control capitalista” de la clase obrera, en beneficio de los intereses de la “acumulación del capital”. Por el contrario, French sostiene que esos análisis han pasado por alto la oposición patronal aun a las formas más controladas de organización sindical, que fueron atrayendo a una importante masa de activistas obreros en los últimos años del Estado novo. Este nuevo sindicalismo, distinto al gremialismo tradicional donde predominaba el comunismo, se mostró proclive a la apertura estatal y a los llamados de Vargas, y terminó ocupando un lugar importante en el movimiento queremista.
Así pues, la conformación de una nueva organización obrera, identificada con el varguismo, será un dato permanente a pesar de la inestabilidad política que signó a la política brasileña entre 1945 y 1964. Ello incluye el regreso a la presidencia de Vargas (1951-1954), quien en su nuevo gobierno se inclinó por un discurso más beligerante y un pronunciado viraje al nacionalismo económico, lo cual fomentó, a su vez, el antigetulismo, integrado por los sectores medios identificados en la Unión Democrática Nacional (UDN), la mayoría de la prensa y sectores del ejército. Frente a una creciente polarización política, y ante su inminente destitución, Vargas se suicidó, dejando una célebre carta dirigida a los trabajadores brasileños.
El devenir del varguismo, por lo tanto, transita un camino que va de la moderación inicial al progresivo despliegue de una gramática propiamente populista, ensayada hacia el fin del Estado novo y predominante en la segunda presidencia de Vargas. Esta trayectoria ha sido señalada como opuesta a la Perón, quien triunfó en las elecciones de 1946 con un discurso netamente populista y un abierto llamado a los trabajadores y, tras su reelección en 1951, intentó, en su segundo mandato (1952-1955), una moderación económica y un guiño a los empresarios a través del llamado a mejorar la productividad, y a una mayor apertura a la inversión extranjera. Para Groppo (2009: 365), las trayectorias opuestas entre peronismo y varguismo indicarían —en lenguaje laclausiano—, que mientras el primero fue de la lógica de la equivalencia a la lógica de la diferencia, redefiniendo a la comunidad política de una manera populista pero luego domesticando su ímpetu inicial, el segundo recorrió el camino opuesto y terminó en la segunda presidencia con un claro predominio de la lógica de la equivalencia.7
Esta lógica populista ascendente del movimiento varguista es coronada en la presidencia de João Goulart (1961-1964), cuyo derrocamiento militar puso fin a la república populista. En su gobierno, Goulart intentó aplicar un programa de reformas estructurales y realizó un llamado directo a la movilización popular en ese sentido. Para un clásico estudio de Weffort (1998), esta última experiencia revela los límites de la experiencia populista brasileña, dado que la presión popular empezó a desbordar la tutela estatal y el carácter policlasista que había establecido dicho proceso. Weffort (1998: 149) se valía de una inspiración otorgada por la definición clásica de bonapartismo: entendía el populismo brasileño como un “estado de compromiso”, que había permitido la irrupción de los trabajadores en el marco de una hegemonía de las clases dominantes que, a través de un inestable rol de arbitraje estatal, no dejaba de satisfacer aspiraciones fundamentales de las clases populares. En ese sentido, más allá de que Weffort imputaba el fracaso de Goulart a los límites del marco populista, la trayectoria ascendente de las clases populares brasileñas, en relación con su constitución identitaria y su creciente influencia en la vida pública, revela que el ciclo populista estuvo lejos de implicar un periodo de desactivación o pasivización de su participación política.
A pesar de que en el caso del primer peronismo la identificación popular con la propuesta populista es menos subterránea y gradual que en el varguismo, no han faltado estudios, como algunos de los reseñados a lo largo de este artículo, que entendieron que su aparición estaba dedicada a neutralizar el inminente ascenso político autónomo de la clase trabajadora. En ese sentido, existe un discurso de Perón, en sus primeros pasos como secretario de Trabajo y Previsión del régimen militar (1943-1946), que sintetiza de una forma casi teatral el carácter atribuido al peronismo por esta clase de estudios. Se trata de una alocución que Perón dio el 25 de agosto de 1944 en la Bolsa de Comercio, donde hizo manifiesta su propuesta a los miembros del poder económico, con rasgos que, en principio, parecen perfectamente asimilables al tipo de operación que aquí hemos señalado como revolución pasiva (Perón 2002).
En aquella ocasión, Perón reiteró algunos de los tópicos que venía reiterando desde su asunción como funcionario a cargo del área laboral, y llamó la atención de los empresarios sobre la necesidad de atender el creciente problema social a través de una armonía entre la clase trabajadora y la clase capitalista, que fuera propiciada por el Estado. En su discurso, el coronel afirmó que una riqueza sin estabilidad social podía ser poderosa, pero siempre frágil, y que ése era el peligro que intentaba evitar por todos los medios la cartera estatal que estaba a su cargo. Los motivos de ese peligro, dijo Perón, era el estado en que se encontraban las masas populares en el país, pues mientras se mantuvieran desorganizadas eran caldo de cultivo para la agitación comunista. La solución a esta amenaza residía en el accionar preventivo del Estado, que debía dejar su “abstencionismo suicida”, como había afirmado al asumir su cargo, para garantizar una justa regulación en la relación entre patrones y obreros.
La organización sindical, para Perón, era la forma en que las masas populares podían dejar atrás su desorden y abocarse a una relación orgánica con el capital, tutelada por el estado. En ese sentido, les dijo a los empresarios que debían entender que un buen sindicalismo —de ningún modo político como el que predicaban socialistas y comunistas— no era perjudicial para ellos, sino que, por el contrario, constituía el medio para dejar atrás la lucha y llegar a un acuerdo con la parte trabajadora. Por otro lado, este también era el medio más seguro para mantener a las masas obreras alejadas de las ideologías radicales, las cuales se mostraban en ascenso en el resto del mundo. “Está en manos de nosotros”, agregaba, “hacer que la situación quede resuelta antes de llegar a ese extremo, en el cual todos los argentinos tendrán algo que perder, y en forma directamente proporcional a lo que uno posea: el que tenga, así, mucho, lo perderá todo, y el que no tenga nada, quedará como antes” (2002: 325). El auditorio, naturalmente, estaba compuesto de la primera clase de argentinos.
No sin demostrar olfato para los problemas de su tiempo, Perón ofrecía una solución a los empresarios que consistía en que ellos cedieran una parte de su ganancia para atacar las causas de la amenaza de una rebelión social. Al exagerar la influencia comunista, mucho más palpable en su discurso que en la realidad, el secretario de Trabajo y Previsión buscaba ganarse el apoyo de aquellos hombres de negocios, asegurándoles que no encontrarían un defensor de los intereses capitalistas más decidido que él. No obstante, de sus palabras también se desprendía una velada amenaza, cuando afirmaba que, si no se lograba la unidad de los argentinos y se terminaba en un enfrentamiento, él y sus hombres, como profesionales de la lucha, irían a ella con la decisión de no perder. En síntesis, la propuesta de Perón a los empresarios consistía en lo siguiente:
Este remedio es suprimir las causas de la agitación: la injusticia social. Es necesario dar a los obreros lo que estos merecen por su trabajo y lo que necesitan para vivir dignamente, a lo que ningún hombre de buenos sentimientos puede oponerse. Se trata más de un problema humano y cristiano que de un problema legal. Es necesario saber dar un treinta por ciento a tiempo que perder todo después (2002: 328. Cursiva propia).
De este modo, el célebre discurso de la Bolsa parece hecho a la medida de las lecturas que intuyen en la intervención populista la presencia de un dique de contención a la radicalización de las masas. En él, a la manera de una revolución pasiva, se proponía una solución de compromiso cuyo objetivo era desactivar el impulso autónomo de los sectores populares. Perón, en el intento de ganarse la confianza de los empresarios, dramatizaba el impacto de una agitación inminente de la clase obrera, y proponía a la clase propietaria la entrega de ciertas concesiones para lograr el ingreso domesticado de los trabajadores al estado. Lo que ocurrió, sin embargo, fue que, como advirtió en su momento Milcíades Peña, esta inestimable colaboración de Perón con la salvaguarda del orden burgués no fue correspondida por la burguesía.
Como ha dicho Halperín Donghi (2007: 140), faltó en los sectores propietarios la sensación de amenaza de un movimiento obrero combativo, que en los países fascistas había llevado a los círculos patronales a acompañar políticas de reformas laborales, aun al precio de sacrificios inmediatos. Por el contrario, si había una preocupación entre los presentes en la Bolsa de Comercio, ésa era la propia política social de Perón en la Secretaría de Trabajo y Previsión (STP), la cual, en lugar de pacificar, lo que hacía era aumentar el estado de movilización del mundo del trabajo. En definitiva, para los hombres de negocios, Perón se comportaba —en palabras de Alain Rouquié— como un bombero piromaníaco, que provocaba incendios para luego ser llamado a apagarlos.
Hacia fines de 1944, la Unión Industrial Argentina afirmaba que “no existía hasta ayer en nuestro país un verdadero proletariado industrial contrapuesto a las fuerzas capitalistas”. Y continuaba:
Agréguese la indisciplina que necesariamente engendra en los establecimientos el uso siempre más generalizado de cierta terminología que hace presentar a los patronos en una posición de prepotencia y a cada arreglo, no como un acto de justicia, sino como una “conquista” que de ser necesario los trabajadores sabrán defender aún con la fuerza (La Nación, 22 de diciembre de 1944).
El comunicado, crítico con la gestión de la STP, apuntaba a ésta como un factor de organización obrera. La sindicalización masiva y el arbitraje estatal de los conflictos habían aumentado el poder de los trabajadores en la negociación con los patrones. Pero además, este cambio iba acompañado de una retórica desafiante, que era percibida como una creciente indisciplina en el ámbito laboral. En el mismo sentido se habían pronunciado las patronales agrarias frente a la sanción del Estatuto del Peón, en octubre de 1944. Al año siguiente, la reacción patronal contra el gobierno se profundizaría a través de un comunicado conocido como el “Manifiesto de las Fuerzas Vivas”, firmado por más de trescientas entidades empresarias contra la política social oficial. En dicha solicitud se rechazaba el “ambiente de agitación social que venía a malograr la pujante y disciplinada eficiencia del esfuerzo productor, y cuya gravedad hallaba origen en el constante impulso que se le deparaba desde dependencias oficiales”, además de denunciar “la creación de un clima de recelos, de provocación y de rebeldía, en el que se estimula el resentimiento y un permanente espíritu de hostilidad y reivindicación” (La Prensa, 16 de mayo de 1945. Cursiva propia).
En la descripción que hacen los representantes patronales, el ambiente de agitación social era ya directamente atribuido al impulso que se le daba desde el accionar estatal. En lugar del dique de contención que Perón había prometido a los empresarios en la Bolsa de Comercio, a los ojos de estas entidades la intervención de la STP había generado lo que se consideraba la cuestión más grave de todas: un clima extendido de rebeldía y reivindicaciones obreras que amenazaba con trastocar la disciplina en los lugares de trabajo. Finalmente, deseándolo o no, la convocatoria transformista y anticomunista de Perón fue percibida por los grupos patronales como un verdadero generador de lucha de clases. Su intervención “desde arriba” había acelerado la llamada quiebra de la deferencia de los sectores populares, entendida como el fin de la aceptación de un lugar determinado en un orden hegemónico (Torre 2012: 165).
De acuerdo con Torre (2012: 178), si bien inicialmente la intervención peronista produce esta ruptura de la deferencia tradicional por parte de los grupos subalternos, tras el triunfo electoral de Perón lo que se impone es el proceso de conformación “desde arriba” de la clase obrera, plasmado en la disolución del Partido Laborista —la herramienta electoral creada por los sindicatos que llevó a Perón a la presidencia— y la integración heterónoma de la Confederación General del Trabajo al aparato estatal. Allí parece advertirse una trayectoria similar a la presentada por Laclau y Groppo, y otros tantos autores, que divisan una desactivación progresiva de los rasgos estrictamente populistas del primer peronismo a lo largo de la experiencia de éste en el poder. Sin embargo, lo que también destaca Torre —y que obliga a relativizar su conclusión sobre el periodo—, es el sobredimensionamiento del lugar de los trabajadores en el dispositivo peronista, a diferencia del varguismo y del PRI mexicano, producto de la centralidad que allí obtuvo el movimiento obrero organizado. Esta presencia obligará a Perón a establecer una constante renegociación de su hegemonía sobre las bases obreras y limitará los esbozos de moderación económica, insinuados durante la segunda presidencia, impidiendo, en definitiva, la domesticación del carácter populista a lo largo de todo su gobierno.
Conclusiones
El objetivo de este artículo ha sido cuestionar la idea de que los populismos latinoamericanos han cumplido esencialmente la función de un dique de contención a la radicalización de las masas; no porque el populismo no contenga una dimensión de recomposición que, efectivamente, pueda suturar y desactivar sus elementos más beligerantes, sino porque ese mecanismo forma parte de una ambigüedad intrínseca del populismo, basada en la coexistencia de tendencias antagónicas a la ruptura y a la integración. En ese marco, es indudable que los populismos clásicos tuvieron una función históricamente progresiva en lo referente al desarrollo de las clases populares y a la participación de éstas en regímenes que implicaron un auténtico proceso de ciudadanización de las masas.
La izquierda clásica construyó una lectura del populismo como dique de contención con base en la hipótesis teleológica que presuponía el marxismo para una trayectoria autónoma de la clase obrera. Sin embargo, aquel modelo canónico estaba inspirado en la experiencia decimonónica europea, marcada por el pasaje de la lucha social autónoma a la lucha política, en un formato que iba típicamente del sindicato al partido de clase. Esta correspondencia entre condición obrera e identificación política de clase no fue replicada en la historia latinoamericana, donde los trabajadores, frecuentemente, adhirieron a partidos policlasistas que promovían su incorporación social. No obstante, esta incorporación, que condujo a la participación de la clase obrera en experiencias de gobierno, antes de agotar su hipotética trayectoria autónoma, representó un momento inédito de unidad política y constitución popular con señas de identidad duraderas.
En el caso paradigmático del peronismo, esto último fue claramente percibido por los grupos patronales, que desoyeron la propuesta transformista de Perón puesta en escena en el discurso de la Bolsa de Comercio, al advertir que en realidad sus motivos de preocupación tenían más que ver con la política social oficial que con la supuesta amenaza comunista que esta venía a desterrar. En los lugares de trabajo, la burguesía argentina fue la primera en notar cómo aquella renovada y fortalecida clase obrera, conformada “heterónomamente” a partir de la intervención populista, empezaba a protagonizar un proceso aún más profundo, el de la crisis de la deferencia tradicional y del quiebre de los lugares previamente establecidos en la comunidad política.
Por su parte, la trayectoria varguista en Brasil sigue un recorrido distinto al peronista, ya que la inicial moderación del régimen, limitado por la extrema regionalización del país y el escaso peso relativo de la clase obrera, le impidió en un principio a Vargas generar un discurso de carácter nacional que estableciera una frontera política en torno a su figura. Sin embargo, la incipiente legislación laboral y el progresivo llamamiento del líder brasileño a los trabajadores, terminaron otorgando a estos un lugar central en las movilizaciones que acompañaron el fin del Estado Novo y el resto del ciclo populista que, en el marco de una profunda inestabilidad política, se desarrolló con un protagonismo creciente de estos sectores.
Finalmente, consideramos que a pesar de que, efectivamente, no puede perderse de vista la veta ordenancista del populismo, la centralidad del componente de pasivización o desmovilización que tiene lugar en el modelo de revolución pasiva, no puede ser asimilado a esas experiencias históricas. Tanto los populismos clásicos como los del siglo XXI, trazaron el contorno de un sujeto popular que no estaba necesariamente contenido en el desarrollo del movimiento social preexistente, por lo que su intervención, frecuentemente, se tradujo en la aparición de nuevas conflictividades generadas desde arriba, y no meramente en el intento de temperar y desactivar tensiones previas.
fn1Este aspecto se encuentra desarrollado en Pizzorno 2017.
fn2El padre de la sociología argentina explicaba la emergencia del peronismo a partir de las masas disponibles, que constituían los trabajadores migrantes, sin experiencia ni conciencia de clase, que se desplazaban del interior rural a la ciudad. Este esquema, que diferenciaba a los obreros nuevos de los viejos, ya adaptados a la vida industrial y a las asociaciones de clase, sería desmontado a inicios de los años setenta por Miguel Murmis y Juan Carlos Portantiero, quienes demostraron el relevante papel que tuvieron dirigentes y organizaciones gremiales tradicionales en la génesis del peronismo.
fn3Si bien De Ípola y Portantiero no recurrieron expresamente al concepto de revolución pasiva, la identificación del populismo con una operación transformista alude a un proceso similar. Para Gramsci, el transformismo es una manifestación concreta de un proceso de carácter estructural como la revolución pasiva, y se trata del mecanismo de incorporación de dirigentes provenientes de grupos radicales a la clase política tradicional. Este había sido el modo por el cual los sectores moderados habían logrado en la Italia del siglo XIX, decapitar las conducciones de los grupos radicales autónomos: primero atrayendo individualidades de forma molecular, y en una segunda fase, incorporando agrupaciones enteras que pasaban al campo moderado. Esta función no era otra cosa para el sardo que la demostración de que los sectores moderados, a diferencia de los radicales mazzinianos, representaban un grupo social relativamente homogéneo, cuya supremacía no se limitaba a la dimensión coercitiva, reducida únicamente al dominio, sino que era capaz de desplegar una verdadera “dirección intelectual y moral” sobre otros grupos sociales.
fn4El artículo “Notas sobre crisis y producción de acción hegemónica”, al que se refieren la mayoría de las menciones de este trabajo, fue retirado por el autor de las ediciones posteriores del libro, acaso por considerarlo parte de una propuesta teórica y política que pronto abandonaría definitivamente.
fn5Tras asumir el poder después de la revolución de 1930, que terminó con la república oligárquica, Vargas debió lidiar con las tensiones regionales que se oponían al ímpetu centralizador del gobierno federal. A través de una guerra civil que duró tres meses, la revolución separatista del estado de San Pablo de 1932 obligó a cerrar la etapa del gobierno provisorio y a establecer una nueva Constitución, bajo la cual Vargas fue electo presidente hasta 1937. En ese año se inició el periodo del Estado novo (1937-1945), cuando a través de un autogolpe militar, Vargas tomó el poder, suspendió la Constitución y cerró el Congreso.
fn6Muchas de ellas emularon el argumento de Germani sobre el peronismo, atribuyendo a los trabajadores migrantes rurales, sin experiencia política ni “tradiciones proletarias”, la base sobre la cual el varguismo pudo desplegar su presunto carácter manipulador.
fn7Para Laclau (2005: 104), toda identidad es construida dentro de la tensión entre ambas lógicas: la equivalencia es una lógica de simplificación del espacio político, mientras que la diferencia es una lógica de expansión y complejidad del mismo. Para estos fines, lo relevante es que la primera es una forma de construcción de lo social que supone el trazado de una frontera antagónica que dicotomiza el orden comunitario, no así la segunda.
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |
| 8. | |
| 9. | |
| 10. | |
| 11. | |
| 12. | |
| 13. | |
| 14. | |
| 15. | |
| 16. | |
| 17. | |
| 18. | |
| 19. | |
| 20. | |
| 21. | |
| 22. | |
| 23. | |
| 24. | |
| 25. |
Enlaces refback
- No hay ningún enlace refback.