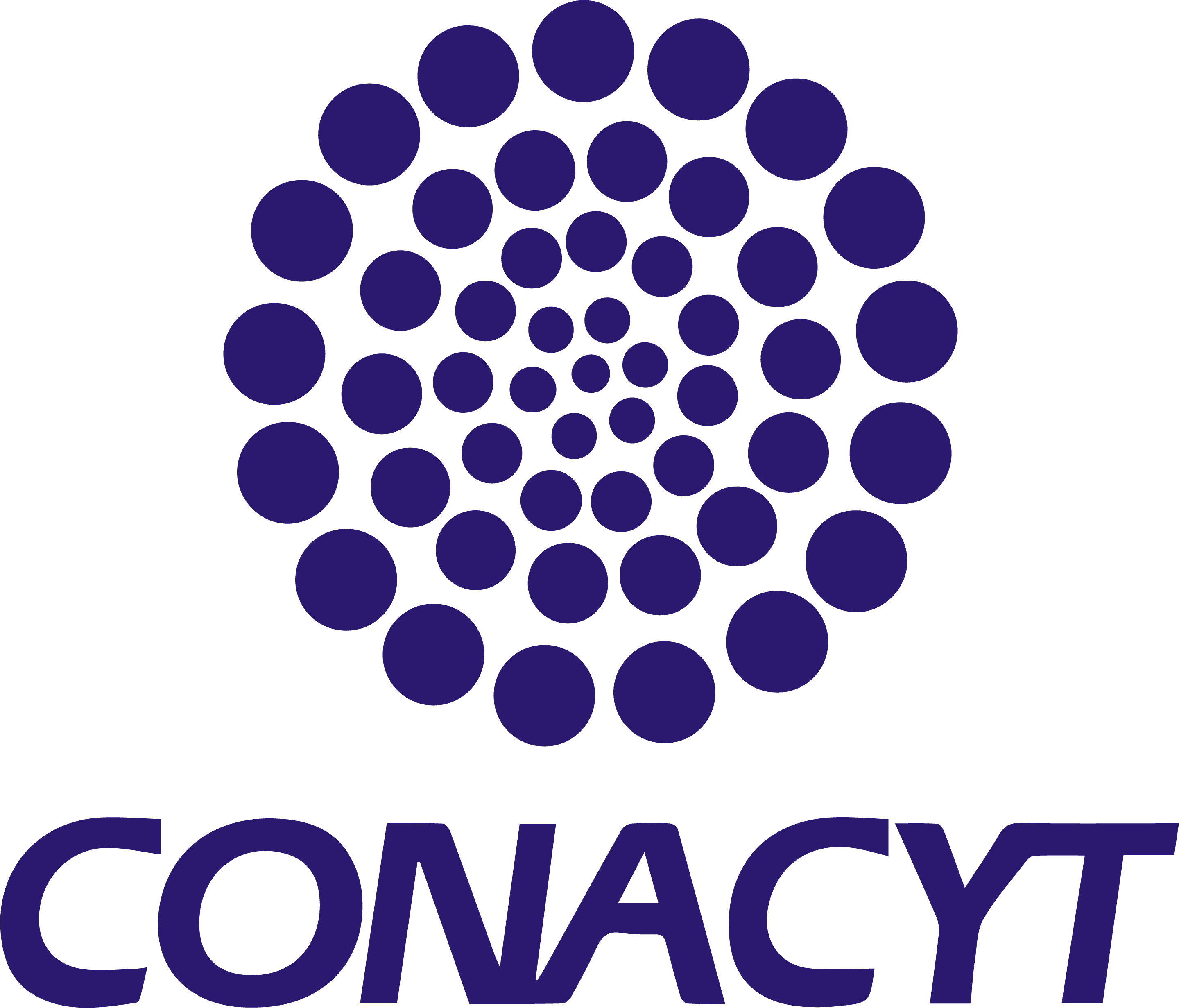El viaje hacia los pueblos del interior en la crónica contemporánea
Un nuevo margen para repensar los imaginarios de nación
The Journey to the Interior Towns in the Contemporary Chronicle
A New Margin to Rethink the Imaginaries of Nation
María José Sabo1
Resumen: el presente artículo tiene como objetivo el estudio de una serie de crónicas de viajes hacia los pueblos del interior en escritores capitalinos —Caparrós, Uhart, Sánchez, Cristoff, Carrión, Guerriero y Moreno— alrededor de la década del 2000 en Argentina. Propongo pensar que este traslado reactiva la potencia del relato de viaje haciendo del espacio rural una cantera de reflexiones en torno a los imaginarios de nación y sus discursos fallidos de modernización. En este sentido, se procura “lo pueblerino” dentro del sistema literario en diálogo con el momento de crisis cultural que lo enmarca, en tanto espacialidad poco transitada por las propias escrituras cronísticas como así también por los abordajes críticos en la región. El artículo concluye registrando un acercamiento singular de estas crónicas al testimonio, mediante la inusitada apelación a la estrategia de la escucha dentro de la escritura y al acceso y apertura de “archivos domésticos”.
Palabras Clave: Pueblos; Viaje; Imaginarios de nación; Escucha; Archivo vernáculo; Testimonio.
Abstract: the aim of this article is to study a series of travel chronicles to inland towns in capital writers —Caparrós, Uhart, Sánchez, Cristoff, Carrión, Guerriero and Moreno— around the 2000s in Argentina. I propose to think that this transfer reactivates the potency of the travel narrative by making the rural space a quarry of reflections on the imaginaries of the nation and its failed discourses of modernization. In this sense, “the small-town” [lo pueblerino] is sought within the literary system in dialogue with the moment of cultural crisis that frames it, as a spatiality little traveled by the chronicle writings themselves as well as by the critical approaches in the region. The article concludes by recording a singular approach of these chronicles to testimony, through the unusual appeal to the strategy of listening within writing and the access and opening of “domestic archives”.
Key words: Towns; Travel; Imaginaries of nation; Listening; Vernacular archive; Testimony.
Recibido: 9 de febrero de 2022
Aceptado: 25 de junio de 2022
DOI: https://10.22201/cialc.24486914e.2023.76.57542
Introducción
Propongo abordar un corpus de crónicas integrado por diversos textos y cronistas capitalinos que en torno a la década de 2000 y hasta la siguiente, produjeron relatos de viaje hacia una espacialidad que resulta novedosa para el repertorio del género, ya que aquí se trata de los pueblos del interior de la Argentina. Son zonas rurales y enclaves comunales de dimensiones reducidas, con un ritmo cotidiano pausado, pero cargados de nuevas posibilidades de relatos en la medida en que se vuelven cantera de historias múltiples para los escritores venidos del centro metropolitano del país. Para poner de manifiesto las diversas aristas de este fenómeno, procuro trabajar con un corpus amplio, integrado por crónicas seleccionadas de Martín Caparrós, Hebe Uhart, Matilde Sánchez, Sonia Cristoff, Jorge Carrión, María Moreno y Leila Guerreiro, llevando a cabo un análisis crítico que interrelacione los textos de manera permanente en función de determinados núcleos de sentido. En los distintos subapartados me iré deteniendo con mayor detalle en algunas crónicas para luego enfocarme en otras, proporcionando así un desarrollo de las hipótesis de lectura anclado en distintas zonas escriturales, provenientes de una producción cronística diversa pero dialógica entre sí.
Construir un relato de viajes narrando el traslado del cronista hacia un espacio que en principio resulta poco prometedor como lo son los pueblos, en tanto el pensamiento capitalino les ha atribuido históricamente un carácter de “atrasados”, o de lugares “perdidos”, “olvidados”, donde “nunca pasa nada”, puede leerse como un gesto de dislocación con respecto a la tradición del viaje cosmopolita, cuya destinación fueron las grandes ciudades, y por otra parte, como un gesto de disensión frente al magnetismo que suscita una ciudad en ruinas como signo a ser representado, tal como deviene la Buenos Aires de los 2000 a partir del estallido social, político y económico de diciembre de 2001 (anunciado ya desde mediados de la década anterior). Adrián Gorelik señala que esta metáfora, la del estallido y la ruina, es “demasiado poderosa para pasarla por alto” (Gorelik 2004: 247). Buenos Aires ha perdido en estos primeros años del siglo xxi sus auto-figuraciones tranquilizadoras, pasando de ser, sostiene Beatriz Sarlo, “la París de América Latina” a una ciudad “latinoamericanizada” debido a su emergente pobreza y conflictividad social y política (Sarlo 2009: 70). Sin embargo, frente a esta ciudad en llamas, pródiga como nunca en escenarios de catástrofe vacantes de representación, y cargada de un vendaval de imágenes y poéticas de marginalidad urbana, los cronistas del corpus toman la decisión estética de mirar las otras marginalias, las menos obvias pero las más persistentes y silenciadas, aquellas correspondientes al interior del país, la de las provincias y ruralidades desdeñadas.
Estos espacios, quiero proponer, posibilitan ensayar en las crónicas otros modos de narrar la crisis de los referentes nacionales suscitada por el estallido de 2001, como así también la de los relatos modernizadores sobre los que el imaginario de una nación argentina se asentó. En su artículo “La referencia nacional: ¿olvidarla o criticarla?”, Jorge Schwarz reflexiona sobre cómo pensar en Latinoamérica una modernización de la nación que nunca se cumplió. A partir de la desintegración de “la modernidad”, redefinida sobre todo en los proyectos desarrollistas de mediados de siglo, y sus conquistas: el trabajo, la racionalidad, la ciudadanía, etc., Schwarz pone de relieve la cuestión de la borradura del imaginario de nación, su referencia y su eficacia política (Schwarz 1994: 9-10; 27-33). Dislocarse de la tradición latinoamericana del viaje a las ciudades hace emerger en las escrituras imágenes distintas de esa ruina, y en particular, otras voces que no son las escuchadas en la capital como centro acontecimental
de la debacle. De esta manera, en los pueblos, el cronista releva la ristra de miseria que dejó la promesa del progreso; ve la monumentalidad caduca de las empresas que se asentaron en el interior del país para extraer sus riquezas: acueductos, centrales hidroeléctricas, vías de tren abandonadas, puertos y barcos destruidos, yacimientos petroleros. Estas estampas parecen ya haber sucedido a deshoras y en escenarios secundarios, fuera de la perentoriedad de los estruendos citadinos. Otras formas de repensar lo nacional y narrar su crisis ensayan estos textos a través de la vinculación de la escritura con la puesta en práctica de una escucha particular. Y esta tiene que ver con la posibilidad del cronista de entrar a las casas familiares para registrar desde allí, tomando contacto con los archivos domésticos que atesoran, pero que también ocultan debido a la desvalorización y silenciamiento que recae sobre ellos en la medida en que son materiales que interpelan los discursos oficiales del progreso. Ese archivo está reunido, como veremos, en los elementos de la casa y sobre todo en el habla y memoria de sus moradores. En este sentido, la escucha atenta aproxima a la crónica a las formas narrativas del testimonio, en particular, cuando los que hablan son los indígenas, quienes se emplazan en los textos como una voz fuerte que surge del espacio de los pueblos introduciendo en las crónicas una versión de la identidad y de la historia nacional contrapuesta a la del Estado-nación argentino.
Los pueblos rurales como nuevo espacio de la crónica contemporánea
Si en las postrimerías del siglo xix el gaucho Martín Fierro se despedía de su mundo conocido con una mirada lacrimosa hacia las “últimas poblaciones” que se encontraban antes de la frontera orillando las tolderías de indios, marcando con ello una distribución de valores culturales entre la pérdida de la “civilización” y la entrada a la “barbarie”; hacia principios del siglo xxi, algunos cronistas capitalinos invierten la carga simbólica de este cruce de frontera para ir al encuentro, ya no pesaroso, sino anhelado, con los “primeros pueblos” más allá de Buenos Aires, buscando repensar, en este movimiento escritural, las matrices de lectura con que la Argentina construyó sus relatos de identidad, e interrogarla, no desde el centro, sino desde aquellos espacios que se instituyeron como sus “márgenes”. Un mismo camino de ida y de vuelta entre la Capital Federal y las provincias, empastado de innumerables capas de sentidos históricos y literarios, que comienza a ser transitado en las crónicas de viaje de este último siglo como una forma de infiltrarse en el archivo de imágenes y escrituras fundacionales, nacionalistas y profundamente dicotómicas de aquel siglo xix.
En este sentido, durante 2005, Martín Caparrós emprende un viaje desde Buenos Aires hacia catorce provincias del norte y centro de la Argentina. La ciudad, aquel espacio asediado por los modernistas finiseculares, repleto de promesas de conocimiento cosmopolita, es reemplazado por la potencia de decir otras cosas (y sobre todo, de escucharlas) que ofrecen ahora los pueblos. En relación oposicional a ellos, para el cronista las ciudades aparecen como:
un objeto imposible […] animales pérfidos: la sensación de que detrás de cada puerta se esconden todas estas historias, todos esos lugares que nunca sabré. Toda ciudad es incontable, desesperante: la certeza de que siempre hay algo que pasa más allá, fuera de mis ojos, tanto más interesante. Que siempre dejo de contar lo que importa. La ciudad es una puesta en escena de la impotencia de mirar (Caparrós 2006: 34).
Si las megalópolis de fines del siglo xx ponen al cronista en una situación de indefensión, despojándolo de lo único que blande como botín del viaje, esto es, la palabra que se trae a partir de lo que ha mirado —porque, como dirá el propio Caparrós en otro volumen de crónicas titulado Larga distancia: “el viaje, cualquier viaje es, en el mejor de los casos, la excusa de un relato” (Caparrós 2005: 67)—, por el contrario, los pueblos con las historias pausadas que cuenta la gente que los habita, reponen la posibilidad de otras formas de obtener una experiencia, no necesariamente alineadas al shock que producen las vidas en carne viva de los conurbanos empobrecidos de 2000. Por ende, para estos cronistas, los pueblos son, en principio, una invitación a otra escritura dentro del género, que se vincula especialmente a la escucha y la testimonialidad, como desarrollaré posteriormente.
Hebe Uhart extrae también de lo pueblerino una poética para la crónica. En las clases que da en sus talleres de escritura durante los 2000, y que fueron recogidas posteriormente por Liliana Villanueva, pone de manifiesto su inclinación a esta otra geografía:
los lugares muy grandes me abruman. Me gustan los pueblos chicos, de campo. La gente de campo tiene un saber que yo no tengo […] El trabajo consiste en observar con calma. Hay que estar a media rienda, ni deprimido ni exaltado […] Un pueblo pequeño se capta en un solo golpe de vista; las ciudades requieren de otro tiempo y de otros conocimientos (Uhart 2015: 116).
Del mismo modo que aquí Uhart imagina que el estado de ánimo ideal para captar el paisaje pueblerino es el “estar a media rienda”, empleando una metáfora agraria, propia del espacio al cual alude, así también la flânerie de los viajeros modernistas será trastocada en un agreste “pacer” y “pastorear” (Uhart 2012: 5, 13) que da cuenta de una forma de recorrer el territorio que involucra lo pausado, en otras palabras, entrar en el ritmo más profundo de aquellos parajes jugando con la idea de lo anodino para extraer de ello lo insospechado. En el pueblo de Los Toldos Uhart escribe haciendo lugar a todas las digresiones posibles, ocupándose de las “taperas”, de los “cuentos y mitos”, del “centro del pueblo”, de Eva Duarte de Perón, su nacida más ilustre, de los carnavales, de la historia del cacique Coliqueo, en un verdadero despliegue de la artimaña del “pastoreo” a campo abierto. En uno de sus detenimientos observa a los vecinos que se sientan apacibles en las puertas de sus casas a tomar el fresco y los refiere como “los visteadores del desierto” (Uhart 2015: 53), en un guiño hacia la historia argentina del siglo xix, donde se percibe la memoria de los malones. Pero la cronista no se limita a la descripción, sino que busca embeberse de ese arte del sosiego rural para capitalizar el detenimiento en las minucias de lo cotidiano como otra forma de relatar el viaje. En la aparente modestia escenográfica que ofrecen los pueblos, Uhart encontrará las claves escriturales para, con un mínimo de recursos, obtener multiplicidad de relatos y voces que los cuenten. En Los Toldos escribe:
casi al terminar la calle asfaltada, una señora estaba sentada a la puerta; pasaba muy poca gente. Cuando pasé yo me di cuenta de que tenía grandes deseos de que le hablara y le pregunté: —¿El pueblo termina acá?/— No, acá es la vía, pero sigue como siete cuadras/ […] Si yo le hubiera preguntado cualquier otra cosa, por ejemplo, si se cazan conejos o si se aburre de estar sentada toda la tarde, daría igual, porque lo importante no es lo que se pregunte sino romper el hielo de la distancia con esa persona nueva. Lo que en la ciudad choca […] en el pueblo no (Uhart 2015: 57).
Entonces, al contrario de lo que sucede en las grandes ciudades, en los pueblos, aquellas puertas de las casas particulares, donde, como conjeturaba Caparrós, pasan cosas “tanto más interesantes”, sí se abren al cronista, y con ellas, un mundo de experiencias novísimo para el género, cargado de una emocionalidad singular, repletos de archivos privados custodiados por personas particulares o comunidades, que han sido desdeñados por el gran archivo nacional, y cuyo acceso se hallaría cancelado en la ciudad, porque allí las puertas “esconden”, sostenía Caparrós, e intentar abrirlas, es “chocante”, sabe Uhart.
Esta llegada de los cronistas a los pueblos, y más hondamente, su traspase del umbral de las puertas para adentrarse en las salas, en las cocinas, tomando contacto directo con los relatos de lo cotidiano y los archivos íntimos que de allí emergen, permite poner de manifiesto los giros narrativos particulares acontecen en las producciones actuales, observando qué otras búsquedas son las que alimentan la reactivación del relato del viaje en la crónica, cuando precisamente las voces críticas alertan sobre su agonía en nuestra cultura contemporánea.
En Otros territorios. Ensayos sobre el mundo contemporáneo, el crítico Renato Ortiz arguye dicha disolución vinculando el relato de viaje a los escritores románticos y modernos finisecualres, habitantes de un mundo ya desaparecido, aplastado por la uniformidad global de lo mediatizado. Aquel se caracterizaba por una discontinuidad espacial susceptible de “ser integrada al movimiento del viaje” (Ortiz 1996: 9), el cual a su vez estaba impulsado por la búsqueda de una alteridad (Ortiz 1996: 10) que hoy en día se habría amalgamado, porque para Ortiz “los medios de comunicación aproximan, y mezclan, lo que se encontraba separado” (Ortiz 1996: 17).
Frente a este marco de reflexiones que alertan sobre la pérdida de sentido del relato de viajes en el presente, adquiere mayor relieve la apuesta de las crónicas por narrar el viaje hacia los pueblos en desdén de otros escenarios, ya sean metropolitanos o internacionales, en los cuales la posibilidad de encontrar lo diferente o incluso lo exótico está de alguna manera más garantizada. Hebe Uhart es una de las escritoras que con mayor ahínco reivindica el desplazamiento como fuente de experiencia; así, en sus clases aconsejaba: “hasta que uno no va, no se entera de esas cosas, porque no aparecen en los libros” (Uhart 2015: 118).
Interpelar lo nacional desde los pueblos
En El interior Caparrós viaja solo, en un auto al que llama cariñosamente “Erre”, haciendo sucesivas paradas en los pueblos que va encontrando en el camino, con cuadernos para escribir y grabadora para registrar. La escritura de la crónica va siendo realizada en paralelo al viaje, en cierta forma, a mano alzada, en medio de una ingente cantidad de historias mínimas contadas en primera persona. Este carácter in situ del texto es el marco para habilitar una escritura que se desdice, se contradice, y que también duda para volver sobre sus pasos. Pero sabemos que eso también es un relato construido: la puesta en abismo de la escritura en el viaje, cuya errancia abre la reflexión sobre sí misma, en particular, sobre su capacidad de captar algo de lo real por fuera de lo que Caparrós identifica como “el efecto patria” (Caparrós 2006: 42), pensado como los coletazos de momentos de fuerte reconocimiento entre los habitantes de un país que tienden a cohesionar lo que solo en un discurso (futbolístico, folclórico, bélico) puede ser unificado como “una Argentina”, es decir, un imaginario de lo nacional.
La escritura de Caparrós se hace entonces al ritmo de los traslados y encuentros fortuitos con los sujetos que tienen algo para contar al cronista, y esto le permite desligarse de cualquier tipo de seguridad que le demarque el camino. El escritor no cesa de preguntarse “qué tendría que mirar” para entender “cómo se arma un país” (Caparrós 2006: 17). La crónica permanece de esta manera en un estado de búsqueda, para volverse forma desreglada de pensar lo nacional y sus discursos identitarios, sorteando las suturas tranquilizadoras de aquel “efecto patria” que, sostiene críticamente Caparrós “[hasta nos ha hecho creer], de tanto en tanto, que nuestra historia es una sola” (Caparrós 2006: 5). La búsqueda de su crónica atraviesa amplios espacios y sujetos, pero siempre se direcciona hacia un mismo patrón de inquietudes que convergen en una entelequia, la de la propia “Argentina” como nación. Caparrós advierte al comenzar:
Ya sé que debería buscar algo; debería encontrar, primero, qué […] Quizá se llame la Argentina —pero me cuesta mucho pensar qué será eso—. La Argentina es un invento, una abstracción: la forma de suponer que todo lo que voy a cruzarme de ahora en más conforma una unidad […] La Argentina es el único país al que nunca llegaré (Caparrós 2006: 5). Las cursivas son mías.
Sin embargo, a pesar de esta imposibilidad que se plantea de antemano de llegar a encontrar alguna certeza en referencia a “la patria”, en parte dándola por perdida y en parte jugando con la idea de que no existe más que como efecto sugestivo, la inquietud misma acerca de lo nacional se continúa emplazando como necesaria en el texto, como el motor del viaje y la escritura. Jorge Schwarz (1994), siguiendo al estudioso alemán Robert Kurz, identifica como “postcatastróficos” a estos posicionamientos enunciativos, propios de sociedades que, habiéndose movilizado a fondo para el desarrollo industrial, no lograron visibilizarlo (Schwarz 1994: 32), de allí que lo que se encuentre “en el orden del día” no sea el abandono radical de las referencias e ilusiones nacionales, sino “su crítica específica, que acompaña su desintegración” (Schwarz 1994: 32).
En este sentido, el cronista avanza sobre el territorio asumiendo el mapa oficial para interpelarlo, yuxtaponiendo dos direcciones de sentido que son también dos posibilidades de lecturas, una estrictamente geográfica y otra histórica. De este modo, a la tradicional tensión entre centro y periferia, que es aquella que separa en algún punto del espacio —siempre ficcional— a Buenos Aires del Interior, Caparrós agrega una nueva: la de norte y sur, la primera correspondiendo a “las regiones que crearon a la Argentina” (Caparrós 2006: 10), en el sentido de gesta política e histórica, mientras que la segunda, el sur, corresponde a “las regiones que la Argentina creó” (Caparrós 2006: 10). Así, aunque la crónica reniegue de los lugares discursivos de anclaje de la identidad nacional, la búsqueda se ordena bajo un criterio histórico lineal que la lleva hacia el espacio de los “orígenes” de lo nacional, es decir, de aquello de lo que paradójicamente se da aviso que no será encontrado. Hacia la mitad de su viaje, en el pueblo de Machagai-Quitilipi (sic) escribe “llevo muchos: días de seguir buscando lo que no sé qué busco, e ir encontrando historias, espacios, personas que me alejan de una idea global. Pienso que no hay nada más diferente de un país que ese país visto de cerca, y desespero de alguna vez entender algo” (Caparrós 2006: 188). La desesperación concuerda con el hecho de ser consciente de que “sería tranquilizador poder decir que busco alguna esencia de la patria o, por lo menos, razones para pensar que somos algo todos juntos. Sería un alivio tener esa misión” (Caparrós 2006: 6). La idea de una “esencia de la patria”, aunque rechazada, sobrevuela la escritura de la crónica y el propósito del viaje de pueblo en pueblo.
En su crónica titulada “Ciudad en formol” (2006) Jorge Carrión viaja hasta Nueva Federación, en Entre Ríos. En su escritura también está presente, como en Caparrós, la pregunta por lo nacional a partir de la llegada a un pueblo, pero la perspectiva es diferente aquí, ya que Carrión lo trabaja como espacio donde se ponen de realce las contradicciones de lo que, desde el siglo xix, se promovió como “progreso de la nación”. En este pueblo se puede advertir el impacto de las nunca cumplidas promesas de la modernización, para desenmascarar su verdadera faz: la de la tragedia, el empobrecimiento y el olvido. En su texto, Carrión se concentra en la historia de la construcción de la Central Hidroeléctrica de Salto Grande, llevada a cabo por la última dictadura cívico-militar de 1976, la cual auguraba trabajo para el pueblo y un avance técnico extraordinario para el país, aunque a costa de una toma de deuda externa exorbitante. Una falla de la represa fue la causante de la inundación histórica de 1979, nos relata la crónica, en la cual queda destruido Federación, el pueblo original. Éste es reconstruido a varios kilómetros de distancia como “Nueva Federación”, en un simulacro que monta como pieza de utilería al nuevo pueblo y borra rápidamente la responsabilidad del Estado argentino frente a las pérdidas (Carrión 2006: 206). Pero la catástrofe que trajo la modernización está plasmada por doquier para el que sabe leer entre las capas del tiempo histórico: el museo tiene, por ejemplo, una foto de Videla y Massera “cortando la cinta [porque] este pueblo es producto de la dictadura, al fin y al cabo” (Carrión 2006: 205), expresa Carrión, pero también las ruinas jesuíticas que se venden como paseo turístico hablan del exterminio indígena y de la colonización, como asimismo, los famosos campos de batalla decimonónicos cuentan de qué forma los “soldados guaraníes o charrúas fueron carne de cañón” (Carrión 2006: 205) y es que para el cronista “no hay forma de erradicar la historia, siempre asoma, insolente, necesaria” (Carrión 2006: 206).
En Nueva Federación, Carrión se instala en una casa de familia desde la cual le será contada la tragedia de la inundación en primera persona, pero también, en la medida en que son familia de apicultores, le será explicado en simultáneo el proceso de extracción de la miel y todo lo referido a las abejas. La escritura realiza un paralelismo contrapuntístico entre estos órdenes de lo natural y de lo artificial de la ciudad nueva para pensar la cuestión nacional, y si las abejas son la utopía del buen funcionamiento comunitario, la Argentina, por el contrario, se manifiesta como una sucesión descompuesta de violencias, desgracias y vidas rotas. En la vieja estación de trenes, ante unas fotografías exhibidas, escribe: “predominan las imágenes de las obras y de la construcción de la Nueva Federación, en color sepia: instantáneas apocalípticas, un ecosistema convertido en páramo, a punto de ser anegado […] Cuando las aguas bajan, el pueblo destruido ostenta su podredumbre” (Carrión 2006: 212). De esta forma, la reflexión sobre el imaginario de la modernización nacional retorna en la estampa poscatastrófica.
¿Cómo se mira un pueblo?
En el volumen antológico Mejor que ficción. Crónicas ejemplares (2012), Jorge Carrión, esta vez como editor del libro, señala que toda crónica “fija literariamente la relación que existió entre la mirada de quien escribe y la oportunidad que le dio el mundo al revelarle una de sus infinitas facetas” (Carrión 2012: 16) (las cursivas son del autor). En la misma perspectiva reflexiva, la cronista María Moreno escribe en 2005 una nota acerca del “resurgir” del género en la que propone: “la crónica, tal como retorna ahora o es exhumada, conserva ese movimiento: alguien va a un lugar desconocido y fija la mirada hasta que la verdad se confunda con la línea de los ojos” (Moreno 2005: s/p). Entonces, en el entrecruzamiento entre, por un lado, las coordenadas geográficas y culturales que cercan un espacio, en este caso, los pueblos del interior del país y, por el otro, la “línea de los ojos”, el cronista construye el territorio del texto; en esa “confusión”, como la denomina Moreno. Ahora bien, ni la una ni la otra estarán dadas de antemano ni, por supuesto, serán fijas. Porque por esta intersección van a pasar otros textos, los fundacionales, que asentaron las primeras lecturas y mapearon los primeros trazos territoriales que continuaron influyendo hasta hoy en las formas de percepción del interior del país. Esa memoria del lugar está presente en las escrituras que abordo, tal es así que en muchos de los textos del corpus se repite una misma escena donde el cronista se pone a leer in situ escritos del siglo xix, el siglo de los discursos fundacionales, o de la Colonia, a propósito del lugar donde se encuentra, como es el caso de Caparrós, quien, por ejemplo, en las cataratas del Iguazú convoca las palabras de otro cronista, Alvar Núñez Cabeza de Vaca, citando episodios de sus Comentarios para reprocesar la historia del lugar en función de aquellos referentes nacionales puestos en cuestión a lo largo de todo su libro. El viaje a este espacio se cierra con un ejercicio de anacronía, haciendo referencia a las dictaduras militares del país —el rostro más oscuro de la historia argentina— que da cuenta de la temporalidad extendida en la que Caparrós piensa la crónica de viajes: “en menos de dos años Cabeza de Vaca sufrió el primer golpe de estado de estas tierras: destituido, fue desterrado al África” (Caparrós 2016: 130), las cursivas son mías. En Carmen de Patagones Hebe Uhart lee la correspondencia entre el Cacique Calfucurá con Rosas, Urquiza y luego con Mitre (Caparrós 2016: 28), mientras que el general Villegas se dirige a la Biblioteca Sarmiento para constatar que “la historia ranquelina está casi ignorada” (Caparrós 2015: 76). En una estancia de Ushuaia la cronista Matilde Sánchez lee la correspondencia de Darwin (Sánchez 1999: 198) y por su parte, María Moreno, en Leuvucó, Victorica, relee Una expedición a los indios ranqueles del modernista Lucio V. Mansilla. Los textos fundacionales pujan por volver al presente en los textos, interrumpiendo, jalonando la mirada del cronista, que va de los libros a la realidad actual de ese espacio en el que se encuentra, y viceversa, para así maximizar el efecto contrastivo del tiempo transcurrido y sus sobrevivencias en el presente.
En otros casos, la intersección entre lo que da a ver el paisaje del interior y la mirada del escritor trae a la mesa de la escritura, más que textos específicos, trazos discursivos ya establecidos como modos más amplios de construir el espacio, que involucran géneros diversos, tradiciones de escrituras y lecturas, formas de la mirada. Esto adquiere mayor relieve en las crónicas que narran viajes al sur del país en tanto la Patagonia, como propone Laura Pollastri (2010), ha fungido de “desierto letrado” para el Estado-nación argentino, procesada por innúmeras lecturas que le fueron siempre ajenas, esta se ha encontrado “poblada de letras, actas de fundación, títulos de propiedad, libros y más libros” (Pollastri 2010: 456). Las crónicas de viaje, en su carácter aglutinante de sentidos, también vuelven asiduamente sobre estos materiales, como sucede en la crónica de María Sonia Cristoff Falsa Calma. Un recorrido por los pueblos fantasma de la Patagonia (2004), donde la escritora abre el volumen advirtiendo acerca del montaje de documentos diversos que entraman su libro; “códigos de determinadas disciplinas, testimonios, resonancias de otros discursos, fragmentos de un diario íntimo o un paper académico, un expediente, un recorte periodístico, una carta de amor o una carta documento […] [el narrador] los recorta, los selecciona, los organiza” (Cristoff 2004: 18-19). De esta forma, los cronistas no se desentienden de aquellas escrituras que inauguran maneras de leer los pueblos del interior del país, siempre en función del centro capitalino irradiador de referentes nacionales, y por tal, modelizador de una identidad en la cual esos pueblos ocuparán el lugar de lo marginal. Así, éstos cristalizaron ya sea como espacio falto de carácter, o impenetrables, también vacíos, atrasados, infundados, inhóspitos y, por ende, como territorios a ser asimilados a los preceptos modernizadores, pero sin que esa asimilación presuponga la cancelación de su diferencia. El interior se reafirma como mero colchón productivo, trasfondo de un progreso salpicado de folclore local. Contra esta imagen tradicional, los escritores trabajan la memoria del espacio que ha quedado plasmada en textos y discursividades para reprocesarla a la luz de las interpelaciones del presente, cuando, en un lapso de apenas nueve años, aquellos preceptos se resquebrajan estrepitosamente con el colapso económico y social del 2001 —anunciado ya desde fines de los noventa—, para luego relanzar sus restos de manera celebratoria a la escenografía del Bicentenario de la Independencia, en 2010. En consecuencia, estas crónicas no emprenden el viaje a las zonas rurales del interior como si se tratase de un territorio ignoto, sino que habrá lecturas, libros, bibliotecas, que antecedan al encuentro con el lugar.
Las relecturas en clave crítica de discursos fundantes acontecen con mayor relieve en las crónicas de Leila Guerreiro, Los suicidas del fin del mundo. Crónica de un pueblo patagónico, de 2005, y en la ya mencionada de Cristoff, Falsa calma. Un recorrido por los pueblos fantasma de la Patagonia, de 2004. En ambas obras, el avanzar de la escritura se asemeja a un progresivo desarme de las construcciones históricas que forjaron a la Patagonia como espacio desértico, desolado, tal como sostiene Livon Grosman (2003: 14), una “tierra de nadie”, perdiendo eficacia a medida que los cronistas se adentran en las historias que relatan los pobladores y hacen de la conversación con ellos la fuente de otros relatos que desbaraten lecturas primigenias. La “línea del ojo” de Leila Guerreiro proyecta unas primeras estampas del pueblo de Las Heras, en provincia de Chubut, que aún serán deudoras de aquella tradición discursiva signada por una palabra feroz, otrificadora, que hizo las veces de conjuro de la intempestiva extrañeza del lugar. Las Heras emerge en el texto como un pueblo humanamente derrotado, tragado por la lejanía opaca de un paisaje que se resuelve, paradójicamente una vez más, como la carencia de paisaje. Así escribe la cronista sus primeras impresiones:
Las Heras vestía sus primeras luces, y eran tan pocas. Los árboles se sacudían como andrajos y si durante el día permanecía apagada y polvorienta, arrojada sin calma a un silencio de piedra, por la noche la ciudad parecía navegar en un vórtice oscuro hacia ninguna parte (Guerreiro 2005: 37).
La desolación de lo “tan poco”, del polvo y los andrajos, una nada expresada en silencio, quietud de piedra y espacio suspendido en la oscuridad, son los elementos que van machacando una misma línea de lectura del sur del país: la del espacio yerto. Este mismo tópico, muy presente en los históricos relatos de viaje a la Patagonia, reaparece en lo “fantasmal” de los pueblos recorridos por Cristoff, quien al igual que Guerreiro, en sus páginas iniciales, toma como punto de arranque un mismo conjunto de rasgos preestablecidos por el meridiano metropolitano para leer este espacio. Así, los primeros trazos de Falsa calma convocan a la melancolía y a lo infernal mixturado con referencias a los “espejismos” (Cristoff 2004: 45) —sin duda, propios de un espacio que es pensado como un “desierto”—, y además figuraciones de la locura, como en la segunda crónica en la que la charla que tiene con el quioskero del pueblo de Cañadón Seco, quien le revela sufrir de esquizofrenia, busca ser quebrada en la escritura con el martilleo de un extracto de su discurso en el que se lamenta: “pensar que volví por una semana y me quedé para siempre” (Cristoff 2004: 30-32), y que Cristoff repite para amplificar hacia la escritura su efecto perturbador. Porque la frase encierra una idea de maldición, de mala suerte de haber caído en un desierto del que no puede salirse. Ella misma, siendo oriunda de Trelew, recuerda en el prólogo al libro su pronto traslado a la capital, señalando que el aislamiento de aquellos parajes patagónicos “había empezado a ser [percibido como] lo que me alejaba del país donde ocurrían las cosas” (Cristoff 2004: 24). Por su parte, Guerreiro procura aprehender la sensación de “la nada” escribiendo: “No había nada. Ni pájaros, ni ovejas, ni casas, ni caballos. Nada que pudiera llamarse vivo, joven, viejo, exhausto, enfermo. Sólo había eso —desierto puro—, los balancines del petróleo con sus cabeceos tristes” (Guerreiro 2005: 22).
La ajenidad del cronista con el paisaje, como primera forma de codificación de lo que ve, es un núcleo tenaz en estos textos. En Caparrós se expresa con un saberse venido “de otro país” (Caparrós 2016: 7), y en la fatiga que ello le reporta, mientras que en Cristoff y Guerreiro se plasma en esas primeras páginas en las cuales el viaje a la Patagonia continúa siendo vivido como una suerte de salto al vacío que pone en riesgo el propio sentido del viaje. Esa zona inicial donde el relato crea su propio enmarque de la aventura a “lo desconocido”, también es el umbral en el que el cronista comienza a darse cuenta a dónde ha llegado realmente, una vez traspasada la maraña de documentos y textos que le demarcaron el camino. Guerreiro apunta “entonces supe. Esto era el Sur, el Sur del país, pero también del mundo. El fondo, el confín, el sitio del que todo queda lejos. Y viceversa. Muy viceversa” (Guerreiro 2005: 39).
En Guerreiro y Cristoff estos “espejismos” —para usar la propia terminología que emplean— vertidos por centurias de escrituras metropolitanas que conminaron a pensarlo como desierto vacío y alejado, logran disiparse a través de la fuerza transformadora de la conversación con los pueblerinos. Las historias íntimas que éstos dan al cronista comienzan a ser la materia prima de las crónicas y la que progresivamente impondrá la nueva lente desde la cual observar. Cristoff, al respecto, escribe: “me convertí en una especie de pararrayos, de antena receptora. Los cuentos llegaban a mí, la atmósfera actuaba de ventrílocua” (Cristoff 2004: 25). Es en este “prestar la oreja” a lo que los otros tienen para decir, que la mirada comenzará a calibrarse para poder confundirse, como decía Moreno, con algo que está más allá del estereotipo; ese revelarse de un mundo en sus propios términos, capaz de derruir los relatos totalizantes respecto del interior como “margen” y generar otros.
Lo que comienza a emerger en los diálogos entre cronistas y pueblerinos es el impacto que ha tenido en las vidas reales y singulares un modelo de progreso nacional diseñado sobre la base de la explotación de los territorios “del interior” y los sujetos. Si el exterminio del indio y el asentamiento de las estancias ovejeras fue la línea dominante del proyecto liberal del siglo xix en la Patagonia, el desarrollismo nucleado en la explotación petrolera prima en el siglo xx. Es el “falso federalismo bajo el cual este país sigue andando desde que se publicó el Facundo”, señala con ironía Cristoff (2004: 18), matriz de lectura y de legitimación de modelos económicos que instalan la esperanza de la prosperidad para luego revelar su costado catastrófico. En el caso de las crónicas de Guerreiro y Cristoff, éste se halla desencadenado por las privatizaciones petroleras de los noventa que hicieron languidecer las vidas pueblerinas del sur del país. En este sentido, las protestas de los “piqueteros” que se escuchan como eco de fondo en ambas crónicas, es la metonimia de un modelo de modernización del país que se desploma, y por ello, elemento indicial del momento político que se vivía en los 2000 cuando estas crónicas fueron escritas.
Saber escuchar para saber mirar. El espacio doméstico como archivo
En las crónicas, los vastos conflictos nacionales son puestos en relación dialógica con un nuevo espacio inusitado para el género, de escala muy menor a la de “lo nacional” pero no desligada: éste es el de las casas de los propios sujetos, desde donde emergen los intercambios locutivos entre cronistas y pueblerinos. El lugar que adquiere lo doméstico es una de las señales más reveladoras de que un giro en la mirada está aconteciendo en la crónica argentina escrita a partir de 2000. Un signo de época que pone el acento en la búsqueda de la historia contada en primera persona, acercando la crónica al testimonio y, en consecuencia, la mirada a la escucha. Al respecto, Julieta Viú señala que “contemporáneamente, otras escrituras parten de la imbricación de lo literario con la escucha y apuestan por representaciones que privilegian la sensibilidad auditiva del cronista” (Viú 2022: 30). Con ello, las preguntas del escritor y su manera de contar serán otras porque se produce desde el seno mismo de la crónica de viajes un dislocamiento de las coordenadas narrativas modernistas que facultaban al cronista como el observador privilegiado de los escenarios urbanos, convertidos a fines del xix en escaparates fascinantes de la novedad (Ramos 1989: 168). La crónica de la ciudad moderna presuponía así, para Ramos, “un sujeto literario, una autoridad, una ‘mirada’ altamente especificada” (Ramos 1989: 146).
Pero en dirección opuesta a aquello, estas crónicas se dirigen hacia los verdaderos “fondos”, “confines” del espacio, para emplear la terminología de Guerreiro, donde el discurso modernizador comienza a mostrar su desgaste, porque allí la pobreza abunda, junto al desahucio. Serán entonces las casas de las familias que han sufrido el trauma del suicidio, en tanto muertes vinculadas al escenario de devastación económica, en el libro de Leila Guerreiro, o las casas de los desempleados y desesperanzados de las crónicas de Sonia Cristoff, donde la escritura encuentra una materia narrativa y un espacio accesible para contar la debacle económica del país. Al respecto, en la narración de José, un trabajador de los pozos petroleros con el que dialoga Guerreiro, éste recuerda: “pasa cada cosa en el campo. Una vez a un muchacho una torre le cortó la cabeza”, pero también reclama desde un posicionamiento político: “acá en la Patagonia […] los porteños no nos dan ni bolilla. La provincia de Santa Cruz es chica y con lo que hay acá se [la] podría mantener entera. En cambio, las cosas de acá se la llevan ustedes a Buenos Aires” (Guerreiro 2005: 34). En este sentido, el relato que emerge del espacio doméstico y cotidiano puede ser pensado en los términos, un tanto paradójicos, de un “intimismo civil”, zona de cruces críticos entre lo privado y lo nacional, en la medida en que cuentan de manera oblicua, pasando por el cedazo de una primera persona que expone aspectos singulares de su vida familiar, la tragedia de una modernización nunca acontecida. En ella, lo fallido del discurso nacional se vuelve palpable y parte constitutiva de lo doméstico y, en consecuencia, es por ello capaz de impugnar desde la historia menor a los discursos oficiales.
Una de las grandes maestras en cronicar lo doméstico es Hebe Uhart. En Carmen de Patagones llega a la casa de una escritora maragata y lo relata así: “María Cristina Casadei, de origen español. Su casa es una venganza de las cuevas de los maragatos, una venganza discreta, como lo es ella. […] Su casa es comme il faut, está en un primer piso bien alto con su escalera de barra lustrosa y arriba las copitas de los antepasados, todos en dorado oscuro, como su sensato peinado. Me dice: ‘soy maragata, en 1779 llegaron mis antepasados a Río Negro’” (Uhart 2016: 22); y en el mismo pueblo, sobre la casa del descendiente de alemanes Ángel Hochenleitner, con quien luego charlará, escribe “¿cómo es la casa de un paisano alemán? La habitación en que recibe es tan compleja como su apellido y sus funciones. La habitación es escritorio, biblioteca, museo, y él se dedica a la literatura popular, es guitarrista, artesano en sogas…” (Uhart 2016: 23). Los sujetos y sus casas convergen en el relato como un continuo. En el pueblo de Maciá, provincia de Entre Ríos, se dirige a la casa de la Cacica charrúa María Celia, y nos describe: “[ella] se despertó y nos recibe en una cocina comedor amplia, tiene un armario de madera de pino y frente a una mesa grande un mapa donde están ubicadas todas las etnias indígenas del país. Debajo del mapa, un pizarrón y un puntero […] me cuenta las costumbres de antes” (Uhart 2016: 52). En Los Toldos visita a Teresa Epuyén, una mapuche: “en la casa tiene televisor y teléfono, su hija Verónica, celular. […] Me recibe junto a una mesa grande y tomamos mate. Su hija, Verónica, camina nerviosa con su celular” (Uhart 2016: 34). La conversación va siendo interrumpida por el ir y venir de las personas que habitan la casa, y esas huellas no son borradas de la crónica: la hija sale a vender tuppers y luego vuelve (“vuelve Verónica de su excursión de venta: vendió casi todo, y Alejandro, [su hijo] más chico, nos muestra una foto que tiene en el celular disfrazado de Vicky Xipolitakis, con sus grandes tetas. Nos reímos todos. Después Teresa me trae la foto de la ceremonia [mapuche] de la liberación del cóndor, que se hace en Viedma” (Uhart 2016: 38); a su turno, Verónica también habla y comparte su propia historia, luego “aparece saliendo de una pieza Nahuel, nieto de Teresa, de dieciocho años. Dice que no tiene amigos en el barrio, es parco, pero cuenta […] tuvo un tema de droga y fue a Bariloche confinado para su reforma. Acá en el barrio hay mucha droga” (Uhart 2016: 36), posteriormente, su otro nieto más pequeño también sale de la pieza y hace su entrada en escena; elementos todos ellos que van modulando el ritmo de la crónica según las digresiones de la oralidad múltiple e imprevisibilidad del espacio sonoro propios de lo doméstico. Se produce allí una hibridez de temas que dan cuenta de una escritura que atiende al aquí y ahora del encuentro. Teresa le cuenta aspectos de su vida íntima y matrimonial, entremezcladas con referencias a la lucha del pueblo mapuche, a través de un lenguaje cargado de coloquialismos e imaginación lingüística popular, por ejemplo:
Mi hija no trabaja porque es mapuche […] Yo soy como el perro cadenero, me llaman para que atienda el corral y después me olvidan (se ríe). […] mi primer marido era ferroviario, vivíamos bien, eso sí, no me dejaba hilar ni que hablara mapuche […] Me duele la pierna pero soy como las máquinas viejas que arrancan andando […] quedamos pobres porque a papá le gustaba mucho el pulque (vino) (Uhart 2016: 34-35).
Al despedirse, ya finalizando también la crónica que de este modo se hace coincidir con el acontecimiento del encuentro, se pone en evidencia el lazo afectivo que la conversación puertas adentro de la casa familiar ha generado entre ambas: “Y Teresa, con ese tono de ligero mando que tiene la gente de tierra adentro cuando hacen suya a una persona, me dice: ¿cuándo volvés?” (Uhart 2016: 39).
El espacio de las casas familiares se halla tensionado por otro que también es asiduo de la escritura de Uhart: el de los congresos o festivales literarios, ferias del libro, a los cuales es invitada. Estos ámbitos funcionan como un trasfondo invertido de lo que sucede en la domesticidad de la casa porque en ellos la palabra se vuelve acartonada y se distancia de los intercambios locutivos vivos. En Azul escribe “en el congreso hay diversas mesas, foros y actividades […]. Yo elegí ir a la mesa donde se habla de literatura gauchesca. Escucho cosas un tanto desconcertantes, por ejemplo, que después de Borges no podemos leer con inocencia y no sé a qué se refiere” (Uhart 2015: 43), mientras que en el Chaco, en relación con el encuentro de escritores organizado por la Fundación Mempo Giardinelli, deja entrever su descontento con la cerrazón de estos espacios literarios que se autorreferencian únicamente desde la alta cultura:
cuando le conté a la escritora española que había ido a la escuela de los Tobas […] me miró con estupor [porque] la ecuación es: indio, pobre, ignorante, plumas. […] Creo que hubiera sido lindo, para el público que venía de todo el país y para los mismos escritores, que se hiciera una mesa con producción escrita y oral que abarcara todas las etnias indígenas del Chaco” (Uhart 2015: 71).
Se filtra de este modo una lectura crítica sobre del estado de la palabra literaria y las prácticas culturales de los escritores metropolitanos, que incluso aparecen infantilizados en los festivales, donde se los conmina a realizar “tareas creativas”, consignas como andar en bicicleta y escribir la experiencia, “esos son deberes que nos impone el Filba, porque el último día hay que leer lo que se produjo […] Cada escritor tiene actividades asignadas” (Uhart 2015: 37). La crónica procura apartarse de esto en la misma medida en que se aleja de la Capital para escribirse. Por el envés de la puesta en escena federalista de las escrituras, a Uhart le interesa charlar con los escritores y escritoras del lugar “le digo que soy una escritora de Buenos Aires, que me gustaría charlar con gente que escribe, me dijo que cómo no; nos encontraríamos al día siguiente a las cinco y media” (Uhart 2015: 61). La cronista concurre a sus casas, lleva regalos y también los recibe, generalmente son libros, de los cuales extrae fragmentos para transcribirlos en su crónica y de ese modo amplificar el alcance geográfico de las escrituras no metropolitanas.
Los espacios legitimados para la letra escrita son desestimados debido al extraordinario valor que toman los otros ámbitos, los familiares, para la crónica. Como hemos visto, allí la escritura entra en contacto vivo con las pertenencias mundanas de los sujetos. Estas casas de los pueblos atesoran un archivo nunca antes atendido, que se abre generosamente al cronista, y allí aparecen entonces, por ejemplo, las fotos familiares de los suicidas que mira Guerreiro, las cartas de los pioneros ingleses en Tierra del Fuego que lee Matilde Sánchez, los recortes de diarios a los que accede Cristoff, en ese ámbito está asimismo el mapa que plasma la existencia de todas las tribus indígenas del país en el comedor de la cacica María Celia, con el puntero y el pizarrón para enseñar a quien venga, junto a otros documentos ancestrales mapuches, como también “un retablo con algunos santitos y en el centro, un retrato grande del cacique nuevo” (Uhart 2016: 91) en la casa de la Pacha Felisa, en Tucumán, más otros innumerables materiales que no podrían ser referidos aquí cabalmente.
Pero, sobre todo, es un archivo auditivo, porque lo que comanda ese espacio, dando sentido a aquellos objetos, son las voces compartidas, y es por esto por lo que la llegada del cronista al reducto familiar se vincula con una forma de escucha que es la que abre el archivo vernáculo de lo que debió ser escondido detrás de los pórticos, contrapuesto a la monumentalidad del archivo oficial del Estado. Las casas guardan una extraordinaria polifonía hecha de memorias, consejos, anécdotas, historias vividas o contadas por otros y vueltas a contar, sabidurías, ideas políticas, imaginaciones, secretos. En Junín de los Andes, Uhart escribe: “pero me gusta más la casa de Elba, con su baño decente, su abuela que le enseñó a tejer y su mamá que le dijo: ‘no pidan nada, todo lo han de ganar trabajando’” (Uhart 2012: 90). En la cita se puede ver de qué manera, a través de la puesta en relación consustancial de lo estrictamente edilicio de una casa, con lo intangible del eco de consejos maternos, como si estos fueran un elemento material más que constituye la casa, esta se ofrece a la crónica como fuente de experiencias adquiridas de generación en generación, un relato oral como lo piensa Benjamin: plausible de ser transmitido en la medida en que viene cargado de la memoria de otros mundos declarados muertos y, por ende, de otras posibilidades del contar.
En La invención de lo cotidiano Michel de Certeau postula que todo relato de viaje es una práctica del espacio, de manera que las “estructuras narrativas tienen valor de sintaxis espaciales” (De Certeau 2007: 128). En consecuencia, las historias contadas, en tanto “relatos de espacio”, producen aperturas, puntos de fuga, sobre el discurso dominante acerca de un territorio ya que “trituran” el mapa oficial que lo delimita, en otras palabras, para De Certeau el relato habilita una nueva “geografía de acciones” que atraviesa el plano, porque “allí donde el mapa corta, el relato atraviesa” (De Certeau 2007: 128, 134, 141). La activación que la crónica realiza de este archivo vernáculo de relatos orales, en la medida en que lo reinscribe en un relato nuevo —escrito— que vuelve a domiciliar en lo público a la palabra que fue oprimida y silenciada, cruza la dicotomía centro-margen; capital-interior; civilización-barbarie, mentora primigenia del mapa de lo nacional, para disputar en aquel ámbito mayor el reparto hegemónico de la sonoridad.
La escucha en la crónica como acercamiento al testimonio
En su crónica “Ushuaia” (1999), la escritora Matilde Sánchez viaja a la provincia de Tierra del Fuego para cubrir las crecientes protestas populares contra la Trillium, una empresa que desmontaba bosques de lenga, y que por aquellos años comenzaba además despedir trabajadores; así como en la crónica de Jorge Carrión, el otro costado del progreso —el de las vidas humanas explotadas y ecosistemas destruidos—, es el que queda establecido como escenario definitorio del presente. Pero la crónica se va a apartar de este cometido original, sin olvidarlo, para derivar en una reconstrucción miniaturista de la historia de las tribus ya extintas de la isla que escribe desde la estancia de Riddle-Stocker, hijo de pioneros ingleses. El hecho de que sea una estancia el espacio de la conversación aleja a esta crónica de la generalidad de las casas más populares que hemos venido recorriendo, aunque el ámbito de lo doméstico seguirá funcionando de igual manera en la narración porque es el que le prodiga a Sánchez un archivo privado extraordinario y por supuesto inédito, conformado por textos originales de Darwin, por fotos, documentos antropológicos, relatos de aventuras de Serafín Aguirre, Julios Popper, Joshua Loggs. La estancia en la que la cronista se hospeda por unos días, como ella misma describe, “se había convertido en depositaria de una biblioteca de cuatro generaciones, cientos de volúmenes, desde obras clásicas, bitácoras de náufragos y manuales de esquila hasta tratados de botánica que ya eran una curiosidad bibliográfica” (Sánchez 1999: 198), había allí también “perlas fósiles, diademas de pluma y tiento, y dos carpetas con lo que él llamaba valiosa documentación científica sobre la evolución de las especies” contenientes de “esbozos de gramáticas indígenas” (Sánchez 1999: 198). Están guardados asimismo los diarios y cartas del abuelo de Riddle-Stocker, un reverendo anglicano que intercambiaba valiosas misivas con los hombres de ciencia de su época, donde “[compartía] las vívidas impresiones que guarda de los nativos de Wulaia” (Sánchez 1999: 199). Pero será nuevamente el archivo oral al que le dé acceso Carlos Riddle-Stocker, arconte de éste, el que nutra la trama de la crónica y reorganice estos materiales provenientes del digesto letrado de la casa. Su memoria es la portadora, por ejemplo, de las leyendas manay que escuchaba en su infancia. Es interesante notar que la cronista describe este personaje y lo que guarda su memoria haciendo un paralelismo con el espacio doméstico que lo rodea como hemos leído también en Uhart:
Quién era Carlos Roddle-Stocker. Su capital activo no era precisamente la erudición sino la memoria. El canon, las suposiciones, las rarezas naturales: todo se mezclaba en ella como en la gran sala de [la estancia] Devon […] él era la máquina parlante en su lengua salpicada con citas de Blake —por aquello de los indios como niños descarriados, ovejas de Devon […] Charlie no perdía ocasión de dar verosimilitud a sus relatos exhibiendo pruebas de los hechos […] en la última noche sólo miramos fotos. Me mostró un catálogo con la obra de Alberto María de Agostini (Sánchez 1999: 210-227).
Las conversaciones entre Sánchez y el excéntrico “Charlie” se suceden ya sea durante la cena, en las sobremesas, o al tomar el té por la mañana. La escucha nunca se distiende al estar expuesta sin cesar al habla del otro, y este rasgo impregna la crónica de una intensidad particular, porque la escritura siempre se encuentra procesando información y montando materiales. El resultado es la recuperación (re)escrita de la vida de las tres grandes tribus que habitaron Tierra del Fuego: los aush, los manay y los selknam, en un detenimiento exquisito en sus concepciones de mundo, que por encontrarse tan fuera de la órbita occidental, inyectan en el relato un imaginario inhabitual en torno a otras formas de vidas; es la construcción de un viaje dentro del viaje, hacia un pasado en el que la cronista se encuentra con aquello que Ortiz (1998) advertía ya perdido en nuestro mundo globalizado: la alteridad, la diversidad humana. En consecuencia Sánchez rearma con ellos un nuevo archivo a través del cual la existencia de aquellas tribus reaparece en el presente como vívida en su potencia de decir lo diferente, en tanto salen de los cotos del recuerdo de un sujeto particular —el de Riddle-Stocker— para volver a ser relatadas ahora reponiendo el marco de su exterminio perpetrado por el Estado liberal del siglo xix, y estableciendo lazos con el ecocidio de la empresa Trillium, llevado adelante a lo ancho de la Patagonia, es decir, abonando una misma memoria del espacio que incluye al indígena, el sujeto desde siempre tachado. Pero en particular, su cualidad de vívidas está dada por la recuperación de su mundo a partir de la evocación de algunos elementos lingüísticos que le fueron propios, extraídos por Sánchez de las charlas con Riddle-Stocker, de las cartas de los aventureros y los diccionarios de misioneros cristianos que se encontraban en la biblioteca de la estancia. De esta manera, el otro nativo puede ser escuchado a través de las locuciones y archivos que lo nombran.
El indígena ha constituido el histórico Otro de la nación argentina: ha sido sacado de sus territorios mediante la violencia de las llamadas “reducciones” de mediados de siglo xx, silenciado, expropiado y explotado hasta el genocidio final. Las crónicas del corpus, todas, en mayor o menor medida, en su viaje por el interior del país y por los pueblos, se encuentran (o se topan) con el nativo sobreviviente y con su relato de resistencia. En Chaco, una descendiente le cuenta su vida a Uhart comenzando de una manera cuasi testificante: “Yo soy Alicia, cédula de identidad 3425678, tengo más garrotazos en mi cuerpo que palabras en mi mente” (Uhart 2016: 54); la cronista transcribe completamente su extenso acto de habla. La escucha del otro indígena provoca una nueva hibridez en la crónica llevándola hacia las zonas próximas al testimonio, un desplazamiento ha sido señalado por Mónica Bernabé, quien lo vincula especialmente con las demandas propias de las sociedades y culturas del Cono Sur luego de haber atravesado las dictaduras militares. Para Bernabé, hay “una profusión de relatos testimoniales donde un sujeto se pone a contar lo que le sucedió o padeció —a veces sólo cuenta lo que perdió— a causa del desmantelamiento de sus derechos civiles, políticos o sociales” (Uhart 2016: 19). En este sentido, no es casual que el primer número de la revista El Porteño (de enero de 1982), publicación que será clave en el proceso cultural de recuperación de la democracia, la nota de tapa titulada “La memoria perdida” haya estado destinada a denunciar la tragedia humanitaria de los indígenas del norte. Se anuncia esta crónica escrita por Miguel Briante de la siguiente manera: “La realidad no apuntala [una] satisfacción. Por lo menos, así lo comprobaron los cronistas y fotógrafos de ‘El Porteño’, que viajaron al Chaco y atravesaron El Impenetrable para constatar la precariedad en que Tobas y Matacos hacen lo que pueden para sobrevivir” (Briante 1982: 1). Es 1982, cuando, finalizando la dictadura, se empezaba a pensar en términos sumamente (auto)críticos a la Argentina como comunidad desgarrada. En instancias de crisis de los relatos aglutinantes de lo común —o del llamado “efecto patria” referido por Caparrós—, ese otro de la nación re-emerge en los textos capitalinos como un contra-informante, un eco invertido y desquiciante del discurso nacional. Su voz exige lo que le fue arrebatado.
El del nativo es un mundo que se quiso desaparecido, pero no cesa de insistir por su derecho a ser en sus propios términos y en su territorio ancestral saqueado, en consecuencia, su confrontación con la idea de nación homogénea —pero también con lo concreto de la nación, es decir, sus políticas y diseños económicos— es directa: la Cacica María Celia (con su mapa y su puntero hogareños) le aclara a Hebe Uhart “nosotros no somos una comunidad, somos una nación dentro de una nación más grande. Su nombre es Pueblo Nación Charrúa” (Uhart 2016: 54).
Los indígenas son el pueblo adentro de los pueblos, pero, según la perspectiva de Didi-Huberman (2014), lo son de una manera “desfigurada”, rota, por la sobre-exposición caricaturesca de su identidad o por la censura a su existencia. Didi-Huberman se pregunta entonces cómo traerlos al relato sin machacar en su dañabilidad, en particular, cuando “el explotador impone su vocabulario” (Didi-Huberman 2014: 20). La propuesta es la de una resistencia en lengua que genere las condiciones para su “aparecer político” (Didi-Huberman 2014: 22). De allí que capturar el relato de las demandas indígenas desde una primera persona colectiva que expone los ultrajes padecidos fortalezca el giro testimonial de estas crónicas, para desde allí interrogar de manera incisiva los caducos referentes nacionales. En ese sentido, los cronistas se vuelven atentos “oidores” porque hay una exigencia de escucha inherente en la testimonialidad, como sostiene Dori Laub, ya que “la ausencia de otro a quien dirigirse, otro que pueda escuchar la angustia de las propias memorias y de esta manera, afirmar y reconocer su realidad, aniquila el relato. Y es precisamente esa aniquilación final de una narrativa, que no puede ser escuchada y de un relato que no puede ser presenciado o atestiguado, lo que constituye el golpe mortal” (Laub en Jelin 2002: 85).
Para Uhart, el cronista debe entrenarse en esa escucha, si no, pasa sin entender. En las clases de sus talleres de crónica señala “el trabajo mayor para poder ponerme en el lugar del otro es vaciarme de mí misma. No es fácil vaciarse de uno mismo, siempre estamos con sensaciones de amor u odio por algo, con preconceptos y prejuicios. Todo eso obtura la posibilidad de mirar y escuchar” (Villanueva 2015: 116). Ella misma, de hecho, fue entrenando su oído progresivamente, y ello ha quedado plasmado en los últimos volúmenes de crónicas de viaje que escribió, en los cuales se aprecia el vuelco definitivo de su interés hacia la realidad de los indígenas del interior. En sus crónicas van delineándose con cada vez mayor nitidez personajes singulares como la cacica María Celia, en Concepción del Uruguay, Teresa Epuyén, descendiente en Viedma, Elba Calfuqueo, tejedora mapuche en Junín de los Andes, Haroldo Coliqueo, cacique en Los Toldos, Marta Catriel, descendiente en Azul, entre otros; todos ellos confluyen en un mismo requerimiento: el de la restitución de tierras unido al del derecho a la identidad como otra nación.
En su crónica titulada “Siempre es difícil volver a casa”, de 2001, María Moreno también deja la capital para ir a Leuvucó Victorica, en Provincia de La Pampa, a cronicar la restitución histórica a la comunidad ranquel del cráneo saqueado del cacique Panguitruz Güor, el cual se encontraba exhibido en el Museo Nacional de La Plata. La autofiguración que se dará será la de “huinca” y “porteña”, y desde allí, apagando su voz narrativa —salvo para emerger en ciertos momentos de reflexión— se limitará a zurcir el coro de voces que le hablan: la de Doña Felisa Rosa Pereyra Rosas, descendiente del cacique; la de Juan Namuncurá; la de Carlos Depetris, nieto de una cautiva; Petrona Jofré; María Gabriela Epumer e Ignacia Rosas, tataranietas-sobrinas de Pangithruz; y de Ramona Rosas, chozna del cacique. Todos ellos vuelcan sus biografías, memorias, denuncias y, sobre todo, anécdotas.
La escucha en Moreno no sólo se traduce en un “hacer lugar” a la palabra del otro dentro del espacio del texto, de manera que la crónica se impregna de una oralidad transcrita que testimonia la puja por otro reparto sonoro del mundo, sino también en el hospedaje de estas voces que singularizan sus vidas y se las reapropian en el mismo acto de su hablar, como cuando Ramona Rosas exclama “¡La historia mía! A veces le digo a mi hijo: yo voy a escribir un libro. Me gustaría contar la historia de que yo tuve conocimiento” (Moreno 2001: s/n): un deseo de relatar que ya, en el intercambio con la cronista, comienza a cumplirse. Porque la crónica de Moreno si bien se construye a partir del espacio físico más íntimo del otro y de la comunidad, como hemos visto en los demás textos, también va más allá, para internarse en su territorio discursivo abrevando de las entrañas de su lengua, en la medida en que la crónica es aquí la transcripción de un nütram ranquel acontecido en torno al fogón (Libro y Sabo 2021).
La escucha, mediante la cual el relato del otro tiene entidad política y cultural, toma lugar en las crónicas como modo de romper los históricos silenciamientos y, en ese sentido, le da al texto un alcance ético que sobrepasa la ganancia estética del viaje. Si en los modernos, la alteridad humana alimentaba visos exotistas y cosmopolitas de la escritura —entre otros motivos—, en estos cronistas contemporáneos entabla un vínculo de conocimiento escritural y compromiso humano hacia vidas contadas; el “vaciarse de uno mismo” de Hebe Uhart, para poder aprehender al otro.
Conclusiones
En este sentido, para concluir brevemente subrayando argumentos nodales del artículo, la escucha aproxima la crónica al testimonio, y ello es posible gracias al acceso de los cronistas al espacio doméstico y, por esa vía, al archivo vernáculo allí atesorado, tanto material como —sobre todo— oral. Este giro abre nuevas formas de narrar el viaje en el género, a partir del traslado de los escritores capitalinos hacia una espacialidad novedosa: la de los pueblos y ruralidades. Desde el encuentro con la “intimidad civil” de los pueblerinos y el digesto de oralidades singulares que éstos portan, los grandes discursos de la nación son puestos en cuestión: es allí donde la crónica atraviesa, al decir de De Certeau, el mapa oficial y el “interior-margen” del país se vuelve espacio vívido de un encuentro.
Bibliografía
Bernabé, Mónica. “Prólogo”. Idea crónica. Literatura de no ficción iberoamericana. María Sonia Cristoff (comp.). Rosario: Beatriz Viterbo; Buenos Aires: Fundación Typa, 2006. 7-25.
Briante, Miguel. “La memoria perdida”. El Porteño 1 (1982): 11-19.
Caparrós, Martín. El Interior. Buenos Aires: Planeta/Seix Barral, 2006.
Caparrós, Martín. Larga distancia. Buenos Aires: Seix Barral, 2005.
Carrión, Jorge. “Ciudad en formol”. Idea crónica. Literatura de no ficción iberoamericana. María Sonia Cristoff (comp.). Rosario: Beatriz Viterbo; Buenos Aires: Fundación Typa, 2006: 201-216.
Carrión, Jorge. “Prólogo: mejor que real”. Mejor que ficción. Crónicas ejemplares. Jorge Carrión (ed.). Barcelona: Anagrama. 2012. 13-43.
Certeau, Michel de. La invención de lo cotidiano I. Artes de hacer. Trad. Alejandro Pescador. México: Universidad Iberoamericana, 2007.
Cristoff, María Sonia. Falsa calma. Un recorrido por los pueblos fantasmas de la Patagonia. Buenos Aires: Planeta, 2004.
Didi-Huberman. Pueblos expuestos. Pueblos figurantes. Trad. Horario Pons. Buenos Aires: Manantial, 2014.
Gorelik, Adrían. Miradas sobre Buenos Aires. Historia cultural y crítica urbana. Buenos Aires: Siglo xxi, 2004.
Guerreiro, Leila. Los suicidas del fin del mundo. Crónica de un pueblo patagónico. Buenos Aires: Tusquets, 2005.
Jelin, Elizabeth. Los trabajos de la memoria. Buenos Aires: Siglo xxi, 2002.
Libro, María Fernanda; María José Sabo. “Literaturas chilena, argentina y mapuche en zona de encuentro. Estrategias escriturales contra la violencia en la representación de la otredad indígena”. Cuadernos lirico. Revista de la red interuniversitaria de estudios sobre literaturas rioplatenses contemporáneas en Francia 23 (2021).
Moreno, María (2001). “Siempre es difícil volver a casa”. Página/12. Artículo en línea disponible en https://www.pagina12.com.ar/2001/suple/Radar/01-07/01-07-01/nota1.htm
Ortiz, Renato. Otro territorio, Ensayos sobre el mundo contemporáneo. Quilmes: Universidad Nacional de Quilmes, 1996.
Pollastri, Laura. “El desierto letrado: Patagonia, escritura y microrrelato”. La huella de clepsidra. El microrrelato en el siglo xxi. Laura Pollastri (coord., ed. y pról.). La Plata: Ediciones Katatay, 2010. 439-459.
Sánchez, Matilde. La canción de las ciudades. Buenos Aires: Seix Barral, 1999.
Sarlo, Beatriz. Ciudad vista. Mercancías y cultura urbana. Buenos Aires: Siglo xxi, 2009.
Schwarz, Jorge. “La referencia nacional: ¿olvidarla o criticarla?”. Josefina Ludmer (comp.). Las culturas de fin de siglo en América Latina. Rosario: Beatriz Viterbo, 1994. 27-33.
Uhart, Hebe. Visto y oído. Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2012.
Uhart, Hebe. De la Patagonia a México. Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2015.
Uhart, Hebe. De aquí para allá. Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2016.
Villanueva, Liliana. Las clases de Hebe Uhart. Buenos Aires: Blatt & Ríos, 2015.
Viú Adagio, Julieta (2022). “La escucha como modo de habitar el campo cultural. A propósito de María Moreno y Pedro Lemebel”. Artículo en línea disponible en http://agenciaperu.com/cultural/portada/cvr3/mutal.html
1 Universidad Nacional de Córdoba, Argentina (merisabo@gmail.com).
Enlaces refback
- No hay ningún enlace refback.