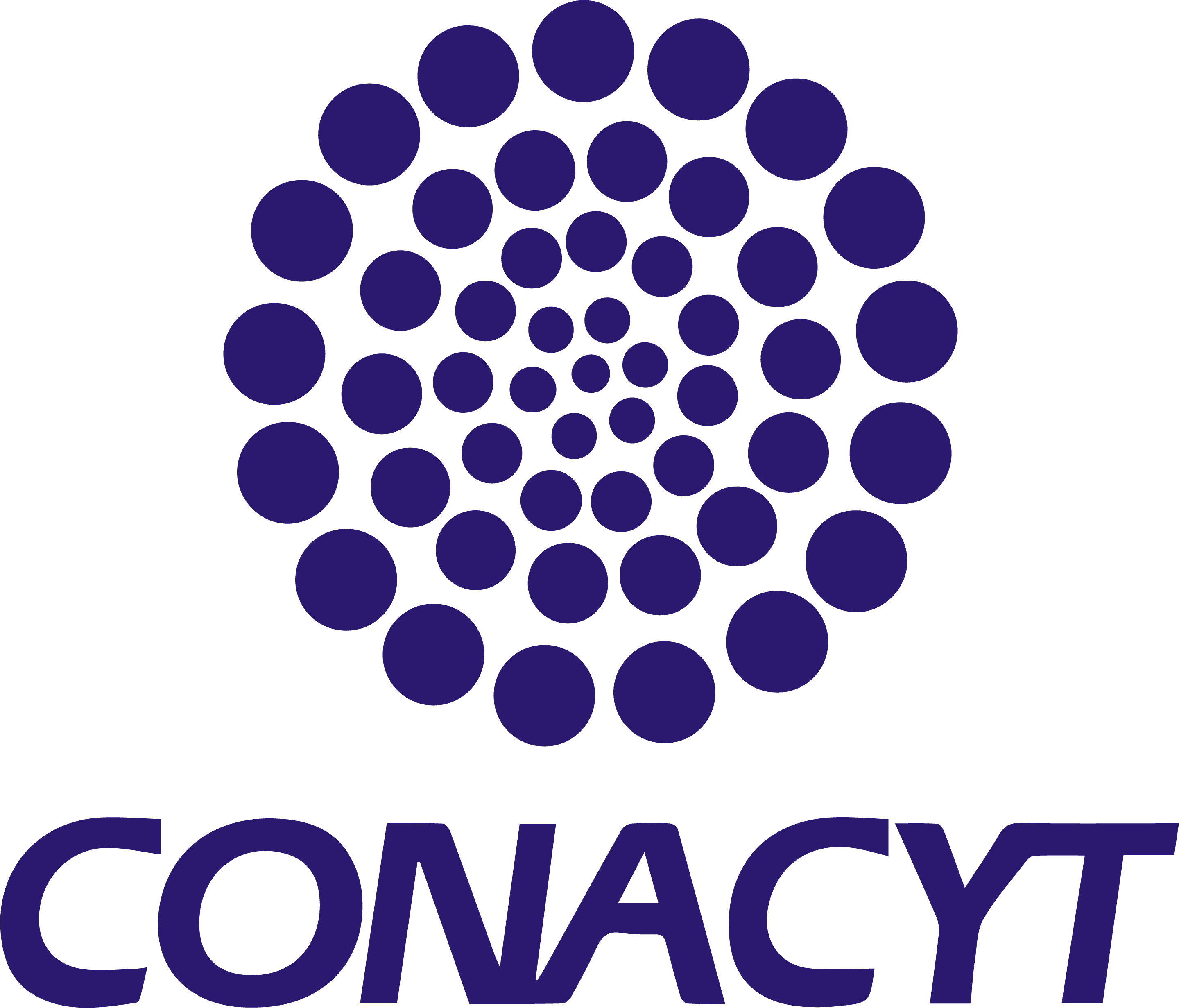Poder soberano: remanentes señoriales de América Latina
Sovereign Power: Seigniorial Remnants of Latin America
Marcos Cueva Perus1
Resumen: el presente artículo muestra bajo qué forma subsisten en América Latina remanentes de una conciencia señorial que corresponde a la “soberanía” de Foucault y no a un biopoder más reciente. A partir de lo sugerido por el filósofo mexicano Emilio Uranga, se desentrañan los resortes de esta conciencia, heredada de la Conquista, y se muestran algunas similitudes con la conciencia prusiana e igualmente, si bien limitadas, con resortes comunitarios de la Alemania nacionalsocialista, no ajena al “espíritu” jerárquico de Prusia. Se muestra, a partir de estas similitudes, cómo se trata de una forma de conciencia que, dada la “inversión de valores” descrita por Uranga, no considera que deba rendir cuentas ni hacerse responsable socialmente de sus actos, al mismo tiempo que no se individualiza habida cuenta del peso comunitario. En estas condiciones, se aportan numerosos ejemplos que llevan a pensar en remanentes propiamente precapitalistas en México y América Latina.
Palabras claves: Soberanía; Biopoder; Valores; Prusia; Nacionalsocialismo; Latinoamérica.
Abstract: This article shows in what form remnants of a stately consciousness subsist in Latin America that corresponds to Foucault’s “sovereignty” and not to a more recent biopower. Starting from what was suggested by the Mexican philosopher Emilio Uranga, the springs of this consciousness, inherited from the Conquest, are unraveled, and some similarities are shown with the Prussian consciousness and also, although limited, with the community springs of National Socialist Germany, not foreign to the hierarchical “spirit” of Prussia. It is shown, based on these similarities, how it is a form of conscience that, given the “inversion of values” described by Uranga, does not consider that it should be held accountable or socially responsible for its actions, at the same time that it does not individualized taking into account the weight of the community. Under these conditions, numerous examples are provided that lead one to think of properly pre-capitalist remnants in Mexico and Latin America.
Key words: Sobereignty; Biopower; Values; Prussia; National Socialism; Latin American.
Recibido: 25 de julio de 2022
Aceptado: 04 de junio de 2023
DOI: https://10.22201/cialc.24486914e.2024.78.57586
Introducción
Hasta la actualidad, existen en distintos países de América Latina formas específicas de matar, distintas de las que tienen lugar en los países desarrollados. Podríamos mencionar, a título de ejemplo, los linchamientos frecuentes en el Estado mexicano de Puebla, no muy lejos de la Ciudad de México, y que no excluyen quemar a los linchados, estando todavía vivos, sin que intervengan las autoridades. Está también un tipo de violencia que se permite desmembrar a la víctima, como ocurre entre algunos cárteles mexicanos de la droga, o arrojarla a las vías del tren, como lo han hecho las pandillas salvadoreñas, las maras. En América Latina no se mata de manera “industrial”, como lo hicieron durante la Segunda Guerra Mundial los nazis alemanes en las cámaras de gas. No son frecuentes, aunque los hay, los asesinos seriales, a diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos, donde por lo demás no son raros los tiroteos “gratuitos” contra multitudes.
Comparar las maneras de matar no deja de ser escabroso. Más de uno se habrá preguntado hasta dónde quienes matan están conscientes de lo que hacen. Aquí, cabe decir de entrada que hay en todo caso ocasiones en que es necesario anestesiar o “dormir” la conciencia: en los cárteles de la droga se cometen atrocidades bajo el efecto de estupefacientes, y es conocido que los nazis alemanes solían actuar bajo el efecto de narcóticos como el Pervitin. Pero no siempre es así. Los conquistadores españoles no necesitaban estar drogados para cometer atrocidades de las que estaban conscientes. Tampoco circula droga en los linchamientos poblanos, entre el pueblo enardecido por rumores.
Hasta la fecha, las formas de matar en América Latina suelen ser propias de regímenes precapitalistas: buscaremos mostrar que corresponden a la “política del soberano” descrita en distintos textos por Michel Foucault. A partir de aquí, es posible pensar que no cabe una aplicación mecánica de la idea de “biopoder” a las sociedades latinoamericanas, y se trataría en todo caso de un fenómeno reciente, que daría cuenta de una mayor penetración capitalista. Habría que tener en todo caso cuidado de no homogeneizar el capitalismo en América Latina: el “biopoder” al que se refiere Foucault despunta a partir del siglo xviii en algunas partes de Europa, pero muchas formas de matar en América Latina responden a una época previa, la de la “soberanía”. Es a partir de esta constatación que desentrañaremos la forma de existencia de la conciencia que lo anterior supone: una conciencia señorial.
No está de más recordar que el biopoder, a diferencia del “derecho de la espada” de la soberanía, es un poder de control sobre las vidas, incluidas sus dimensiones biológicas: el control sobre el Hombre como ser viviente, mediante las disciplinas, que entre otras cosas consideran al cuerpo como una máquina, y sobre el conjunto de la población (biopolítica de la población), incluyendo sus soportes, como el nacimiento, la mortalidad, la salud y la duración de vida, que son objeto de saber e “intervenciones de poder”, para la “inserción controlada de los cuerpos en el aparato productivo y para ajustar los fenómenos de población a los procesos económicos” (Castro 2011: 55-56). Dado que se está en un contexto capitalista, es posible entender que el objetivo del control descrito es “hacer rendir”, lo que no está en cambio presente en la política del soberano precapitalista.
El segundo problema que nos interesa tratar es el del “mal”, que también ha ocupado a distintos autores. En América Latina no aparece como tal, sino que, para seguir al filósofo mexicano Emilio Uranga, sobre el que nos detendremos, está presente en una “inversión de valores” con frecuencia socialmente aceptada. En esta perspectiva, no puede decirse que la Conquista haya traído determinados valores “europeos”, religión católica incluida: trajo el hábito y la naturalización de su transgresión, lo que es muy distinto. En este sentido, consideramos que, en la “inversión”, la transgresión es vista como algo natural y de lo que existe conciencia, aunque algo en el fuero interno pueda indicar, así sea tenuemente, que es un actuar inhumano, al menos en la medida en que daña a otros. Como sea, no es un actuar “judeocristiano”, ni exactamente “europeo” u “occidental”, ni parte de alguna “Razón” con mayúscula: lo propio del hecho colonial no sería entonces traer estos valores, que llegan a ser la excepción sino, como ya se ha dicho, transgredirlos. Fernando Cervantes ha recogido al respecto el testimonio de un soldado español que no duda en considerar totalmente impropia de un cristiano la conducta de un Francisco Pizarro, por ejemplo, al matar con lujo de crueldad a una reina indígena: fue “cosa que pareció muy indigna de hombre cuerdo y cristiano”, escribió Antonio de Herrera (Cervantes 2021: 469). Se entiende así que el comportamiento inhumano es percibido como tal por quienes lo practican, y por más que se justifique con prácticas inhumanas del enemigo (no cabe omitir ni mucho menos justificar prácticas inhumanas de pueblos originarios). No es tan sólo Bartolomé de las Casas: en la metrópoli ibérica despuntarán otros teólogos, como Vitoria (Cervantes 2021: 405-411), de carácter humanista y contrarios a la actuación toda del imperio.
Hechas estas constataciones previas, describiremos, siguiendo a Foucault, parte de la llamada “política del soberano”, para entrar luego con la filosofía de Emilio Uranga al tema de la mentalidad señorial y sus formas de existencia de la conciencia, pasando por la analogía con la mentalidad prusiana, típica del terrateniente y por el caso juzgado de Adolf Eichmann en el nazismo, guardando las proporciones, como corresponde decir.
Soberanía, no biopoder
De manera sencilla, lo que según Foucault caracteriza la forma de dar la muerte hasta el siglo xviii es que el castigo toma la forma de suplicio. La tortura está presente. No hay que olvidar que, hasta hace poco menos de medio siglo, la tortura estaba normalizada en América Latina, sobre todo en las dictaduras militares, Han existido hasta muy recientemente presidentes que sufrieron torturas, de Dilma Rousseff en Brasil a José Mujica en Uruguay. Incluso en México, la tortura no ha desaparecido como forma de obtener falsos testimonios y fabricar culpables.
Más allá de esto, los cárteles de la droga suelen cumplir con otro de los señalamientos de Foucault: la ritualización del castigo, de tal forma que se convierta en espectáculo. En México, entonces, hasta tiempos recientes, un cártel que en una disputa por la plaza quiere mandar un mensaje a otro —y de paso dejar indiferente a la población— deja cadáveres colgando de puentes, con algún letrero y un mensaje. De la tortura antes descrita a la escenificación de los cárteles, se trata de una violencia codificada —ritualizada, diría Foucault (Foucault 2001: 35)— y que responde a la política del soberano. Foucault describe bien las características de este suplicio. Es “retener la vida en el dolor” (Foucault 2001: 35), haciendo sufrir, y “con relación a la víctima, debe ser señalado: está destinado, ya sea por la cicatriz que deja en el cuerpo, ya por la resonancia que lo acompaña, a volver infame a aquel que es su víctima; el propio suplicio, si bien tiene por función la de ‘purgar’ el delito, no reconcilia; traza en torno o, mejor dicho, sobre el cuerpo mismo del condenado unos signos que no deben borrarse; la memoria de los hombres, en todo caso, conservará el recuerdo de la exposición, de la picota, de la tortura y del sufrimiento, debidamente comprobados. Y por parte de la justicia que lo impone, el suplicio debe ser resonante, y debe ser comprobado, en cierto modo, como su triunfo. El mismo exceso de las violencias infligidas es uno de los elementos de su gloria: el hecho de que el culpable gima y grite bajo los golpes no es un accidente vergonzoso, es el ceremonial mismo de la justicia manifestándose en su fuerza” (Foucault 2001: 35-36).
En el límite, la víctima despierta compasión y admiración. Existe por los narcotraficantes. Hasta hace poco, la transformación del dolor en sufrimiento era parte del imaginario sentimental latinoamericano, al menos en México y la región andina o Colombia, como lo prueba la música, de la canción ranchera al vallenato, pasando por el pasillo. Esto significa que, hasta hace poco, subsiste una mentalidad de tipo precapitalista, para rehacerse luego en los poros sociales en los cuales se encuentra el crimen organizado. El narcocorrido no es ningún secreto en México, y despierta en el pueblo lo que el suplicio, según Foucault, una mezcla de compasión y admiración por los narcotraficantes. Se canta y circula abiertamente, pese a tenues intentos de prohibición. No hay aquí racionalidad “moderna” que haya podido con este fenómeno, que en México tampoco causa mayor indignación. Aquí interviene francamente lo típico del poder del soberano: “hace morir”, pero también “deja vivir” (Foucault 1998: 81). Numerosas son las voces de quienes dicen no inquietarse del crimen organizado, al menos en algunas de sus versiones, porque “deja vivir” a quien “no se mete con él”, lo mismo que arguyen quienes le cantan directamente (“mientras me paguen no me importa quién lo haga”) o indirectamente, “nada más narrando las vivencias del pueblo” (el grupo musical Los Tigres del Norte).
La forma de dar la muerte en algunos países desarrollados es muy distinta, como ocurre por ejemplo en Estados Unidos con la pena capital, se esté o no a favor de ella: lejos de cualquier mirada del público y por ende de alguna escenificación: es la silla eléctrica o la inyección letal. El fenómeno del linchamiento descrito en la introducción está ausente, y se trata más bien de “invisibilizar” el castigo, que en este sentido no es un escarmiento para la comunidad.
Foucault se interesa en particular en el fenómeno de las prisiones. En América Latina son, de manera escandalosa, un “dejar vivir” que las convierte en escuelas del crimen, lejos de cualquier idea disciplinaria, por lo que, por lo demás, son otras tantas plazas en disputa y motivo de motines carcelarios, de México a Brasil, pasando por las cárceles ecuatorianas y hasta hace algún tiempo las salvadoreñas. Es desde las cárceles que el crimen organizado, mientras no se lo disciplina y en cambio se lo “deja vivir”, da órdenes para delinquir, como en Brasil el Primer Comando de la Capital. Al igual que en determinados territorios, el Estado no interviene o no se atreve a apersonarse, siempre “dejando vivir”, en más de un caso por conveniencia e incluso por haberlo pactado, según lo demuestra Gregorio Ortega Molina en Crimen de Estado (Ortega 2009): existen pactos entre gobiernos y un cártel muy específico, entre otras cosas para mantener cierta bonanza en la economía, aún a riesgo de que la violencia se desborde. De ninguna manera puede pensarse en esta existencia de “territorios libres” —a cargo de determinados “señores”— en países desarrollados, donde el contubernio con las altas esferas del crimen organizado toma otras formas (no es que no las haya).
Mientras que en parte de Europa aparece en el siglo xviii y se afianza en el siglo xix, en América Latina no es tan sencillo hablar de biopoder ni de “gestión calculadora de la vida” (según la expresión de Foucault): lo demuestra hasta hace poco el uso del tiempo. Es posible que el biopoder se haya afianzado en las últimas décadas, en particular a partir de los ochenta, y con cambios como la culminación de una gran urbanización, el paso de la familia-relación a la familia-célula y la transición demográfica, a la par con una mayor penetración capitalista por transnacionalización, como lo ha demostrado William I. Robinson (Robinson 2015). A partir de aquí, aunque sin haber pasado de manera homogénea por la fase “disciplinaria” del capitalismo, se instala en varios sectores de la sociedad el control y lo que conlleva de vigilancia, algo que puede percibirse sin mayor dificultad en las grandes urbes, no nada más con sus cantidades de guardias privados, sino también con las cámaras de video y, más recientemente, con la creciente digitalización de servicios y el uso masivo de teléfonos móviles, paso tecnológico al que no llega Foucault. Ahora, se trata de “hacer vivir” en cada aspecto, el de los cuerpos incluido, para “hacer rendir”. De otro modo, es decir, si ya no hay nada que “hacer rendir”, se “deja morir”, cabría que agregar que en la más completa indiferencia. La diferencia puede notarse en algo aparentemente nimio como el trato diferenciado a los pordioseros según sea una sociedad subdesarrollada o desarrollada, y con excepciones: en las segundas no se da mayor cosa al homeless, por ejemplo, mientras en las primeras subsiste algo de caridad para ayudar a “dejar vivir”, a reserva de que en ambas se premie “algo de ‘trabajo’” para ganarse unos centavos. Es probable que se haya llegado a una amalgama de la política de la soberanía y del biopoder: se expresa cuando se da la muerte en los años ochenta a gente en situación de calle, desde Culiacán hasta Cali, pero también por el estrechamiento del margen en el que se “deja vivir”, en el que se interviene para obtener lo máximo sin importar que al mismo tiempo se esté “dejando morir”: hay que llegar a la vejez atendiendo cuentas y nuevas tecnologías y con frecuencia sin mayor apoyo familiar, fenómeno que ya despunta en las grandes urbes latinoamericanas.
Hemos mostrado que no se puede hablar de “biopoder” sin más en América Latina, aunque cabe preguntarse por qué esta idea de Foucault alcanza éxito en algunos sectores, al igual que la manera en que por su parte Pierre Bourdieu habla de “capital”. Foucault plantea que el poder es algo que existe “en red” y “circula” por la sociedad, de tal forma que cada individuo es a la vez receptor y emisor de aquél. Es propio de los regímenes precapitalistas la no separación de las esferas pública y privada de la vida, al menos en el mundo señorial, aunque el fenómeno también está presente entre la población originaria: es el poder señorial o es la comunidad que deciden de lo que, de otro modo, en el capitalismo, es formalmente al menos asunto libre de cada quién. Digámoslo de otra manera: el capitalismo no permite el derecho de pernada ni la entrega de muchachas jóvenes en matrimonios arreglados por “usos y costumbres”. El desarrollo de la división del trabajo termina constituyendo esferas de la vida autónomas y privadas, por más que el poder circule finalmente un poco por doquier; no es al grado de las sociedades precapitalistas y los vínculos en el capitalismo tienen otras mediaciones, en particular la del dinero. Atrae entonces en sociedades de origen precapitalista reciente o remanente la creencia en el ejercicio del poder sin mediaciones y como fantasía colectiva, como la que llega a desembocar en un linchamiento. Se olvida así el carácter contradictorio de cada sociedad, incluyendo un capitalismo que no es pura represión, ni siquiera cuando “disciplina”: es el mismo Foucault quien destaca hasta qué punto este mismo proceso permite la individualización, así termine a la larga en tela de juicio en las sociedades de control. Lo característico de los regímenes precapitalistas es así, ante la muerte y por ende también la vida, una percepción de precariedad, que se refiere en específico a las escasas posibilidades de individuación y, ligado a esto, al temor a ser “marcado” y podría decirse que “excomulgado”.
Explorar la transgresión: la voz de Emilio Uranga
Una conducta de transgresión no descarta que se conozca el límite transgredido, aunque sea al considerarse un “no pasa nada”, de la misma manera en que, de acuerdo con el testimonio recogido por Fernando Cervantes, un cristiano puede saber que no está actuando como tal al momento de ser en extremo cruel con un indígena. Es difícil alegar, en este caso, que ocurra porque el último es visto simplemente como “no humano”. Tanto en el futuro México como en el territorio inca, los españoles no tuvieron muchas dificultades en aliarse con grupos de supuestos “no humanos” para hacer caer todo un mundo prehispánico, que era opresivo con quienes optaron por ayudar al invasor. Así pues, el asunto parece más complejo. Para transgredir sabiendo que se transgrede y creer que “se puede” (y otra vez: “no pasa nada”), tal vez sin mayores consecuencias para sí (de otro modo se tendría temor), tiene que haber ocurrido algo en la percepción del otro que haga natural no considerarlo como igual, prójimo, semejante o simplemente persona. Tiene lugar un proceso mediante el cual estas características del otro son vistas, pero no inducen a límites en la conducta y sí, en cambio, a traspasarlos o al abuso. De no existir esta consciencia, no habría necesidad en tiempos recientes de recurrir a las drogas para anestesiar la conciencia. El chófer del tráiler texano que transporta a escondidas inmigrantes sabe de la transgresión, así que se atiborra de metanfetaminas.
Si al mismo tiempo se llega a la creencia de que “se puede”, es porque ha ocurrido una inversión de valores, para retomar el análisis que hiciera alguna vez el filósofo mexicano Emilio Uranga. Antes de entrar en este tema, cabe señalar que es incluso posible que para quien transgrede quien no lo hace sea quien se encuentre en una posición equivocada, al no “atreverse” a “permitírselo”: si no lo hace, es entonces porque por los motivos que sean no tiene el poder de hacerlo. Lo que determina la creencia de que es posible transgredir sin mayor consecuencia y pasar por encima del límite que supone la integridad del otro, al menos como derecho, es un fenómeno de poder, que no es asimilable a la enajenación o la alienación propias del capitalismo. El fenómeno de poder descrito es más propio de regímenes precapitalistas o con una herencia tal. Se entiende entonces que la deshumanización del otro proviene de la creencia de que no tiene poder, antes de otros factores, incluso como la raza, puesto que más de un Conquistador no duda en tener mujeres indígenas, de lo que fuera prototipo Hernán Cortés con Malintzin (doña Marina o la Malinche), y todo sin importar aquí y en otros casos que se trate de agregar una transgresión más, si el español está casado (era el caso de Cortés).
Puede parecer extraño recurrir a la filosofía de Emilio Uranga, pero ha sido objeto de renovado interés, al haberse publicado de nuevo un conjunto de textos de entre 1949 y 1952, en Análisis del ser del mexicano (2013), que incluye el “Ensayo sobre una ontología del mexicano” (de 1949), ya previamente vuelto a publicar con un título ligeramente modificado (Uranga, 2014: 145-158), y publicado también estudios sobre el mismo Uranga, como La revolución inconclusa (2018), si bien aquí no consideramos a Uranga “ideólogo oculto” de nada. No se trata de hacer exégesis, sino de retomar lo que fue parte de un debate, sobre todo a partir de Samuel Ramos (2001), en 1934, y que siguió en distintos autores, desde Octavio Paz (1998) en 1950 hasta Leopoldo Zea. Uranga formó parte del grupo Hiperión (“hijo de la tierra y el cielo”, para vincular lo concreto y lo universal), que tuvo vida entre discípulos del filósofo de origen español José Gaos entre finales de los cuarenta (1947-1948) y principios de los cincuenta (1951-1952), junto con Jorge Portilla, Joaquín Sánchez McGregor, Salvador Reyes Nevares, Fausto Vega, Luis Villoro y Leopoldo Zea. Dentro del grupo, algunos otros exploraron la problemática de la “mexicanidad”, como Portilla en su Fenomenología del relajo y más aún Zea en Conciencia y posibilidad del mexicano, de 1952 (Zea 2001). Más tarde ya, en 1960, varios de los textos aludidos en este párrafo —Ramos y Zea, en particular— y otros (Antonio Caso, José Vasconcelos, Edmundo O’Gorman) serán objeto de análisis por parte de Abelardo Villegas, quien no dejará de ver el énfasis heideggeriano y el carácter inacabado de la obra de Uranga (Villegas 1979: 181-187), ciertamente muy limitada.
Uranga tenía una sólida formación, ligada a la filosofía alemana en particular, y formó parte del grupo Hiperión, cuando ya Jesús Silva Herzog y Daniel Cosío Villegas habían dado por terminado el impulso revolucionario, el primero en 1949 y el segundo desde 1947, prácticamente al mismo tiempo que el surgimiento del grupo Hiperión. Uranga, quien por cierto habría de tener una agria disputa con Cosío Villegas sobre los destinos de la Revolución, además de criticar a Lázaro Cárdenas por atender más a Cuba que a México, dejó finalmente la academia para dedicarse al periodismo, pero también para asesorar a presidentes como Adolfo López Mateos, en particular (con su “doctrina Guaymas”: “a la extrema izquierda, dentro de la Constitución”, de 1960), y, aunque muy en parte, a dependencias de Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría y José López Portillo, al punto de pasar por “ideólogo oculto del Partido Revolucionario Institucional (pri)”, lo que parece excesivo, al mismo título que, por ejemplo, Javier Wimer. Sea de esto lo que fuere, consideramos que Uranga, discípulo de Gaos y bien visto por Alfonso Reyes, encontró una pista que conducía, a la vez, a explorar en la conducta del mexicano, sin generalizar, la política del soberano o también, si se quiere, la sobrevivencia de rasgos señoriales particularizados por el hecho de la Conquista y la Colonia, que crearon una relación peculiar con la violencia, que perdura hasta hoy.
El autor no estuvo ausente de la cuestión social y, así, no dejó de ver en la gran propiedad —que había logrado rehacerse en el campo— el gran mal de México. Uranga no buscaba un “excepcionalismo” mexicano, probablemente a diferencia de algunos otros autores que abordaran el tema. Desde este punto de vista, hay que tener cuidado con la lectura de lo que Uranga entendió por “accidente”, aunque aspirara al universalismo del ser-para-el-accidente: en todo caso no fue alguna simple justificación de un ser para “no saber a qué atenerse” en la conducta o la palabra, sino el principio de un humanismo de carácter universalizante, digamos con Paz que “contemporáneo de todos los Hombres”, pero al que en México se dio un carácter particular y “quebradizo”, por contraste con el ánimo de “sustancialidad” europea, hasta donde es posible generalizar sobre Europa (Uranga había estado en fuerte contacto con Alemania y en menor medida con Francia). En el sentido descrito, para Uranga hay una dupla accidente-sustancialidad, y hasta cierto punto “lo auténtico o genuinamente humano no es nada consistente, sino algo frágil y quebradizo” (Uranga 2013: 84), lo que debe leerse como lo que remite a la condición ontológica más originaria, o más primitiva (Uranga 2013: 84) —la sustancialidad es en cambio “derivada” (Uranga 2013: 84). Lo cierto es que el hombre nace con la tarea de ir dándose forma a medida que crece, lo que no es sencillo, y en su trayectoria de vida. Al mismo tiempo, siguiendo una sugerencia de Uranga de carácter universal y no exclusiva del mexicano, el Hombre debe poder saber que “lo inauténtico sería […] pretender salir de la condición de accidentalidad y sustancializarse” (Uranga 2013: 42), para instalarse en una suficiencia que haga omitir la sempiterna vulnerabilidad, es decir, que lleve a salir de la contradicción accidente-sustancia.
En la perspectiva descrita, no tener poder se aparece al mexicano como una debilidad o vulnerabilidad, lo que al mismo tiempo el hecho de tenerlo parece negar: no se es vulnerable si se tiene poder. La relación de poder empuja a ejercer una dominación que está naturalizada. Uranga, sin tocar directamente el problema del poder y partiendo de la insistencia de Samuel Ramos en la problemática del complejo de inferioridad del mexicano, ofrece una explicación que parte de la dupla suficiencia/insuficiencia e inferioridad/superioridad. Parte consustancial a todo ser humano, el accidente “es fragilidad, oscilación entre el ser y la nada” (Uranga 2013: 51), y agrega: “negativamente concebido es el accidente una privación, una carencia, una penuria, una falta o defecto de subsistencia, un ser insuficiente” (Uranga 2013: 51). Puede ir más lejos: “el hombre, nos dice la ontología, es un ser precario, un ente que frente a las cosas hace figura de ser desvalido, insuficiente […] el hombre no se satisface con su carencia, sino que trata siempre de superarla, de allegarse la adición indispensable de realidad de que carece” (Uranga 2013: 166). El mexicano no es la excepción. Dicho en términos lacanianos, esta carencia o “falta en ser” es el motor del deseo, “deseo de ser”, que no debe confundirse con el de “tener”, que es demanda. Si bien puede parecer una palabra mal avenida, en particular si se la compara con la “falta” del psicoanálisis lacaniano, “falta en ser”, todo ser humano es insuficiente, si se entiende por ello que es a la vez vulnerable y perfectible y, por lo mismo, que justamente siempre le “falta” algo para “ser”, que tan pronto alcanza relanza una nueva “insuficiencia”. Esta característica de no ser “suficiente” o, si se quiere, de no estar nunca “completo” es propia de la humanidad del ser humano, y no una característica del mexicano. Se esté o no de acuerdo con cierto trasfondo heideggeriano en la reflexión de Uranga, lo cierto es que la manera de postular la vulnerabilidad abre la reflexión sobre el mexicano no a la excepción, sino a la posibilidad del humanismo y el universalismo, a través de la vulnerabilidad compartida. Ciertamente, destaca en el mexicano el ser-para-el-accidente, pero esto tiene que ver —y consideramos que no es generalizable para toda la población— en “cómo elige su ser” el mismo mexicano: cómo elige darse forma, si humana o inhumana.
El trastocamiento de valores al que se refiere Uranga tiene lugar cuando la misma “insuficiencia” es vista como “inferioridad”, por un efecto de traslape, que remite entonces al temor de mostrarse vulnerable, sobre el que trabaja a su modo Octavio Paz (a quien dedica sus líneas Uranga), al hablar del “rajarse”. No debiera haber aquí automatismo ni evidencia: “es indudable, a juicio del autor, que los conceptos de ‘inferioridad’ y de ‘insuficiencia’ no se recubren, ni en extensión, ni en comprensión. Una situación ‘inferior’ no es necesariamente ‘insuficiente’, y a la inversa, una ‘insuficiencia’ no es necesariamente una ‘inferioridad’” (Uranga 2013: 69). En este orden de cosas, se trata empero con frecuencia, para el mexicano, de llegar a la suficiencia mal entendida e instalarse en ella, como una “llenazón” o “consumación” (el psicoanálisis lacaniano hablaría de “goce”), en palabras de Uranga (Uranga 2013: 77), como supuesta muestra de superioridad. El problema que plantea toda insuficiencia, que es natural, parece “resolverse” entonces mediante la forma de la superioridad sobre el otro que cobra la personalidad, sin forzosamente desarrollarse.
Pasemos sobre el problema del origen de muchos (aunque no todos) los Conquistadores: son la codicia y el ánimo de instalarse, con títulos y dependientes, lo que los lleva a la transgresión, no un asunto racial. Al mismo tiempo, ocurre así puedan, otra vez para retomar palabras de Uranga, estar “hendidos por dentro” y sentir la ilegitimidad de la “suficiencia”. “Sólo a los más próximos, afirma el autor, les es dado barruntar algo de sus desesperanzas interiores, de su zozobra, de su angustia y de su miedo” (Uranga 2013: 76). El “goza tu síntoma”, parafraseando al pasar un título de Slavoj Zizek (2021), da en el cinismo: “el cínico, considera Uranga, es desenfadado y audaz, desafía y se mete con un mundo de valores superiores con el decidido y consciente propósito de ponerlo de cabeza” (Uranga 2013: 75). “La inversión de valores [así] se limita a negar que los pretendidos valores ‘superiores’ y pone en lugar de los valores superiores los valores inferiores” (Uranga 2013: 75) dados por “superiores”, agreguemos. “En el cinismo […] la inferioridad asumida como insuficiencia se pone como ‘superior’ y suficiente y se sostiene con mano de señor, con mano ruda, dura, grosera y brutal. Como todo señor, empero, el cínico es sensible a los halagos de la cortesanía, de lo fino y regalado, de lo pulido y cortés” (Uranga 2013: 75). “El cinismo es […] la aceptación consciente de una inversión de valores” (Uranga 2013: 75). El motivo de la demanda, que niega lo verdaderamente superior, es que la inferioridad suplante a la superioridad —poniendo lo bajo por encima de lo noble, lo ruin a la cabeza de lo pulcro (Uranga 2013: 75)— y se asuma como ésta, “resolviéndose” así en suficiencia o apariencia de tal: es lo que toma el lugar de la persistente búsqueda de formas para la personalidad, para encontrar una “disposición” en esta “inversión”. Aquí está el problema: en “cómo elige su ser” el mexicano o el latinoamericano en general ante la insuficiencia.
Es importante tomar nota de la insistencia del autor en hablar de “señor” y de “señorío”, no ajeno a los ademanes corteses ni a una discreción táctica y mañosa (Uranga 2013: 76), con la vulnerabilidad “cautelosamente velada a ojos ajenos”. “El señor […] aparece [entonces] ante los que le siguen como hombre de ‘una pieza’, pero a sus íntimos se revela, en sus confesiones escritas o verbales, como ‘hendido por dentro’” (Uranga 2013:76); no es algo exclusivo de la “mexicanidad”, por más que adquiera formas singulares, sino de una herencia colonial/señorial, que impide toda apertura ante quien es considerado superior (no vaya a sacar ventaja y aprovecharse) o inferior (no vaya a sacar ventaja tampoco), es decir, en cualquier situación de desigualdad y potencial dominación. La creencia en su superioridad lleva a malinterpretar lo que se tiene en frente, que con frecuencia sólo puede ser inferior, al aparecer con un carácter “natural” tomado por insuficiencia, porque no tiene impostación, la misma que se encuentra con frecuencia en el Conquistador. No hay testimonio alguno de grupo indígena que “se tome por” superior al español, mientras que está dado entre los Conquistadores, cuando no por la codicia, por el ansia de gloria que se le atribuye así a Cortés, por ejemplo. El modelo de “señor”, como muy bien lo llama Uranga, así esté “hendido por dentro”, es el de la superioridad que se ostenta como suficiencia (por lo que existe la expresión “aires de suficiencia” o la connotación peyorativa para quien se cree “muy suficiente”). Como la “hendidura” de todos modos está, sin que implique ver al otro (le ocurre a Cortés al llorar en el árbol de la Noche Triste, por ejemplo), existe curiosamente la creencia negativa que se proyecta sobre el otro creyendo erróneamente que no es para uno: esa misma “hendidura” es vista como inferioridad. La diferencia llega a detectarse entre algo de superioridad que, al ser impostado, hace alarde y necesita hacerlo, y cree que quien no lo hace es “insuficiente” y “naturalmente” inferior. A nuestro juicio, este “hacer alarde” —de la “real gana”, parafraseando a Uranga (2013: 75)— no es algo menor, habida cuenta de lo que “delata”, por decirlo de alguna manera… Así pues, el problema universal del accidente-sustancialidad y de la insuficiencia-suficiencia se “resuelve” en el de la desigualdad y la dominación: quién es superior y quién inferior, por lo que el deseo que desarrolla la personalidad y la decisión de “ser” —y de reconocerse como vulnerable, al mismo tiempo— se encuentra suplantado por la demanda de superioridad y de “tener” poder, como si ello pudiera hacer desaparecer la insuficiencia. Al mismo tiempo, se iza la inferioridad como superior con un “¿y qué?”.
Una analogía… y sus límites
Lo dicho hasta aquí supone que el “mal” —hasta donde se domina al otro— actúa, como lo sugiere Uranga, en el camino del cinismo, puesto que de una u otra forma sabe lo que hace, así diste de gritarlo a voz en cuello. El problema se ha planteado en casos tan acuciantes y polémicos como el del juicio al nazi Adolf Eichmann en Jerusalén, que dio lugar a un célebre alegato de Hannah Arendt (2013). Matías Ilivistky ha retomado de manera interesante esta polémica, y puede llegar a sugerirse que el “argumento” de haberse limitado a “obedecer órdenes sin pensar” es una coartada. Como lo señala Mary McCarthy, amiga de Arendt, la mezcla de miedo, alguna forma de tontería y ambición, puede dar para convertirse en una “combinación mortal” (Ilivistky 2017: 93). El miedo está en toda situación de guerra y explica más de una reacción de Conquistadores, desde Pedro de Alvarado en la masacre del Templo Mayor (el español confunde un ritual religioso con una emboscada) hasta la reacción cuando en el “diálogo de Cajamarca” con Valverde el inca Atahualpa tira al suelo la Biblia y exige que se le devuelva lo robado. Pero es también, siguiendo a Foucault, el miedo a ser “marcado” como “infame” ante la comunidad, miedo a “ser señalado”, lo que puede dar, como en los linchamientos, en el impulso de primero “señalar con el dedo” a otro antes que ser señalado. Más gregaria y menos individualizada está una sociedad, y mayor es el temor descrito. La ignorancia también es algo común. Se busca entonces “colmar” las insuficiencias con ambición, y es difícil creer que, de un modo u otro, no sea una ambición buscada y, por ende, deseada para “ser”. El resultado, entre otros, es que para cierto poder o para la ambición del mismo el mismo el acto de humanidad se aparece como un error, el de “mostrarse” vulnerable en la insuficiencia: hay ciertos “sentidos comunes de época” que están para afianzar esta creencia (“saldrás de redentor crucificado”, “en casa de comunidad no hay que mostrar habilidad”, por ejemplo), o incluso la palabra mexicana “noble” que se da por equivalente de “tonto” (entre otras cosas, porque “no hace daño”) o el uso de “respeto” en varios países de América Latina, donde se tiene por equivalente de “miedo” (se le tiene por ejemplo “mucho respeto” a una comida picante o a un medicamento fuerte). Para no hablar de cómo se dice de quien deja entrever algo más que su “sola pieza” que tiene “un lado muy humano”.
Seguramente quepa preguntarse si es posible un acortamiento en el tiempo como el establecido de los Conquistadores a una personalidad como Eichmann. Las diferencias de época son muchas, si bien hablamos de dos hecatombes. Las maneras de matar no son idénticas. Sin embargo, lo que hay de denominador común es una representación del poder ultra-jerárquica y señorial, aunque en el caso del nazismo llega a servirse de la “industrialización en masa” —Henry Ford, creador del fordismo, era un admirador del nazismo— para matar en los campos de concentración. Con todo, hay resortes comunes y que no son exactamente capitalistas, puesto que en el nazismo dicha forma “industrial” de matar tiene como trasfondo una idea rígidamente jerárquica y desigual de la sociedad. En este sentido, es una hibridación de la política del soberano y de la sociedad disciplinaria —con primacía de la primera, dado el bajo grado de individualización— en las condiciones particulares de ascenso de Alemania que describiera por ejemplo Norbert Elías (1999), insistiendo en la permanencia, de Bismarck a la Alemania guillermina y hasta 1918, de una “sociedad de satisfacción del honor” aristocrática y con poca influencia de los valores burgueses. Si en América Latina, luego de la Independencia, la nación busca ser construida desde arriba, no sin políticas de fuerza y sin primacía económica, es también desde arriba que se construye la Alemania unificada con Bismarck y que encuentra en Nietzsche justificación y hasta promoción de la relación desigual de entrada.
Estudioso de la historia de Prusia, que subordinó a la política incluso a los militares en las guerras contra los daneses, los austríacos, parte de los alemanes y los franceses, Christopher Clark hace notar lo siguiente sobre Bismarck, cuando éste considera que para ser estadista hay que llevar a la esfera pública “la autonomía de la vida privada”: “su concepto de esa autonomía de la vida privada —escribe Clark— era claramente no burgués; derivaba del mundo de la hacienda, cuyo señor no es responsable ante nadie, salvo ante él mismo” (Clark 2021: 623). Así, no se está “obligado por los actos” más que ante los pocos considerados como “iguales”, muy a lo sumo, y no ante la sociedad “de desiguales”. Esto no está reñido con el servicio al rey o emperador. Bismarck no quería demasiado a la aristocracia terrateniente ni a los “chupatintas” de la maquinaria burocrática, pero a juicio de Clark tampoco era alguien de principios, al grado que carecía de toda ideología; agrega el autor que, para el canciller, “las emociones públicas y la opinión pública no eran autoridades a las que complacer o seguir, sino fuerzas para ser manipuladas o dirigidas” (Clark 2021: 624). La industrialización, el proteccionismo previo, una maquinaria burocrática eficaz y el uso disciplinado de la fuerza convirtieron a Alemania en una potencia, lejos de la suerte seguida por las periferias latinoamericanas, pero es posible de hallar cierta semejanza de “espíritu”: construir desde arriba, no sin cierto “populismo” que Clark menciona explícitamente, y sin rendir cuentas a nadie, salvo tal vez al jefe. Esta es, en buena medida, “política del soberano”. No se rinde cuentas entonces ante desiguales, y la sociedad está marcada por desigualdades recurrentes que, en el caso alemán, a diferencia del latinoamericano, exigen obediencia y no sumisión.
La reflexión de Arendt en torno a la de ésta deja en claro que existía en Eichmann el “darse cuenta del darse cuenta”, puesto que durante todo un periodo este ejecutor del nazismo no soportaba contemplar en el terreno la aniquilación física de judíos (Ilivistky 2017: 117-118). Su conciencia quedó ocluida, siempre según Arendt, cuando fue ascendiendo en la maquinaria nazi y pudo codearse con altos jerarcas nacionalsocialistas (Ilivitsky 2017: 108). Por lo demás, lo dicho no está reñido con la adaptación a “la masa” por conformismo, sin dejar de considerar, como parte de esta misma adaptación, el temor ya indicado a “ser señalado” en caso de desobediencia, y, a partir de aquí, no exactamente la incapacidad de distinguir lo correcto de lo incorrecto, sino más bien la creencia de que en ciertas condiciones de poder todo está permitido (hasta tener que hacerse “eso” justamente para “no ser señalado”). Esto tuvo lugar en una sociedad con bajo grado de individualización que podía pasearse por distintas ideologías y que desde Bismarck premiaba la obediencia y cooptaba la independencia. El temor a “ser señalado” es más fuerte en la medida en que la interiorización de la jerarquía pasa antes que la de una ley que en realidad dista de ser tal: no recoge la importancia del testimonio atribuida a la democracia griega ni tampoco indaga mayor cosa.
La indagatoria retomada en la Edad Media por Guillermo el Conquistador o entre los carolingios supone, como lo señala Foucault, que “el poder se ejerce, en principio, haciendo preguntas, cuestionando. No sabe la verdad y procura saberla” (Foucault 1995: 94); no se trata por ende de que la verdad esté en el poder, por ser la verdad la del más fuerte, forma de ritualización de la guerra (Foucault 1995: 83). El testimonio de los griegos permite por su parte oponer “una verdad sin poder a un poder sin verdad” (Foucault 1995: 71-72). Se explica en cierto contexto comunitario el temor que Arendt le atribuyera a Eichmann “a decidir sobre su existencia por cuenta propia” (Ilivistky 2017: 107) y el hecho de que pareciera acomodarse a “la masa” a costa de no discernir lo correcto de lo incorrecto (Ilivistky 2017: 99), además de que Ilivistky hable de “la ausencia de una matriz de personalidad individuada” (Ilivistky 2017: 108). Después de todo, ambos pasos, el del testimonio veraz y el de la indagatoria, se pueden falsear: para ello se utiliza por ejemplo un hecho consumado como el incendio del Reichstag, que permitió suspender las libertades civiles, los derechos fundamentales y gobernar por decreto apelando a una Ley Habilitante de la Constitución de 1919 y perseguir a opositores alemanes al nazismo a partir de 1933. Algo similar, con el uso de la fuerza bruta, se utilizó al poco tiempo en 1934, en la “noche de los cuchillos largos”, para deshacerse de opositores dentro de las mismas filas del nazismo.
Curiosamente, como lo muestra Ilivistky, el juicio a Eichmann llega a tambalearse si cabe la posibilidad de que este funcionario “no haya sabido lo que hacía” (Ilivistky 2017: 115), según Arendt, al estar inmerso en “circunstancias” que le impedían “distinguir entre lo correcto y lo incorrecto”, aproximándose a la inimputabilidad (Ilivistky 2017: 93-98). Cuando la misma problemática se remite a los Conquistadores, puede sorprender que Francisco Pizarro llore por la muerte de un Atahualpa al que aquél manda matar… con todos los trámites de ley (Cervantes 2021: 393-400). Retomando a Uranga, permanece la “hendidura”, pero prima la determinación de la posición inferior o superior y, si es la segunda, por la inversión de valores ocurre algo más: es un lugar de exención de la responsabilidad por los propios actos, lo que explica que Clark sostenga que el hacendado prusiano no responde más que ante sí mismo; es así porque la desigualdad adoptada —que puede ser algo colectivamente aceptado— no lo obliga, sino que, por el contrario, lo exime, salvo en cierta obediencia hacia arriba. Se puede, como sugiere Uranga, abrirse con algunos pocos allegados, pero de ninguna manera con “inferiores”, que, por decirlo de alguna manera, “no tienen por qué estar al tanto”. No es que la personalidad no crezca, aunque es posible aceptar con Arendt que no hay plena individuación, al grado de llevar por ejemplo a la desobediencia, que es impensable: simplemente no puede ocurrir en la escala jerárquica que se dé cuenta de los propios actos, salvo ante superiores.
No debiera extrañar, hasta donde permanece la herencia señorial, que los aparatos de justicia en América Latina sean inoperantes contra la impunidad y en cambio un lugar de fabricación de culpables con los “inferiores”, sin que por lo demás haya mayor escándalo por este estado de cosas que dista mucho de reducirse al pretendido lawfare. En todo caso, la culpabilización puede servir para la des-responsabilización colectiva. No deja de ser un problema que intriga, mientras que en varios países desarrollados pueden desde caer presidentes (Richard Nixon en Estados Unidos) hasta ser juzgados otros (Nicolas Sarkozy en Francia).
El paralelismo tiene sus límites: es posible pensar que ni siquiera los “vuelos de la muerte” en Argentina llegan a ser plenamente una “muerte industrializada”. Lo que sí llama la atención, a partir de la observación de Clark, es la creencia de los señores que disponen de la vida ajena como si les perteneciera: si no se consideran responsables ante nadie, esa disposición no los lleva a pensar que tengan que rendir cuentas ante la sociedad; el señor que no se considera responsable más que ante sí mismo (y si acaso ante Dios, que puede ser visto a la manera de los narcotraficantes: “el que peca y reza empata”) no responde de sus actos ante los demás, ni de los daños que pueda infligir. No hay mayor reclamo posible habida cuenta de esta forma de existencia de la conciencia señorial, que tanto destantea a la vez en su crueldad y en su ausencia de arrepentimiento. A lo sumo, como sucede con Eichmann, confrontado este tipo de conciencia a sí mismo, desemboca en lo que tal vez le falta mencionar a Arendt cuando ve en el alto jerarca nazi alguien que llega a lo cómico y al ridículo, y que se puede observar en la filmación del juicio en Jerusalén: se trata de la impostación a la que se refiere Uranga, convertida en algo grotesco. Esto deriva de la escisión entre la necesidad de mantener el espectáculo del “alarde” y la posición real de inferioridad en la que se está, al mismo tiempo que no hay cabida para mostrarse vulnerable o “hendido” (genio y figura, hasta la sepultura). Después de todo, no le falta algo de esto a Francisco Pizarro cuando busca confesarse poco antes de morir ejecutado por los suyos.
La posición plenamente capitalista es distinta: no hay lugar para el espectáculo, en materia de conciencia se tiene en principio “propiedad de sí”, las formas de alienación y enajenación son otras y de una u otra manera se rinden cuentas, por el principio de fondo de igualdad jurídica, es decir, que no está reñida la “propiedad de sí”, conciencia inviolable, con dicha rendición, porque no hay traslape tan fuerte con el problema de la inferioridad/superioridad (siempre formalmente, pero se trata de todos modos de una formalidad real). La impunidad es menor, incluso en el mundo del dinero: baste recordar la caída en la cárcel del gran estafador piramidal Bernard Madoff al estallar la Gran Recesión de 2008, sin obviar que la Justicia en los países desarrollados no está exenta de otros defectos.
Señorial, pero también subdesarrollado
Los Conquistadores, menos iletrados de lo que suele creerse, no tenían “juicio reflexionante” al cual atenerse, basándose ante todo en la religión católica y sus mandamientos. La codicia, de oro, pero también de gloria, fue en este caso la que ocluyó el “darse cuenta del darse cuenta”, que sólo aparece esporádicamente, como en los ejemplos ya citados. Lo que marca en este caso la pertenencia a una tradición señorial es la creencia de que con poder o en busca de él todo está permitido y se adquieren exenciones (no en balde existe el fuero), hasta la transgresión de los mandamientos religiosos, que es lo que realmente trajeron la Conquista y la Colonia, y no “la Razón” ni la religión “pura y simple”, a partir de lo cual podría criticarse esa misma “Razón” o la “religión judeocristiana” como supuestas fachadas para imponer por la fuerza. Si hay percepción de lo que ocurre en la violencia, no puede no haberla de la transgresión, sólo que algo más otorga licencia para no hacer caso de los mandamientos o, más allá de éstos, del límite que supone la existencia del otro, único “propietario de sí”. Es la excepción del fuero que facilita la inversión de valores, al confundirse, en un asunto de poder, al que no lo tiene con un insuficiente (ya que se asocia “inferior” con “insuficiente”) y, por ende, un vulnerable. En ninguno de los dos casos es algo que pueda ser cargado a la cuenta del capitalismo, que prohíbe en principio traspasar el “territorio” en el cual el otro tiene derecho a la “propiedad de sí”, a diferencia de relaciones precapitalistas “comunitarias” en las cuales esta propiedad mencionada aquí no existe. En este sentido, se es más blut und boden y más “comunidad” que “sociedad”, siguiendo una clásica división de Tonnies (2001). Curiosamente, es procedente de Argentina que Walther Darré —bonaerense de origen, ministro de Agricultura del Tercer Reich— introdujo en Alemania el Blubo, con la idea de ligar la raza al suelo (Darré fue juzgado en Núremberg).
Contra lo que pudieran sugerir estudios como los de Tzvetan Todorov (2004), no hay, más allá de ciertos puntos, conmensurabilidad entre la Conquista de América y hecatombes como la del Holocausto, que es el “fordismo de la muerte”. El asunto está en la inversión de valores en el “señor”, que llega entonces a percibir como erróneo e incluso “no humano” no comulgar con la idolatría del poder (permitiéndose por lo demás lo bajo), que el capitalismo no tiene. El capitalismo idolatra la riqueza en dinero y, para ser más precisos aún, la ganancia, buscando convertirlo todo en tal, lo que durante un periodo de tiempo puede servirse del precapitalismo para ahorrar costos. No es ninguna “dialéctica de la Ilustración” la que por su parte desemboca en el nazismo, que está lejos de ser “economicista”, a diferencia del capitalismo pleno: la “raza de señores”, que también pasa por la excepción, está destinada a la Guerra, por motivaciones que van más allá del imperialismo. La “insuficiencia” de un país humillado después de la Primera Guerra Mundial se traduce igual por un problema de inferioridad/superioridad, según a quién se dirija: inferioridad ante la cultura francesa, muy bien mostrada en un oficial alemán en la novela corta Le silence de la mer, de Vercors, y brutal superioridad ante judíos y eslavos. El capitalismo no puede plantearse las cosas así, habida cuenta del reconocimiento de la igualdad jurídica y hasta su capacidad para promoverla en los terrenos más insospechados —como el de la raza— si a partir de aquí se abren nuevos mercados. En este sentido, el capitalismo puede recoger para sí causas como las de los “afrodescendientes” o las de los “pueblos originarios”, por lo que no cabe asociar el capitalismo mismo a la llamada “colonialidad del poder”.
Puede parecer extraña la fetichización del poder descrita, pero es posible de tomar en cuenta en América Latina evitando algún “sentido común” (“desde siempre ha sido así”) o una explicación cultural (“el latino es de esta manera”). Si la necesidad de dominar aparece como problema del “ser” y el poder como uno de sus rasgos casi ontológicos o propios de una visión metafísica, es en realidad porque, a diferencia del capitalismo, que parte de la igualdad formal y la consagra, los regímenes precapitalistas (dejando de lado las comunidades primitivas) parten de la creencia en la desigualdad de entrada como rasgo de las relaciones interpersonales, y no es por nada, entonces, que América Latina es la región más desigual —y además violenta— del mundo, sin demasiadas mediaciones y mucho menos institucionales, incluso, en más de un aspecto, en países de larga tradición institucional como México. En otros términos, inferioridad y superioridad marcan una manera inmediata de relacionarse, que ocupa el lugar de las formas correspondientes a la igualdad jurídica. Así pues, corresponden a la “política del soberano”, lo que no está reñido con las observaciones de Uranga sobre la “gran propiedad” y sus antecedentes coloniales: es así que el mismo Uranga es capaz de hablar de “señores” y de “señorío”, y por ende, de alguna forma de “feudalismo”, donde otros ven simple “mexicanidad”, confundiendo lo particular y lo singular.
El gobierno de Miguel Alemán había buscado fortalecer la pequeña propiedad rural a través de la Confederación Nacional de la Pequeña Propiedad (cnpp), para evitar el acaparamiento de tierras, pero el latifundismo se iba reconstituyendo gracias a prestanombres y otras artimañas (Cuéllar 2018: 100). López Mateos intentó en vano reanimar la reforma agraria, creando en 1959 el Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización (daac), pero se vio frenado y el asunto terminó mal, entre otros hechos con el asesinato de Rubén Jaramillo en 1962, y por cierto que en el “estilo” soberano de “castigo ejemplar” (el líder campesino fue brutalmente asesinado en Xochicalco con gran parte de su familia). Para esa época aún era posible hablar de resabios feudales. Todavía en 1960, Uranga escribía: “la gran propiedad ha marcado con sus maleficios nuestro carácter, nuestra política, nuestra historia toda” (Cuéllar 2018: 104). Contra lo que Cuéllar llama el “feudalismo rural” (2018: 105), Uranga señalaba: “el licenciado López Mateos ha vuelto en su gobierno a reabrir la cuestión agraria de México. Desde Cárdenas no se podía tocar el problema. Los industriales lo impedían” (Cuéllar Moreno 2018: 105). Al mismo tiempo, es posible pensar que estos industriales no logran crear una “sociedad fordista” o “taylorista” más allá de ciertos islotes, ni vencer por ende a la curiosa simbiosis de capas medias y herencia oligárquica a la que da lugar la “incompletitud” capitalista posrevolucionaria de México. En ese sentido, termina toda posible comparación con la férrea tradición alemana.
En México, como en otros países de América Latina, habida cuenta de la desigualdad, es posible notar cómo la ostentación de grandes propiedades parecer ser, entre otros, el medio (al igual que rodearse de “dependientes”) de “compensar” hasta ocultarla la insuficiencia de origen. Es algo que está anclado no nada más en lo que muestran escándalos de políticos u ostentaciones de narcotraficantes; se encuentra igualmente en las formas de construir viviendas por parte de algunos sectores populares, incluyendo los receptores de remesas de emigrantes, como si la discreción hiciera “menos”. Se está de nueva cuenta, en determinados sectores de la sociedad, ante la necesidad de “hacer alarde” que revela algo más que un problema de insuficiencia material.
Conclusiones
La singularidad estaba vista en cierta medida por Uranga: la incapacidad para resolver el asunto de la insuficiencia de otro modo que en el traslape inferior/superior, es decir, sin poder llegar a concretar la igualdad al menos formal, lo que Leopoldo Zea había visto a su manera al hablar de “regateo de humanidad” en el trato. No es una singularidad exclusiva de México. Cabe evitar la confusión frecuente que se atrinchera en una presunta “evidencia” de la mexicanidad, sino que se encuentra en otros países de América Latina, aunque no en latitudes de periodos coloniales históricamente cortos (África y Asia) ni en países centrales. No es exactamente el ser-para-el-accidente lo que define al mexicano o al latinoamericano, aunque debiera ser así por contraste con la “sustancialidad” del “europeo”, considerando que Uranga tiene el tacto de distinguir entre el español, el francés y el estadounidense. Lo que define a aquél es el traslape ya mencionado, y entonces el mismo Uranga, apoyándose en José Gaos, llama a no confundir la necesidad de una autognosis, que vuelve a remitir a algo incompleto, inacabado, por conocer, con el traslape que lleva a hacer de la inferioridad o superioridad un asunto de otro orden, del “ser”, por ende ontológico, en el que Uranga prefiere distanciarse explícitamente de Heidegger y su Dasein: es en este sentido que, universalmente, el fondo del mexicano es una vulnerabilidad “contemporánea de todos los Hombres”, que tendría algo que mostrarle al español (y tal vez también al estadounidense, mientras que para Uranga hay comunidad con el francés), y no la posición (que puede incluso alternarse) de inferioridad o superioridad, contra lo que dicta un aparente “sentido común” que autoriza incluso —para decirlo de manera suave— a “golpear antes de ser golpeado”, como si fuera asunto de “principios”, haciendo pasar por “humano” lo que deshumaniza y ve además en el accidente o en la insuficiencia, para colmo, algo “no humano”. Dada la insistencia de Uranga, no hay mucho qué reivindicar de una sociedad de señores o del señorío, por más rostro comunitario que tenga, puesto que es la ausencia de sanción social o incluso la admiración del encumbrado, mientras distribuya, lo que permite que éste crea no tener que rendir cuentas más que a sí mismo, en lo que Uranga llama sin tapujos la “real gana”, y no a quienes no son ciudadanos, sino súbditos.
Bibliografía
Arendt, Hannah. Eichmann en Jerusalén. Barcelona: Lumen, 2013.
Castro, Edgardo. Diccionario Foucault. Temas, conceptos y autores. Buenos Aires: Siglo xxi, 2011.
Cervantes, Fernando. Conquistadores. Una historia diferente. Madrid: Turner, 2021.
Clark, Christopher. El reino de hierro. Auge y caída de Prusia. 1600-1947. Madrid: La Esfera de los Libros, 2021.
Foucault, Michel. Historia de la sexualidad. 1. La voluntad de saber. México/Madrid: Siglo xxi, 1998.
Foucault, Michel. Vigilar y castigar. El nacimiento de las prisiones. México: Siglo xxi, 2001.
Foucault, Michel. La verdad y las formas jurídicas. Barcelona: Gedisa, 1995.
Ilivistky, Matias. Del “mal radical” a la “banalidad del mal”. Concepciones de lo maligno en la teoría política de Hannah Arendt. Buenos Aires: uba Sociales/TeseoPress, 2017.
Paz, Octavio. El laberinto de la soledad. Madrid: fce, 1998.
Ramos, Samuel. El perfil del Hombre y la cultura en México. Madrid: Espasa Calpe, 2001.
Robinson, William I. América Latina y el capitalismo global. Una perspectiva crítica de la globalización. México: Siglo xxi, 2015.
Todorov, Tzvetan. Frente al límite. México: Siglo xxi, 2004.
Tonnies, Ferdinand. Community and Civil Society. Cambdrige University Press, 2001.
Uranga, Emilio. “Ontología del mexicano”, Anatomía del mexicano. Roger Bartra (selec. y pról.). México: Penguin Random House/DeBolsillo, 2014. 145-158.
Uranga, Emilio. Análisis del ser del mexicano y otros escritos sobre la filosofía de lo mexicano (1949-1952). México: Bonilla Artigas Editores, 2013.
Villegas, Abelardo. La filosofía de lo mexicano. México: unam, 1979.
Zea, Leopoldo. Conciencia y posibilidad del mexicano. El Occidente y la conciencia de México. Dos ensayos sobre México y lo mexicano. México: Porrúa, 2001.
Zizek, Slavoj. ¡Goza tu síntoma! Lacan dentro y fuera de Hollywood. Buenos Aires: Ediciones Godot, 2021.
1 Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Sociales (cuevaperus@yahoo.com.mx).
Enlaces refback
- No hay ningún enlace refback.