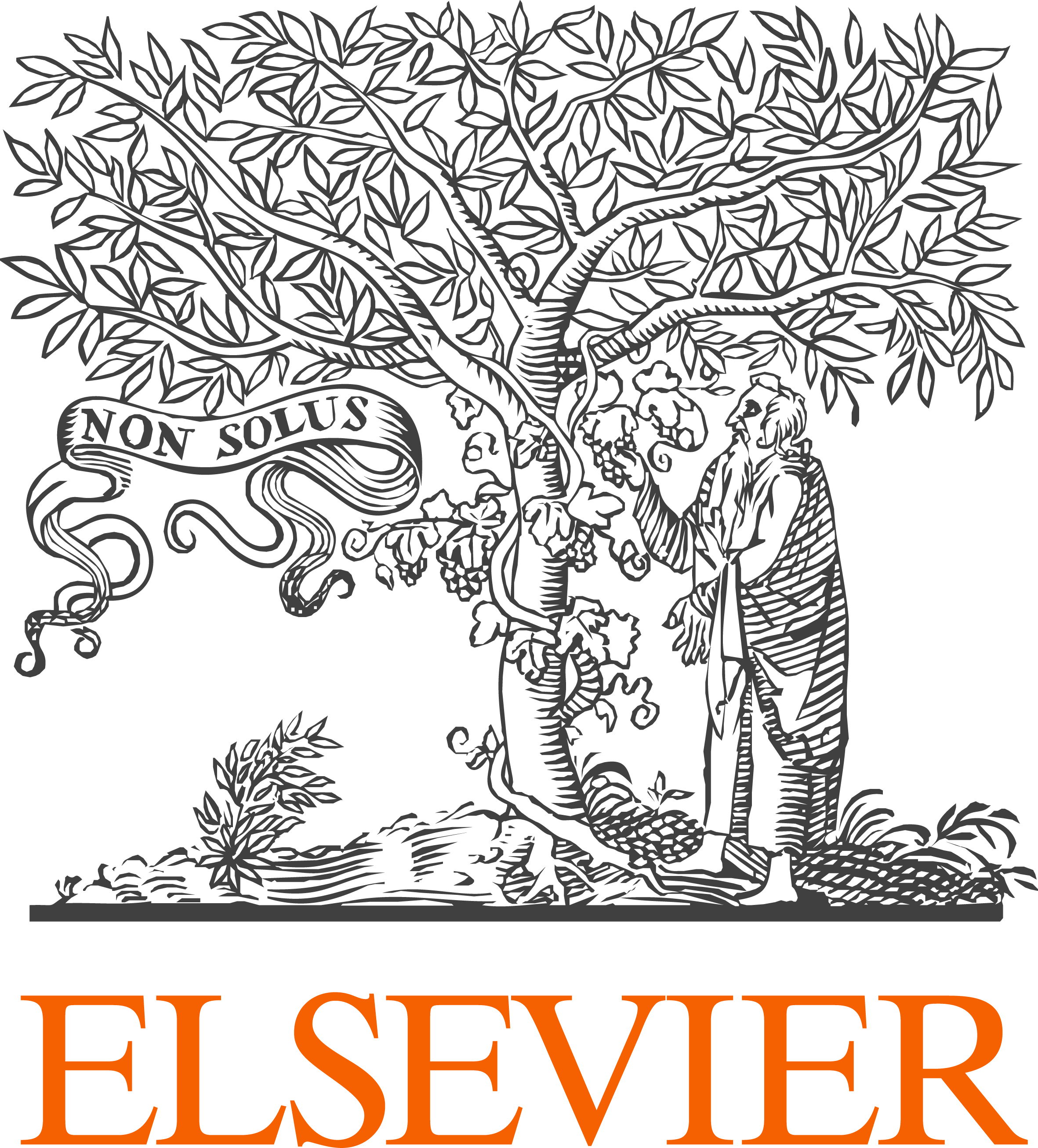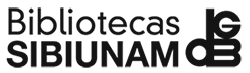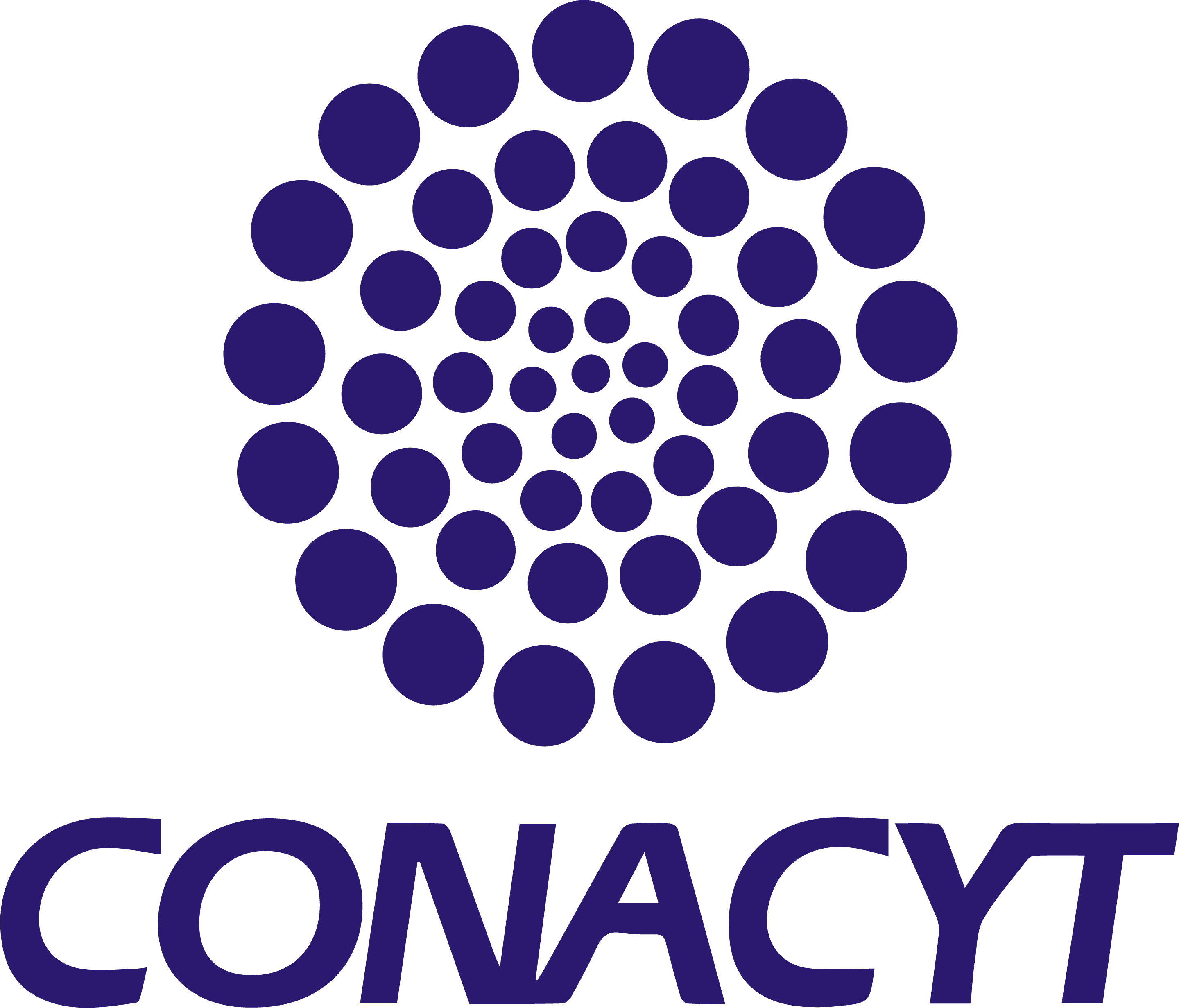Discurso neocolonial en la representación de Cuba en la prensa española1
Resumen:
la importancia de Cuba en el imaginario mediático suele ser desproporcionada respecto a sus dimensiones materiales como país. Esto hace que analizar el discurso mediático sobre Cuba revele información especialmente rica acerca de sus enunciadores. Este trabajo consiste en un análisis de las representaciones que los periódicos El País, ABC y La Vanguardia realizaron de la realidad cubana durante la enfermedad que apartó a Fidel Castro del gobierno en 2006. Se han estudiado 227 noticias empleando la metodología del análisis de contenido desde el enfoque teórico del framing, combinado con los estudios críticos del discurso.
Received: 2023 July 11; Accepted: 2024 January 8
Keywords: Palabras clave: Cuba, Discurso, Prensa, Framing, Fidel Castro.
Keywords: Key words: Cuba, Discourse, Press, Framing, Fidel Castro.
Introducción
Desde el triunfo de la Revolución, Cuba se convirtió en un polo de controversia para buena parte del mundo. La codificación mediática de Cuba regida por un gobierno socialista se configuró en Occidente en un contexto de Guerra Fría, dialogando a su vez con la herencia de representaciones procedentes de la cosmovisión colonial del siglo XIX y de inicios del XX. Así, a la cosmovisión racista clásica se sumó la interpretación de Cuba como peón de la Unión Soviética, condición que serviría para justificar la política de guerra en tiempo de paz que Washington emprendió contra el gobierno revolucionario a partir de 1960, argumentando los riesgos que la penetración del comunismo en América suponía para la seguridad nacional y continental (Mesa 1982: 76; Rodríguez 2016: 907). Sin embargo, tras la caída de la Unión Soviética, lejos de suavizarse el conflicto con Cuba, éste siguió acentuándose a través de las medidas de Guerra de cuarta generación (Fojón 2006: 2) contra la isla y mediante iniciativas como la leyes Torricelli (Estados Unidos 1992) y Helms-Burton (Estados Unidos 1996). El hecho de que, una vez finalizada la Guerra Fría, EE.UU. mantuviese medidas de guerra de cuarta generación contra Cuba cuando este país no suponía una amenaza nacional, sólo puede explicarse por razones de corte político, encaminadas a eliminar al gobierno revolucionario (Morley y Mc Guillion 2002: 2; Lamrani 2013). Este conflicto político con la primera potencia mundial explica que la realidad cubana haya constituido un elemento de elevada presencia en la agenda de los grandes medios de comunicación de masas estadounidenses en comparación con la de otros países latinoamericanos durante las décadas pasadas (Bolender 2019: 17-19). Una presencia que, en el contexto de globalización, se trasladó a la agenda de países aliados como España (Igartúa y Humanes 1999: 64; Lamrani 2015: 10; Serrano 2009: 202-203). Teniendo en cuenta estos antecedentes, el análisis del discurso que las grandes empresas mediáticas vuelcan sobre Cuba desde la perspectiva de los estudios culturales (Hall 1997: 2010), combinado con los estudios poscoloniales (Babbha 2002, 2010; Said 2016, 2018), cobra una especial relevancia para entender la forma en que se justifica y promociona de cara al gran público una determinada jerarquía en la relación mantenida entre Cuba, América Latina, Europa y EE.UU.
El estudio acerca del lugar que ocupa la realidad cubana en el imaginario español contemporáneo es un tema escasamente abordado en contraste con la importante presencia mediática que ha tenido Cuba. Este hecho nos permite hablar de una sobreexposición normalizada. Esta sobreexposición ha estado condicionada por la representación de Cuba asociada de forma recurrente a varios elementos entre los que destacan la vulneración de los derechos humanos (Lamrani 2021), un estado de crisis y pobreza permanente, la pena de muerte, el acceso restringido a Internet, la fortuna de Fidel Castro, la emigración y la situación del colectivo homosexual (Serrano 2009: 199-257). La representación de estos aspectos, no obstante, tiende a estar marcada por tres tendencias clave (Bolender 2019: 31-35; Lamrani 2021; Serrano 2009: 199-257). En primer lugar la descontextualización de las problemáticas que se asocian a su realidad respecto a las situaciones que afrontan el resto de países del planeta en ámbitos similares. En segundo lugar, el sesgo informativo que define estas representaciones en favor de fuentes informativas exclusivamente anti-socialistas y vinculadas a instituciones de poder favorables a los intereses de los gobiernos estadounidenses y europeos. Este sesgo en los puntos de vista lleva a la tercera tendencia: la proliferación de datos no contrastados sobre la realidad cubana que derivan en información falsa y difamaciones. Así, mediante estas dinámicas, los grandes medios de comunicación han desarrollado una suerte de mitología negativa, basada en una estrategia consistente en sobredimensionar cada error o cada calamidad que afecta al gobierno cubano, a la vez que todo éxito cosechado tiende a ignorarse (Bolender 2019: 2).
Estas tendencias tienden a agruparse a nivel discursivo bajo dos tópicos que se complementan y que en muchos formatos conviven juntos. Por un lado, el tópico que interpreta a Cuba como una cárcel mantenida por una oligarquía autoritaria y corrupta de la que la mayoría de su población quiere escapar (González 2014: 312-313). Y por otro, la significación de Cuba como paraíso y espacio de recreación para el turista extranjero (313-316).
Estos tópicos beben directamente del imaginario colonial decimonónico según el cual los territorios no europeos se veían como entornos exóticos de riquezas, pero poblados por sociedades viciadas a las que los imperios ilustraban y civilizaban con su actividad colonialista (Said 2018: 215). Así, las lógicas de dependencia y subordinación se revisten mediante estrategias discursivas como una suerte de propósito moral. En el caso estadounidense, desde el siglo XIX sus líderes intelectuales y políticos percibieron Cuba como un territorio propio, debido a su proximidad geográfica, algo que justificaron mediante argumentos que aludían a fuerzas de componente natural o divino (Pérez jr. 2008: 26). Esto derivó en la proliferación de metáforas para referirse a la isla, tales como una fruta madura que, por la propia fuerza de la gravedad, debería terminar cayendo dentro de las fronteras estadounidenses (29), o una mujer indefensa que debía ser rescatada de una situación de violación asociada a la dominación española (71).
A su vez, la cosmovisión estadounidense respecto a Cuba bebe de una caracterización histórica racista de los cubanos, entendidos como descendientes de africanos mezclados con descendientes de españoles y mestizos, que no tenían el desarrollo racional suficiente para formar un gobierno liberal ilustrado. Esto derivó en otra macroestructura semántica por la que se entendía a Cuba como un país situado en la infancia política, lo cual implicaba para EEUU el mandato moral de ocuparles para educarles en las virtudes del buen gobierno (109-115). Este tipo de estereotipos y metáforas evolucionaron durante las primeras décadas del siglo XX, cuando Cuba se conformó en el imaginario estadounidense como un espacio de recreación y transgresión moral, donde los estadounidenses iban para obtener placeres sexuales y hedonistas (233).
Teniendo en cuenta la construcción sociohistórica de este tipo de narrativas, en este trabajo se estudia la forma como los diarios españoles El País, ABC y La Vanguardia relataron un acontecimiento que provocó una amplia movilización a escala internacional: el anuncio de la enfermedad que apartó a Fidel Castro del poder en 2006. El País es un diario creado en 1976, de tendencia históricamente socialdemócrata, vinculada con el Partido Socialista Obrero Español. ABC es un diario fundado en 1903, de tendencia conservadora, monárquica y católica. Hasta principios del siglo XXI era el segundo diario español más consumido, por detrás de El País (Serrano 2010). La Vanguardia es un medio fundado en 1881 en Barcelona, ubicado en posiciones liberales, moderadas (Serrano 2010).
El acontecimiento noticioso y su contexto
El 31 de julio de 2006 el jefe de Despacho de Fidel Castro, Carlos Valenciaga, leyó a través del canal de televisión cubana una proclama firmada por el presidente en la que, haciendo valer lo estipulado en la Constitución de este país, delegaba públicamente sus funciones de presidente del Consejo de Ministros, primer secretario del Partido Comunista y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas en su hermano Raúl, mientras se recuperaba de una crisis intestinal aguda. Asimismo, sus roles como “impulsor principal” de los programas nacionales e internacionales de salud pública y revolución energética fueron delegados en otros jerarcas gubernamentales (Cubadebate 31/07/2006).
La noticia fue recibida con sorpresa en el ámbito internacional y no tardaron en trascender reacciones en distintos puntos del planeta. En el plano mediático trascendieron especialmente las declaraciones realizadas por el gobierno estadounidense, así como los festejos que tuvieron lugar en Miami a cargo de poblaciones vinculadas al exilio cubano. En Cuba se congregaron mítines y actos de apoyo a la Revolución desde varios centros de trabajo, así como bajo la convocatoria de los Comités de Defensa de la Revolución. El día 13 tuvo lugar la reaparición mediática de Fidel con la difusión de imágenes de él recuperándose en su habitación, junto al presidente venezolano, Hugo Chávez, quien había acudido a visitarlo.
Este acontecimiento informativo ocupó gran espacio mediático desde el momento en que se difundió el comunicado sobre la enfermedad de Fidel Castro hasta su reaparición mediática el 13 de agosto. No obstante, la publicación de contenido relacionado con este episodio en la prensa internacional se extendió durante todo el mes. Debido al significado histórico que se otorgó a este episodio, en el que desde varios sectores se vaticinó la muerte de Fidel Castro y el consecuente fin del “castrismo”; este lapso de tiempo favoreció a un terreno de gran fertilidad para la difusión de múltiples interpretaciones, elucubraciones e incluso llamados a la violencia. Este tipo de mensajes pusieron en juego variables ideológicas que dialogaron con el imaginario hegemónico sobre “lo latinoamericano”, “lo caribeño”, “lo europeo”, en relación con duplas conceptuales como “progreso-atraso”.
Este acontecimiento coincidió en España con la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011), cuya política hacia Cuba estuvo marcada por un cambio de rumbo favorable al diálogo y la apertura, en contraste con la tendencia confrontadora que marcó la política de su antecesor, José María Aznar. En este sentido, Zapatero buscó favorecer el acercamiento entre la UE y Cuba, logrando que la primera suspendiese, de forma temporal en 2005 y definitiva en 2008, las sanciones diplomáticas que estaban vigentes desde 2003 a raíz de los sucesos desencadenados durante la conocida como “primavera negra” (García 2010: 2205). Durante el siglo XX Cuba ha representado en el imaginario español un lugar particular definido por tratarse de la última colonia que se independizó de la Corona, aspecto por el que se la conoció como “la siempre fiel”. Esta condición, además de los nexos migratorios que ligaron a ambas naciones después de la Independencia, ha hecho que España encontrase en la isla caribeña un espacio para hacer valer su peso internacional, sobre todo cuando Cuba cobró una importancia geopolítica clave como último bastión del socialismo real en Occidente. Así, tras la entrada de España en la UE (1991) los sucesivos gobiernos españoles buscaron estratégicamente configurar a España como referente de la política europea hacia la isla.
Por otro lado, la crisis de salud de Fidel Castro tuvo lugar cuando Cuba se encontraba en los últimos años del periodo conocido como “La batalla de las ideas”. Este periodo transcurrió desde finales de 1999 hasta 2008 y supuso un retorno hacia fórmulas más centralizadas de gestión de la actividad económica, así como la vinculación económica con Venezuela y con China. Estas medidas comprendieron una reducción importante de las asociaciones con capital extranjero y un intenso control de la actividad de los trabajadores autónomos (Triana 2012). Asimismo, en este proceso fue clave el componente ideológico y social, materializándse en importantes inversiones en los sectores de la educación y de la salud y una posterior transformación del sector energético nacional (Escandell-Sosa 2007).
Metodología
En este trabajo se desarrolla un análisis de la cobertura realizada de este acontecimiento por los diarios La Vanguardia, ABC y El País, centrado en el posicionamiento que adoptaron respecto a cinco actores políticos: los gobiernos cubano y estadounidense, la UE, la sociedad cubana y el exilio cubano.
El método de estudio elegido en esta investigación es el análisis de contenido realizado desde el enfoque teórico del framing, tomando como modelo la metodología empleada por María Luisa Humanes y Juan José Igartúa para su estudio relativo a la representación de Latinoamérica en la prensa española (Igartúa y Humanes 2004: 57). Desde este supuesto se entiende que el proceso de encuadre provoca reacciones en las opiniones de los públicos respecto a los aspectos que se representan en función de la estrategia de representación adoptada. Mediante esa estrategia, el medio de comunicación guía a su público en el proceso de percepción de la información, facilitando así en él la adopción de posicionamientos concretos que afectarán a su comportamiento político.
Selección del material y criterios de análisis
Como criterio a tener en cuenta para escoger las 227 noticias que componen el corpus documental de este trabajo, se ha considerado que éstas aludiesen a algún asunto relacionado explícitamente con la realidad cubana en su titular, su antetítulo, su subtítulo o su lead durante los 31 días posteriores a la salida de Fidel Castro del gobierno. Para ello se han revisado todas las ediciones de agosto de 2006. Debido a la diferencia horaria entre Cuba y España, la cobertura de estos medios inició el 2 de agosto.
Una vez concretadas las unidades de estudio, éstas se han sometido a un análisis de contenido en el que se han evaluado cinco variables:
a) Identificación de la noticia, atendiendo a los indicadores: diario en el que se publica, día, sección, género periodístico. b) Relevancia concedida por el medio atendiendo a los indicadores:
- Ubicación de la información: portada, primera página, principio de sección o media sección.
- Tamaño dedicado: esta variable refiere al espacio ocupado por la cobertura de este episodio en las ediciones de los diarios. Para analizarla se han agrupado las noticias según su extensión en las siguientes categorías: menos de un cuarto de página, un cuarto de página, entre uno y dos cuartos de página, dos cuartos de página, entre dos y tres cuartos de página, tres cuartos de página, entre tres y cuatro cuartos de página, o página completa.
- Acompañamiento o no de elementos gráficos.
c) Tema, adscribiré cada noticia a la categoría temática que más predominancia tenga dentro de los siguientes apartados: “política”, “sucesos”, “interés humano”, “justicia/derechos humanos”, “economía”, “trabajo”, “relaciones internacionales”, “conflictos armados”, “defensa”, “educación”, “accidentes”, “desastres naturales”, “cultura”, “ciencia”, “religión”, “inmigración”, “convivencia” y “salud”.
d) Valoración: ésta podrá ser negativa, positiva o neutra, en virtud de si lo narrado está provisto o desprovisto de valoraciones y formas de adjetivación que lo revista de connotaciones deseables o indeseables.
e) Encuadre noticioso: la tipología de encuadres aplicada incluye cinco tipos de encuadres propuestos por las investigadoras Holli A. Semetko y Patti M. Valkenburg (2000: 93-109), en su trabajo sobre la representación mediática de la política europea en los medios de comunicación holandeses en 2000. Además, se ha añadido un encuadre, propuesto ex novo en este trabajo, para identificar claves de “nacionalismo banal”2 presentes en cada discurso periodístico:
- Encuadre “interés humano”: predomina cuando el discurso se construye para realzar la faceta humana y emocional del tema abordado, éste se ilustra mediante la incursión en la vida privada de algún individuo o incluyendo testimonios vitales de sujetos afectados por el tema abordado.
- Encuadre “conflicto”: predomina cuando un determinado asunto se representa abordando dos o más posturas diferentes.
- Encuadre “consecuencias de la economía”: predomina cuando se aborda un tema haciendo referencia a las ganancias, pérdidas o costes que conlleva una determinada actuación.
- Encuadre “atribución de responsabilidad”: predomina cuando un tema se presenta fijando a alguna institución o individuo como causante del mismo o con capacidad para actuar sobre él.
- Encuadre “moralidad”: predomina cuando se establece algún tipo de valoración de un tema conforme a una serie de principios éticos o religiosos.
- El encuadre de “nacionalismo banal” se identifica cuando se hace referencia a aspectos de “lo español” presente en Cuba o de “lo cubano” presente en España. Este encuadre pretende captar expresiones que alimenten el sentido de pertenencia nacional, proyectadas sobre la realidad cubana.
Asimismo, el análisis incorpora elementos de los estudios críticos del discurso, desde la perspectiva de Teun A. Van Dijk (1990, 1996a), en aras de enriquecer los aspectos cualitativos ligados a la interpretación del mensaje periodístico y sus cualidades ideológicas. De esta forma, se analiza la semántica ideológica que subyace a la selección léxica que se aplica a la representación polarizada de los grupos afines (endogrupo) respecto a la que se aplica a los miembros de los grupos ajenos (exogrupo). Esto no sólo se refiere a adjetivos y sustantivos puntuales, sino a estructuras más complejas del discurso que relacionan a estos grupos con acciones, cualidades, objetos, lugares o acontecimientos específicos (Van Dijk 1996b: 24).
Resultados
Número de ediciones, noticias, páginas y portadas en las que los medios estudiados dedicaron espacio a la coyuntura cubana entre el 2 y el 31 de agosto de 2006
| Diario | El País | ABC | La Vanguardia |
|---|---|---|---|
| Ediciones | 23 | 17 | 22 |
| Noticias | 83 | 80 | 65 |
| Páginas (aprox.) | 42 | 44.5 | 29.5 |
| Portadas | 5 | 5 | 6 |
Los tres diarios otorgaron una atención superlativa al acontecimiento estudiado, El País y La Vanguardia fueron los que dedicaron una cobertura más destacada y constante (tabla 1). En ABC 82.5% de las noticias se concentraron en el periodo comprendido entre el 2 y el 10 de agosto. La cobertura fue interrumpida hasta el 13 (fecha de la reaparición mediática de Fidel Castro tras su operación), cuando fue retomada durante tres días seguidos. Posteriormente, encontramos cuatro jornadas esporádicas de cobertura que terminaron el 26 de agosto. La Vanguardia concentró 64.6% de sus piezas informativas entre el 2 y el 10 de agosto. La cobertura se interrumpió hasta el 12, cuando se retomó de forma diaria hasta el 20. Posteriormente se publicaron cuatro noticias salteadas hasta el 29. El País llevó a cabo una cobertura diaria hasta el 17 de agosto, publicando 74 noticias. Después, publicó noticias en siete jornadas hasta el 31 de agosto.
Consonancia informativa
La cobertura de los tres medios estudiados estuvo definida por una consonancia informativa, la cual se manifestó desde la misma estructura de encuadre de cada noticia, tal como se evidencia en la tabla 2. El encuadre “atribución de responsabilidad” fue empleado en noticias de temática “política” en la mayor parte de las ocasiones y fue dedicado mayoritariamente a representar acciones o declaraciones realizadas por el gobierno estadounidense o en el gobierno cubano. El encuadre “conflicto” estuvo definido por textos que incluyeron distintas voces del gobierno estadounidense, del gobierno cubano, de la UE y de distintas facciones de la oposición y el exilio cubanos. El encuadre “interés humano” se empleó fundamentalmente para representar a exponentes de la oposición y del exilio cubano, otorgando un peso especial al componente dramático o trágico de sus historias de vida. Esta connotación se relacionó con el gobierno cubano en calidad de represor y permitió vincular emocionalmente al lector con estos actores políticos.
Distribución de las categorías analíticas “tema”, “encuadre” y “tono” en las noticias estudiadas según periódico
| Tema | ABC | La Vanguardia | El País |
|---|---|---|---|
| Política | 58.70 % | 56.20 % | 61.40 % |
| Interés humano | 12.50 % | 18.70 % | 13.20 % |
| RR.II. | 8.70 % | 7.80 % | 14.40 % |
| Otros | 29.10 % | 17.30 % | 11.00 % |
| Encuadre | ABC | La Vanguardia | El País |
| Atribución de responsabilidad | 48.70 % | 45.30 % | 44.50 % |
| Conflicto | 20.00 % | 12.50 % | 19.20 % |
| Interés humano | 15.00 % | 28.10 % | 16.80 % |
| Otros | 16.30 % | 14.10 % | 19.50 % |
| Tono | ABC | La Vanguardia | El País |
| Negativo | 55.00 % | 53.10 % | 51.80 % |
| Neutro | 26.20 % | 37.50 % | 32.50 % |
| Positivo | 18.70 % | 9.30 % | 15.60 % |
Dentro de la categoría de encuadre “otros” merece la pena destacar el encuadre “nacionalismo banal” debido a su importancia a la hora de representar el vínculo hispano-cubano en la cobertura. Este encuadre, si bien tuvo una presencia moderada como vertebrador de la noticia, fue recurrente en forma de expresiones concretas dentro de artículos que respondieron a otra estrategia de encuadre mayoritaria. Su uso más frecuente se desdobló en dos tendencias. Por un lado, asimilar la crisis de salud de Fidel Castro a la enfermedad que terminó con la vida del dictador Francisco Franco en 1975 y que dio lugar al proceso de transición democrática en España. Por otro lado, evocar la relación colonial que unió a España y a Cuba en el pasado para reclamar la presencia prioritaria de España a la hora organizar un eventual cambio político en la isla ante la posible muerte de Castro.
El tono predominante en los tres medios fue el negativo. Esto se explica por el predominio de noticias condenatorias respecto a las acciones del gobierno cubano, así como a visiones pesimistas o críticas acerca de la situación del país. Por otro lado, la mayoría de noticias de tono positivo se enfocaron en transmitir en términos deseables la supuesta inminencia del cambio político en Cuba, debido a la ausencia de Fidel Castro. También se observó la tendencia a emplear un tono positivo en aquellos textos centrados en la actuación del gobierno estadounidense ante los acontecimientos.
La representación de la realidad cubana conforme al encuadre mayoritario de “atribución de responsabilidad” se explica porque los tres diarios elaboraron una similar interpretación según la cual Cuba se configuraba como una tiranía en torno a la persona de Fidel Castro, a quien atribuyeron las capacidades de mantener a la sociedad cubana en un estado de alienación y pasividad. Esto implicó que su salida del gobierno fuese asimilable al comienzo del fin del socialismo en Cuba. ABC mostró una valoración más pesimista acerca de esta posibilidad apuntando a la capacidad de permanencia en el poder de la cúpula del gobierno socialista. Esta posición pudo verse en columnas de colaboradores como Norberto Fuentes (02/08/2006: 3), Horacio Vázquez Rial (03/08/2006: 21) o Álvaro Vargas Llosa (04/08/06: 7), entre otros.
La principal explicación que ofrecieron estos medios sobre la permanencia en el tiempo del socialismo cubano desde 1959 estuvo estrechamente relacionada con la descripción que se realizó de Fidel como un líder malicioso, capaz de realizar un ejercicio “omnímodo del poder”, como pudo leerse en el último editorial que publicó El País (imagen 1) (15/08/2006: 10) o asociándolo a la “perversa obsesión por controlarlo todo, su propia muerte tal vez y hasta cómo debe ser entendida por los cubanos”, según el último editorial publicado por ABC (15/08/2006: 4). A estas cualidades de Castro se les atribuyó la capacidad de mantener a la población de la isla inmersa en un estado de miedo y minusvalía ciudadana, el cual les impedía movilizarse en favor de derechos democráticos (algunos ejemplos de cada diario pueden encontrarse en ABC15/08/2006: 28; Cervilla 15/08/2006: 28; Giralt 08/08/2006: 9; Ibarz 03/08/2006: 3-4; Vargas Llosa 13/08/2006: 13; Vicent 06/08/2023: 6).
Partiendo de la cosmovisión liberal, basada en las nociones ilustradas de razón y progreso, los tres diarios representaron la realidad cubana en un estado anacrónico, a contracorriente de la historia. Esto se plasmó en expresiones como el llamamiento a que “Cuba empiece a transformarse en un ‘país normal’” (Roy 03/08/2006: 14) o a la “reincorporación de Cuba al concierto latinoamericano, que es hoy un concierto democrático, respetuoso de los derechos humanos, de crecimiento económico” (Castañeda 15/08/2006: 11). En este sentido, las graves disfuncionalidades crónicas que registraban muchos países capitalistas latinoamericanos, como las altas tasas de pobreza extrema y exclusión social o los crímenes sistemáticos de líderes políticos y sociales, entre otros, fueron ignoradas a la hora de difundir esa concepción de “normalidad” moderna y funcional. De esto se puede deducir que la oposición entre “normalidad” y “anormalidad” política que permeó el discurso de los tres medios estuvo construida, más bien, en función del grado de hegemonía que el endogrupo evocado por los diarios en estudio tenía en estos países. Este tipo de expresiones transmitieron a nivel intrínseco el mensaje de que un país “normal” y favorable al sentido de la historia es aquel cuyo gobierno actúa acatando los mandatos estipulados por los centros de poder estadounidenses y europeos.
Teniendo en cuenta esta cosmovisión latente en el discurso, el anuncio de la enfermedad de Castro fue interpretado en los tres diarios como un posible detonante de corte evolutivo hacia la democracia de mercado. Este proceso debería articularse mediante una transición democrático-liberal protagonizada por los cubanos, pero controlada por aquellos gobiernos a los que implícitamente se situó en la vanguardia de ese esquema de progreso: EE.UU. y la UE. La UE actuaría bajo el liderazgo de España debido a las dos razones previamente señaladas, que fueron vehiculadas mediante encuadres de “nacionalismo banal”. En este sentido, la evocación de España como ejemplo de transición democrática se transmitió por diferentes vías. Una de las más recurrentes fue el establecimiento de comparaciones entre la figura de Fidel Castro y la de Francisco Franco, tales como “la agonía de Franco comenzó por aquí: sangrando por el estómago” (Bombí-Vilaseca 04/08/2006: 6). En muchos casos, estas comparaciones terminaron decantándose en favor del dictador español, atribuyendo a Fidel cualidades autoritarias más extremas. En otras ocasiones, el argumento favorable a Franco tuvo un sentido más pragmático, en relación con el escenario favorable que el dictador español dejó en el plano de las relaciones de producción para el desarrollo de una democracia liberal. En este sentido, en El País se afirmó que Franco supo ponerse “a favor del viento de la historia”, cosa que Fidel “no está sabiendo hacerlo” (Granell 17/08/2006: 10). En ABC se llegó a recomendar “recordar cuánto mejor era la situación económica y de las libertades democráticas, la educación, las pensiones y la sanidad en la España de Franco que en la Cuba que deja Fidel” (Fernández 19/08/2019: 3).
Asimilar la coyuntura cubana al proceso de transición española implicó situar a España como modelo de país para Cuba, asumiendo que se encontraba en una posición más avanzada dentro de ese esquema evolutivo hacia la virtud democrático-liberal. Esta cosmovisión se expresó en oraciones que transmitieron connotaciones paternalistas como “nosotros sabemos lo difícil que es hacer una transición política y coincidimos en lo difícil que será para Cuba afrontar la suya” (Barceló 03/08/2006: 3). En el caso de ABC, se hicieron explícitos los intereses materiales subyacentes al mandato moral esgrimido para situar a España en una posición prioritaria para tutelar a Cuba:
La política exterior económica española insiste torpemente en separar nuestros intereses en el continente de los de EE.UU. Justo lo contrario de lo que recomienda la Confederación Española de Organizaciones Empresariales para asegurar un trato justo a nuestras inversiones en la región […]. Todavía estamos a tiempo de buscar acuerdos para el futuro que preserven la legalidad de los contratos en ese país. Pero es urgente involucrarse en una estrategia conjunta para la transición cubana (Fernández 10/08/2006: 65).
Sociedad cubana: atraso y condescendencia
Esta interpretación de la realidad cubana llevó a los medios estudiados a una contradicción a la hora de referirse al estado de su sociedad, ya que el comportamiento de la población durante aquellos días no se condijo con el que sería esperable ante la ausencia de un líder de una tiranía tan longeva. Las muestras de apoyo a Fidel que llevaron a cabo amplios sectores de la población tuvieron referencias menores en los medios analizados. El diario La Vanguardia fue el único que abordó específicamente el apoyo predominante en la isla hacia el líder socialista. Sin embargo, para integrar esta realidad en su relato basado en una población alienada, La Vanguardia interpretó este comportamiento asociándolo a cualidades fanáticas y religiosas, y vinculándolo a ciudadanos poco educados, envejecidos o procedentes del entorno rural: “Si los cubanos ya viven con angustia el estado de salud del dirigente, sin manifestaciones públicas de apoyo, como quien reza a su Dios, todavía es más complicado que se aventuren a pronosticar qué pasará si el líder de la Revolución cubana muere” (Giralt 02/08/2006: 4).
Esta caracterización alienada de la población puede observarse en la imagen 2, donde se ilustra un artículo de La Vanguardia acerca del caso de una ciudadana cubana de la tercera edad a quien se caracteriza indicando que, a pesar de vivir en la pobreza, apoya a Fidel.
El País, por su parte, publicaría el artículo “Oraciones y brujería para el comandante” (El País 05/08/2006: 7), en el cual se atribuyeron comportamientos ligados al pensamiento mágico o primitivo entre quienes apoyaban a Fidel. Por otro lado, el caso de ABC fue la muestra más evidente de la contradicción a la que se enfrentaron estos medios. Esto se debe a que en su cobertura, prácticamente, no se abordó el comportamiento de la población. Este diario únicamente dedicó espacio a líderes opositores, dejando un vacío en la representación general de la sociedad cubana. Este silencio fue compensado con críticas más extremas y reiterativas hacia el gobierno cubano que las vistas en los otros medios, las cuales profundizaron en su caracterización malévola como opresor de la población cubana. En estos textos el tono incursionó en el discurso de odio con expresiones como “que se muera pronto, ya ha vivido bastante y, sobre todo, ya ha matado bastante” (Camacho 04/08/2006: 5) o: “Raúl es lo peor del régimen en todos los sentidos. Es el menos brillante intelectualmente, cosa que compensa con astucia y brutalidad. Es un homosexual conocido y reconocido que ha dedicado sus mejores esfuerzos a la represión de la homosexualidad” (Vazquez-Rial, 03/08/2006: 21).
En El País, la representación de la sociedad cubana estuvo marcada por atribuciones especialmente despreciativas y condescendientes. El ejemplo principal de esto fue una columna firmada por Mario Vargas Llosa, en la que el pueblo cubano fue caracterizado como un pueblo alienado que “no parece tener ya otros ideales que los mínimos de la supervivencia cotidiana o la fuga desesperada hacia las playas del infierno capitalista” (Vargas Llosa 13/08/2006: 13). El autor culpó a la población cubana expresando un nivel de desprecio explícito no visto en ningún otro texto estudiado en este trabajo: “casi medio siglo de regimentación, adoctrinamiento, tutelaje, censura y miedo adormecen el espíritu crítico y hasta la más elemental aspiración de libertad” (13). De esta forma, esta columna reforzó en el imaginario mediático la percepción de la población cubana como una sociedad compuesta por autómatas incapacitados para decidir su futuro, lo que constituyó una expresión explícita del clásico estereotipo colonialista acerca del nativo incapaz por sí mismo de alcanzar la virtud de la civilización:
Penoso y triste espectáculo, en verdad, el de esas masas arreadas a vitorear al dictador octogenario muerto o moribundo que, apenas se alejan sus arreadores, corren a telefonear a sus parientes del exilio a averiguar qué se sabe allá, si el hombre se muere por fin, y salen luego, convertidas en turbas revolucionarias a apedrear y amedrentar a los disidentes. […]. Cuba será libre más temprano que tarde [pero] no por la presión de un pueblo sediento de libertad (13).
Así, la sociedad cubana, a quien se pretendió dar protagonismo en una eventual transición democrática, fue omitida como actor político en las tres coberturas, y quedó asociada a conductas infantiles ociosas y alienadas, expresadas bajo fórmulas de exotismo piadoso. Esto fue reforzado en el plano visual con una tendencia a seleccionar imágenes de ciudadanos cubanos en estados contemplativos, de ocio o de descanso, para ilustrar varios textos. Este tipo de significados también se transmitieron cuando se presentaba a ciudadanos que fueron entrevistados, incluyendo descripciones de ellos asociadas a este tipo de actitudes. Un ejemplo de esto fue el caso de una mujer de quien se aclaró que “descansaba ayer en la plaza De la Valle” al momento de entrevistarla (Giralt 13/08/2006: 11). Otro ejemplo ilustrativo fue que tanto La Vanguardia como El País coincidieron en la descripción que hicieron del momento en que la sociedad cubana recibió el comunicado gubernamental sobre la enfermedad de Fidel. El País informó que el anuncio se emitió “a la hora de la telenovela, cuando los cubanos se relajan” (Vicent 02/08/2006: 1). La Vanguardia indicó que “La Habana, en calma, supo de la noticia mientras veía un popular culebrón de TV” (Giralt 02/08/2006: 4). Se destaca, así, la generalización que estos medios establecieron respecto a la sociedad cubana, asociándola a un formato de bajo nivel cultural. Siguiendo esta tónica acerca del descanso y “lo ocioso”, El País informaría posteriormente que “el segundo mensaje […] cogió a muchos habaneros en la playa, refrescando este agosto inclemente” (V.M. 14/08/2006: 5). En ningún caso el cubano medio al que entrevistaron estaba ocupado o trabajando (imagen 2).
Esta representación de la sociedad, contrastó con la sobrerrepresentación que los tres medios hicieron de los opositores y los integrantes del exilio, adscritos a posiciones derechistas. En los tres medios hubo columnistas y entrevistados pertenecientes a alguno de estos colectivos. De hecho, hubo tres figuras cuyas voces tuvieron un espacio destacado en más de un medio: Osvaldo Payá (entrevistado en La Vanguardia y con una columna destacada en ABC), Eloy Gutiérrez Menoyo (entrevistado por La Vanguardia y por El País) y Juanita Castro (hermana de Fidel Castro, entrevistada por La Vanguardia y protagonista de un artículo en ABC). En la presentación de varios de estos entrevistados abundaron expresiones de prestigio ligadas a facetas de autosuperación, sacrificio y compromiso con la democracia. En casos como los de Menoyo, Huber Matos o Alberto Montaner, se omitió toda referencia a su participación pasada en organizaciones paramilitares, ultraderechistas. Asimismo, los tres medios dieron espacio en sus coberturas a expresiones del discurso violentista en boca de exponentes del exilio radical, e incluso de terroristas como Orlando Bosch. En el texto titulado “Me hubiese gustado matar a Castro” (Robinson 16/08/2006: 12) Bosch justificó los atentados en los que participó, como el del Vuelo 455 de Cubana Aviación en 1976 (73 víctimas mortales). Esto evidencia la voluntad que tuvieron estos medios de incluir el discurso de extrema derecha dentro de los límites del debate posible, mientras excluyeron de él posturas situadas a la izquierda del socioliberalismo.
Es destacable que en este análisis se encuentre la misma tendencia discursiva que identificó Edward W. Said en sus estudios sobre las representaciones de la población colonial en la literatura europea decimonónica, según la cual los actores imperiales creaban sus modelos de “buen nativo” asociándolos a personajes que legitimaban la dominación de la potencia imperial (Said 2018: 240). Esta tendencia se observó en los espacios preferenciales que se dedicaron a opositores y exiliados cubanos que mencionaron la transición española como modelo para Cuba, a quienes atribuyeron cualidades ligadas al raciocinio, el sacrificio y la autosuperación. Algunos exponentes destacados fueron el senador cubano-estadounidense, Mel Martínez, quien afirmó para El País: “me gustaría pensar que se puede usar el ejemplo español de transición” (Mongue 06/08/2006: 9); u Osvaldo Payá, quien declaró: “no creo que nadie quisiera impugnar de ‘injerencia’ si España ahora […] se acerca más, mucho más y dice como solo puede decir la familia ‘aquí estoy, todos pueden contar conmigo’” (Payá 06/08/2019: 3).
La visión neocolonial: “Washington cauto”
La iniciativa política que por omisión le fue negada a la sociedad cubana en el relato de los tres medios fue transferida a la administración Bush. Ésta estuvo investida de autoridad moral para sancionar y realizar juicios de valor sobre la situación cubana, así como para actuar al respecto, lo cual contribuyó a normalizar sus acciones injerencistas, haciéndolas pasar como medidas de un actor naturalmente implicado en la realidad cubana. Los tres medios coincidieron en transmitir la estructura semántica: “ante la coyuntura cubana, Washington actuó con cautela”. Esta premisa implica asumir que la interna cubana estaba dentro de la competencia de Washington. En el sumario de la edición del 5 de agosto, La Vanguardia expresó: “el presidente norteamericano, George W. Bush (60), ha reaccionado como un hombre de Estado ante las noticias que llegan de Cuba. Su oferta de ayuda al pueblo cubano para abordar el tránsito a la democracia queda lejos de la retórica belicista utilizada antaño contra el régimen de Castro” (La Vanguardia 05/08/2006: 2).
Esta forma de mencionar al gobierno estadounidense generó una dinámica de creación de expectativas sobre sus pronunciamientos. Titulares como “Miami festeja en la calle la marcha de Fidel, pero Washington responde con cautela” (Robinson 02/08/2006: 5) situaron a Washington en el mismo plano de implicancia en la realidad cubana que los grupos de inmigrantes y exiliados cubanos. Asimismo, el rol paternalista que autorizaba al gobierno estadounidense para juzgar o evaluar se resaltó en titulares como “Bush dice que ‘tomará nota’ de los dirigentes cubanos que se resistan al cambio” (Mongue y Vicent 05/08/2006: 7).
Transmitiendo las reacciones de Washington sin dar cuenta de las medidas de guerra en tiempo de paz que este gobierno mantenía sobre Cuba, estos medios significaron la realidad cubana como un ámbito de incumbencia estadounidense. Carlos Malamud (03/08/2006: 3) llegó a expresar en su columna firmada para abc que Cuba es prácticamente “un tema de política interna” para EE.UU. Así, se evidencia la forma en que tres medios españoles reprodujeron la cosmovisión colonial decimonónica estadounidense que significa a Cuba como un territorio propio (Pérez jr. 2008: 26).
Otra expresión importante del neocolonialismo es que los tres medios coincidieron en omitir menciones sobre los intereses que movían la acción de las grandes potencias respecto a Cuba. En vez de esto, abundaron artículos en los que se hicieron pasar acciones de representantes de las grandes potencias occidentales como un ejemplo de su compromiso desinteresado con la democracia. Joaquín Roy llegó a referirse a “la bondad de la política europea de mantener […] canales de comunicación tanto con la Cuba real, como con la oficial” (Roy 03/08/2006: 13). Únicamente se aludió a intereses estadounidenses de forma parcial en algunos textos de opinión. En este sentido, La Vanguardia publicó cuatro columnas escritas por académicos, que aportaron un abordaje más complejo acerca de la realidad cubana y su conflicto con EE.UU., señalando intereses subyacentes a la acción de ambos gobiernos (Carreras 2006: 17; García 16/08/2006: 17; Vinyamata 29/08/2006: 19; Taibo 20/08/2006: 19).
Asimismo, se detectó otra vertiente de referencias a intereses de EE.UU. en Cuba ajenos al compromiso democrático desinteresado, las cuales significaron la relación entre ambos gobiernos como una suerte de “simbiosis”. Según esta interpretación, EE.UU. no desearía un cambio en Cuba a corto plazo, en aras de preservar la estabilidad en su frontera marítima. Este relato estuvo especialmente desarrollado por El País, debido a su alineamiento más estrecho con la posición europeísta (Roy 03/08/2006: 13).
Ningún medio se refirió a las medidas de guerra en tiempo de paz que Washington mantenía sobre Cuba, a excepción del embargo económico. No obstante, en ningún caso se cuestionó esta medida como un atentado contra la población cubana, sino que las críticas apuntaron a su ineficacia para derrocar al socialismo. De hecho, los tres medios calificaron al embargo como un elemento de influencia menor para la economía cubana, que terminó siendo favorable para el gobierno en la medida en que le permitía excusar su incompetencia.
Este silenciamiento de los intereses que las grandes potencias tenían sobre Cuba contrastó con el constante señalamiento que hicieron estos medios de los intereses ambiciosos que guiaban toda acción emprendida por el gobierno cubano, incluso aquellas ligadas a la cooperación. En este sentido, La Vanguardia señaló: “hoy los emisarios de la Revolución cubana son los médicos que La Habana envía -solos, sin sus familias, para evitar las deserciones- a los países golpeados por una catástrofe, o a Venezuela, donde sirven de moneda de cambio contra el petróleo” (Kaufman 05/08/2006: 16).
Lo mismo sucedió en el caso de las referencias al mandatario venezolano Hugo Chávez, de quien se destacó que su visita a Fidel era un ejemplo de su avidez por ocupar el rol de liderazgo que en el pasado representó el presidente cubano en América Latina (ABC 03/08/2006: 24). Así, mientras las medidas y declaraciones injerencistas proferidas por Washington se codificaron mayoritariamente como parte de su compromiso con la democracia cubana, el gobierno cubano se representó como el principal agente conflictivo de esta relación, guiado en todo momento por intereses materiales y ambiciosos. Para justificar la actitud de Washington ante la falta de agresiones reseñables proferidas desde La Habana, estos medios codificaron la mera existencia del gobierno cubano como un desafío en sí mismo hacia el gobierno estadounidense.
De esta forma se banaliza la cosmovisión neocolonial que naturaliza la implicación de EE.UU. en la realidad interna de la isla hasta tal punto que una medida opresora como el embargo económico se hizo pasar como moneda de cambio en el proceso de negociación acerca del sistema político que debería adoptar Cuba en titulares como el publicado en El País: “EE.UU. ofrece a Cuba levantar el embargo si adopta reformas” (EFE 25/08/2006: 9). Al transmitirse esta realidad sin sumar a su cobertura voces que la cuestionen desde una perspectiva crítica con Washington, se normaliza en el discurso socialmente aceptado la posición de EE.UU. como juez o tutor de los cubanos.
Conclusiones
En los tres medios se pudo diferenciar una representación de “lo cubano” opuesta a la representación de “lo estadounidense o europeo”, esto marcaría el eje central de la división entre el endogrupo y el exogrupo. “Lo cubano” estuvo asociado en los tres medios a lo atrasado, lo pasional, lo infantil y lo pasivo (tanto en la representación de sus élites políticas como en la del grueso de la población no incluida en movimientos opositores), mientras que “lo estadounidense” y “lo europeo” se asoció a lo activo, lo racional, lo adulto y lo virtuoso.
En los tres casos el endogrupo estuvo integrado por el gobierno estadounidense y por los integrantes de la Unión Europea, así como por los opositores y exiliados cubanos, a quienes se buscó acercar al lector español mediante encuadres de “interés humano” y expresiones de “nacionalismo banal” (en los casos en los que la persona tenía parentesco español o situaba explicitamente a España como modelo). Por otro lado, el exogrupo estuvo compuesto por el gobierno cubano y sus aliados, y por el resto de la sociedad cubana.
El País y ABC fueron los medios que más encuadres y expresiones de “nacionalismo banal” manifestaron. De ambos medios puede extraerse la lectura subtextual según la cual España “creó Cuba” en la medida en que le otorgó en el pasado la identidad cultural respecto a la cual hoy existen tantos puntos de conexión. Asimismo, la lectura del periodo socialista en términos de desvío anormal transmitió a nivel implícito la interpretación según la cual cuando el país es gestionado por cubanos, sin tutelaje europeo o estadounidense, su situación deriva en el desastre político-económico y en el fomento de la vagancia y el infantilismo entre su población. Según la interpretación de los tres medios, la independencia ideal de Cuba sería un proceso dirigido, bajo la supervisión de la UE y EE.UU., por aquellos cubanos que reconocen la paternidad de España y adoptan el mito de la “transición modélica española” como guía en su camino hacia la normalidad democrática.
Así, el poder discursivo que tienen estos medios contribuyó muy escasamente a transmitir la complejidad de la realidad cubana, encuadrándola en una pluralidad de voces críticas. En vez de eso, los tres medios centraron sus energías en moldear el símbolo “Cuba” conforme a un espectro de enfoques limitado a posiciones proestadounidenses socioliberales y conservadoras. Así, el lector de estos medios obtuvo más bien un discurso reduccionista del escarnio acerca de la calamidad y el castigo que afronta un país por desviarse del “curso normal” de la historia. Esto configura a Cuba en el espacio mediático como un recurso ideológico destinado a fomentar en el público la resignación respecto al orden social capitalista como único sistema posible.
fn1 Este trabajo se enmarca en el desarrollo de la tesis doctoral “Construyendo imaginarios; representación de Cuba en la prensa escrita española y uruguaya”, realizada dentro del programa de Doctorado en Periodismo de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid.
fn2“Nacionalismo banal” se entiende, en los términos planteados y aplicados por Michael Billig, como la presencia del concepto de nación propia en múltiples espacios cotidianos, destinada a hacer de esta cosmovisión un patrón incuestionado y naturalizado por parte de la sociedad. La banalización se configura, así, como sutiles recordatorios de la pertenencia al todo nacional, destinados a afianzar el sentimiento identitario de los diferentes individuos residentes dentro de las fronteras del país (1995: 25).
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |
| 8. | |
| 9. | |
| 10. | |
| 11. | |
| 12. | |
| 13. | |
| 14. | |
| 15. | |
| 16. | |
| 17. | |
| 18. | |
| 19. | |
| 20. | |
| 21. | |
| 22. | |
| 23. | |
| 24. | |
| 25. | |
| 26. | |
| 27. | |
| 28. | |
| 29. | |
| 30. | |
| 31. | |
| 32. | |
| 33. | |
| 34. | |
| 35. | |
| 36. | |
| 37. | |
| 38. | |
| 39. | |
| 40. | |
| 41. | |
| 42. | |
| 43. | |
| 44. | |
| 45. | |
| 46. | |
| 47. | |
| 48. | |
| 49. | |
| 50. | |
| 51. | |
| 52. | |
| 53. | |
| 54. | |
| 55. | |
| 56. | |
| 57. | |
| 58. | |
| 59. | |
| 60. | |
| 61. | |
| 62. | |
| 63. |
Enlaces refback
- No hay ningún enlace refback.