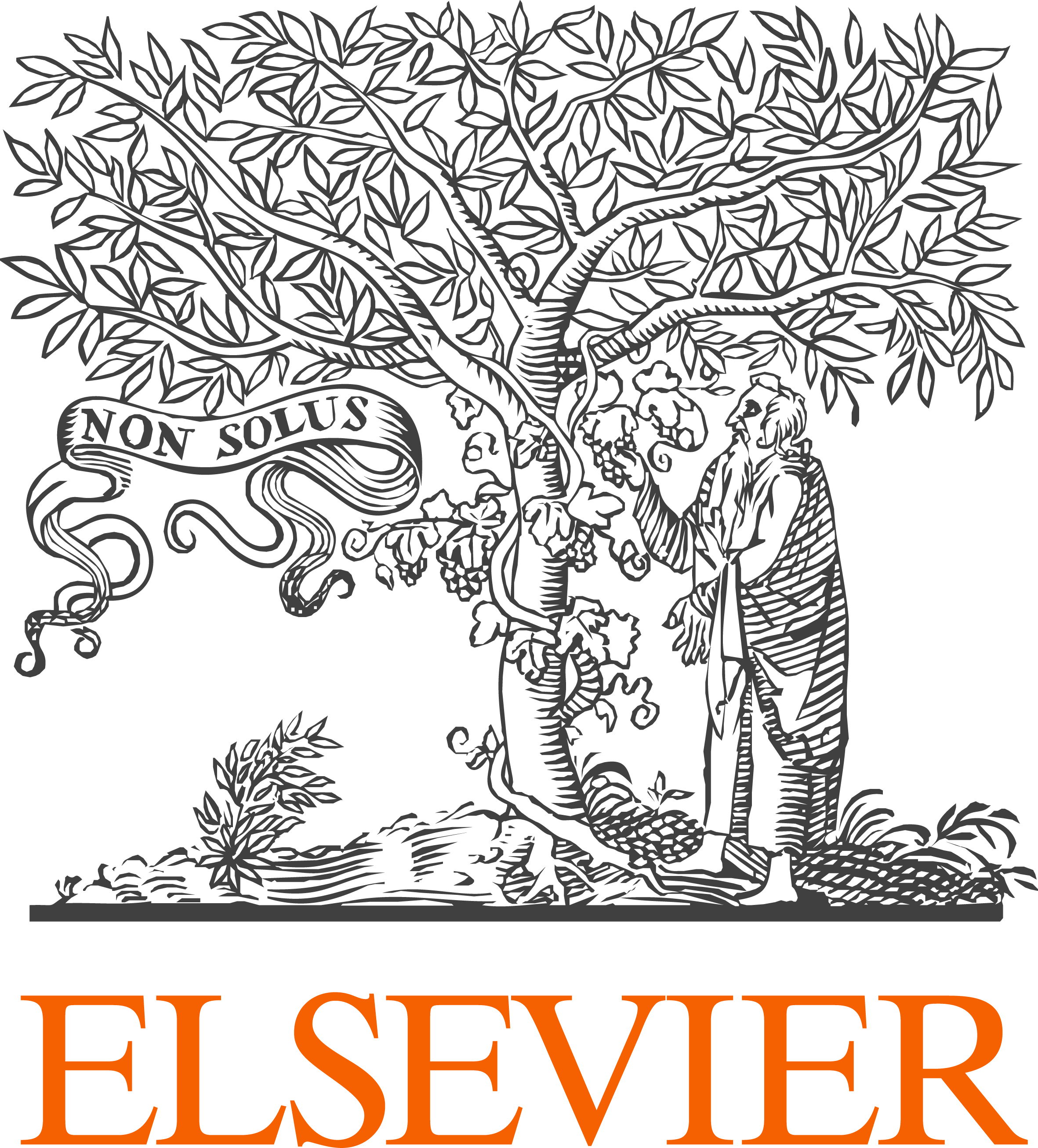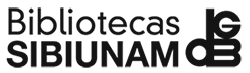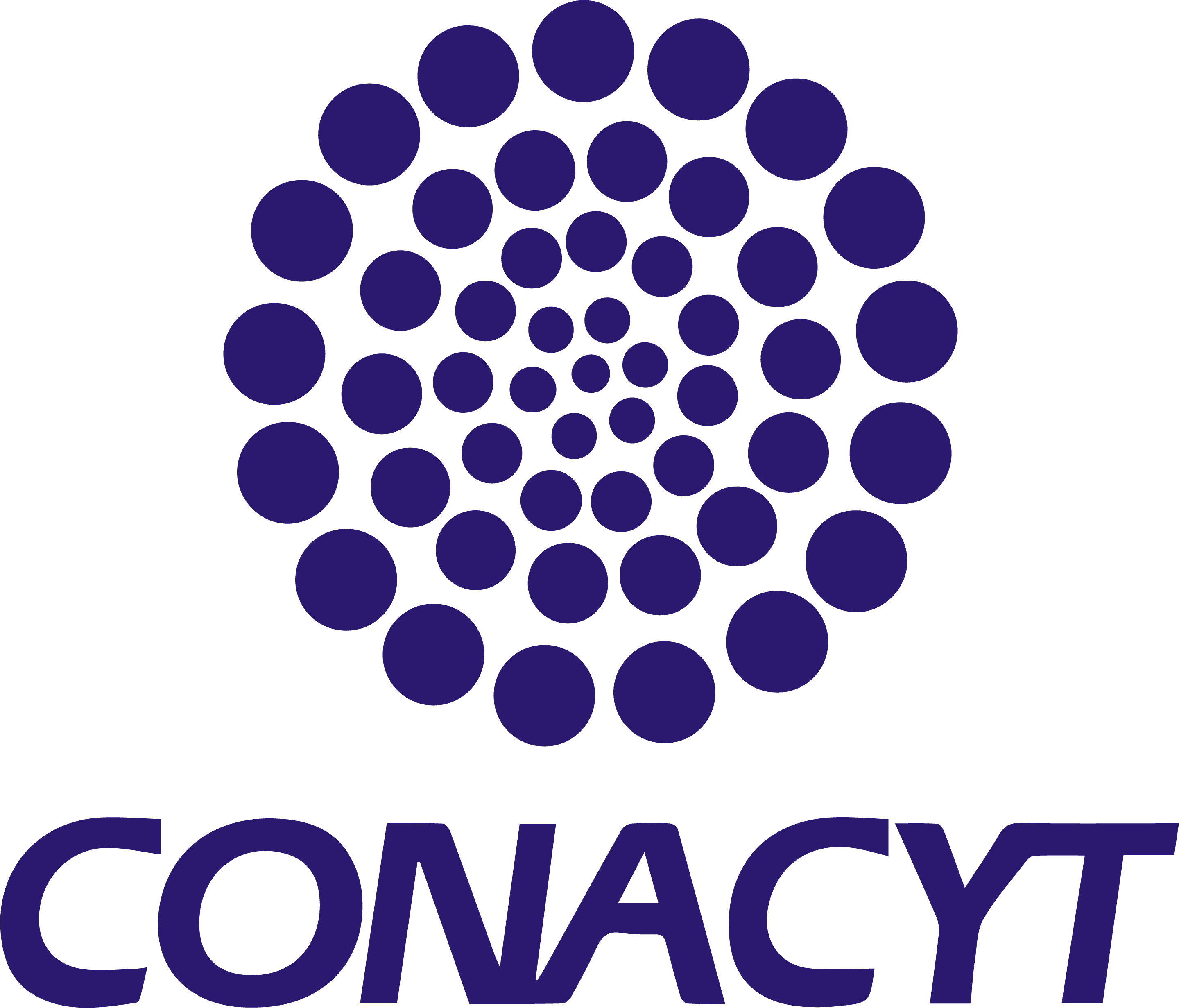Discusiones de transición y pobreza energética en la Norpatagonia argentina
Relocalización mapuche en la Patagonia argentina1
Discussions of Transition and Energy Poverty in Argentine North Patagonia
Mapuche Relocation in Argentine Patagonia
María Betina Cardoso2
Alejandra Marcela Vanegas Díaz3
Resumen: el presente artículo recupera las tensiones entre la perspectiva de transición energética en Argentina a fines de la década de los ochenta y principios de los noventa, como consecuencia del traslado de una comunidad mapuche en la Norpatagonia. La relocalización se produjo por la inundación del Río Limay para por la construcción de una represa hidroeléctrica. La metodología de investigación etnográfica consistió en entrevistas semiestructuradas y observación participante con integrantes de las familias de la comunidad, análisis de archivos y un conversatorio-debate transdisciplinario actual al cumplirse 30 años de la relocalización. El artículo relata las emociones de los habitantes, resultantes del proceso de relocalización.
Palabras clave: Pobreza energética; Proyectos energéticos; Comunidad indígena; Patagonia argentina.
Abstract: This paper seeks to recover the tensions between the energy transition perspective in Argentina at the end of the eighties and beginning of the nineties, as a consequence of the relocation of a mapuche community in northern Patagonia. The relocation occurred due to the flooding of Río Limay, for the construction of a hydroelectric dam. The article relates the emotions resulting from the inhabitants 20 and 30 years after the event.
Keywords: Energy poverty; Energy projects; Indigenous community; Argentine Patagonia.
Recibido: 15 de julio de 2023
Aceptado: 14 de mayo de 2024
DOI: https://10.22201/cialc.24486914e.2025.80.57637
Introducción: situación en Argentina y contexto del estudio
Aun cuando las aproximaciones académicas a la crisis ecológica y social han tenido un acercamiento mayor desde lo que se nombra ciencias naturales, en las últimas décadas se ha reconocido la necesidad de sumar a su estudio el análisis de las estructuras y procesos sociales, culturales y económicos desde las ciencias sociales (Kaijser; Kronsell 2014), para contribuir a la discusión y diseño de estrategias de mitigación y adaptación a la crisis climática.4 En este sentido, uno de los problemas más grandes que se ha encontrado respecto de la crisis climática es que, a la par del consumo de energía desmedido de algunos grupos (iea 2011), existen muchas comunidades que no cuentan con los servicios básicos como electricidad, dispositivos limpios de calefacción y un buen suministro de agua; estas comunidades se encuentran inmersas en un estado de pobreza energética, entendida, según la Red de Pobreza Energética de Chile (2019), como un hogar que no cuenta con un acceso a servicios energéticos de calidad bajo una conformación social y espacial contextualizado. Es decir, servicios confiables y seguros para cubrir las necesidades básicas y sustentar el desarrollo humano y económico de sus habitantes. Idealmente, la vivienda debe contar con los servicios básicos y proveer protección, higiene, comodidad a sus habitantes y una localización adecuada (Sánchez; Jiménez 2009).
El discurso científico y político sobre la crisis climática y social ha ido evolucionando en relación a cómo las sociedades pueden mitigar y adaptarse a las perturbaciones en un clima global cambiante. Estos discursos sostienen que un pilar central es la transición de los sistemas energéticos con el fin de apoyar un futuro más sostenible para la vida, a fin de disminuir los desastres naturales (ipcc 2019; 2022). De manera acotada conceptualizan la transición energética como “un cambio estructural en el sistema de provisión y utilización de la energía” (Carrizo et al. 2016: 25). En este sentido, ha habido avances en los esfuerzos para promover la transición energética hacia el uso de una diversidad de opciones de combustible, tanto para mejorar la calidad de vida como para reducir los impactos ambientales. Sin embargo, los datos del reciente Informe de Progreso Energético (iea 2018) sobre el Objetivo de Desarrollo Sostenible 7 (sdg7), que exige energía asequible, confiable, sostenible y moderna para todos para 2030, indican que el ritmo de la transición de combustibles domésticos está muy rezagado (aunque en un estudio más reciente (González e Ibáñez-Martín 2023: 91) han indicado que, incluso en los hogares de más bajos ingresos en Latinoamérica, las disparidades en el acceso a la energía se han visto reducidas.
Las transiciones energéticas ocurren a medida que los actores esta-
tales y no estatales buscan reducir su dependencia de los combustibles fósiles finitos para los distintos tipos de energía que son utilizados, ampliar el uso de fuentes renovables y diversificar sus combinaciones para garantizar la seguridad energética a largo plazo (Bridge et al. 2013; Sovacool 2016; Johnson et al. 2020). Es por eso, que la transición energética es un campo de debate constante y multiescalar más que un proceso lineal, cuyas discusiones por el cambio de matriz depende de los contextos para hacer sentido a las inquietudes, necesidades y mejorar la calidad y experiencias de vida de las sociedades y ecosistemas locales. Por ejemplo, en el actual Plan de Transición Energética a 2030 de Argentina, se reconoce que la transformación de la matriz energética nacional debe ser “justa, asequible y sostenible” (Secretaría de Energía, 2023), sin embargo, esas categorías cambian de significado dependiendo del contexto político y social del país (Salvaggio 2024).
En Argentina, en cuanto a las energías renovables, aquellas derivadas de fuentes naturales que se reponen a un ritmo mayor del que se consumen (un 2023) como son las represas hidroeléctricas, han sido impulsadas por el apoyo de políticas y programas gubernamentales y empresariales. A finales de la década de 1980 Argentina estaba atravesando una crisis socioeconómica principalmente heredada, producto del manejo desmedido del gobierno anterior, la última dictadura cívico-militar (1976-1983). En este contexto, y en especial cuando asume la presidencia Carlos Menem, las decisiones sobre política energética parecen tomar relevancia y los procesos fueron acelerados. Según Aráoz:
desde fines de 1988 hasta marzo de 1989 los argentinos habían sufrido restricciones forzadas en el abastecimiento eléctrico, debido al efecto combinado de falta de mantenimiento en el parque de generación térmica y las consecuencias de un año hidrológico marcadamente seco. En esos momentos, la energía tuvo que liderar y librar una batalla en pos del crecimiento económico y la incorporación de tecnología para mejorar la calidad de vida que la Argentina se merecía (2022).
Este relato da cuenta de las características de la época donde las políticas energéticas insistieron en tomar relieve en Argentina. En este país, la conexión entre transición energética y energía hidroeléctrica comenzó en el periodo entre 1980 y 1998, en particular con el inicio de megaproyectos hídricos a cargo de la empresa Hidronor en la región del Comahue y la construcción de represas binacionales en el caso de Yacyretá con Uruguay (Radovich; Balazote; Piccinini 2012:46). En este sentido, nuestro estudio se enmarca en la relocalización de una comunidad mapuche de la norpatagonia argentina para la construcción de un proyecto hidroeléctrico a gran escala, la represa Piedra del Águila, la cual “habría de inundar hacia abril de 1990, 9 400 hectáreas de la reserva indígena Pilquiniyeu del Limay” (Francioni; Poggiese 1996:4). Así, el presente trabajo busca recuperar las tensiones entre la perspectiva argentina de transición energética o producción de energía a finales de los ochenta y principios de los noventa, y su contraste con las historias y emociones actuales de la población trasladada en ese entonces (1989-1990). La relocalización dirigida por la construcción de la represa, tenía como objetivo abastecer de electricidad a la región y las grandes ciudades. Sin embargo, el proyecto no fue satisfactorio para la población trasladada desde las márgenes del río Limay, donde en la actualidad continúa paradójicamente sin electricidad, sin conexión a Internet y en una situación de pobreza energética generalizada.
El objetivo del presente artículo es entonces presentar una revisión sobre las nociones globales de transición y pobreza energética, para ser aterrizadas después en el contexto argentino, y más precisamente en la zona norpatagónica. Se caracterizara la comunidad rural Pilquiniyeu del Limay, en la provincia de Río Negro (Patagonia), así como su relocalización generada para la construcción de la represa hidroeléctrica Piedra del Águila por la empresa Hidronor S.A. y en conciliación con el estado argentino (1989-1990). Para ello nos centramos en el trabajo de campo de investigación doctoral de una de las autoras (realizado en 2009-2012) y en el análisis de jornadas transdisciplinarias sobre la temática, al cumplirse 30 años de la relocalización. Se introducirá el marco sobre emociones e historia de vida que se retoma para leer y analizar los testimonios de algunas de las personas trasladadas, en clave narrativa, con énfasis en los sentimientos que ayudan a reconstruir la noción de territorio y pertenencia ante la pérdida. Se discutirá sobre la forma en las que las experiencias de vida visibilizan la manera en que ciertas decisiones político-económicas, en este caso energéticas, generan grandes perturbaciones ambientales y sociales en nombre del progreso, y desfavorecen a las poblaciones subsistentes que encuentran a su alcance, llevándolas a un estado de mayor vulnerabilidad. Entendemos que abrir la construcción del conocimiento a la emotividad es un cambio de visión del sujeto que permite ahondar en su complejidad; pues de esta manera este conocimiento además de poseer su valor per se, es imprescindible a la hora de generar políticas públicas en particular cuando se encuentra comprometido el territorio.
Emociones, habitabilidad y pobreza energética
De acuerdo con Jaggar:
las emociones no son ni más básicas que la observación, la razón o la acción para construir una teoría, ni tampoco son secundarias. Cada una de estas facultades humanas refleja un aspecto del conocimiento humano que resulta inseparable de los otros aspectos. Por ende, y tomando prestada una famosa frase de inspiración marxiana, el desarrollo de cada una de estas facultades es una condición necesaria para el desarrollo de todas ellas (1989: 165).
Se han definido a las emociones como un sistema complejo en sí mismo, en el que el afecto es el que engloba el estado de ánimo, así como las evaluaciones afectivas (Páez-Ravoira; Carbonero-Martínez 1993). Por lo tanto, toda experiencia emocional se encuentra relacionada con la elaboración de un esquema cognitivo que se configura como una representación en la memoria de las condiciones en las que tiene lugar un episodio (White; Epston 1993). La constante interacción de las poblaciones con su contexto inmediato genera esquemas denominados prototipos (Bower 1991), es decir, un conjunto de elementos informacionales organizados que comprenden dimensiones fisiológicas (ver, oler, palpar); motrices (incluyendo el esfuerzo físico); subjetivas, entre otras (Páez-Ravoira; Carbonero-Martínez 1993). Esto último también puede ser leído como una mezcla de elementos “cognitivos y afectivos, modos de percepción, afecto, deseo, pensamiento, etc. que movilizan a los actores sociales” (Spivak 2010: 123).
Así, se establecen vínculos estrechos a través del aprendizaje mediado por la experiencia de vida. Este hecho nos lleva al concepto de cognición corporizada, es decir, la percepción y la acción actuando en conjunto y generando el vínculo entre los miembros y el ambiente, creando identidad tanto individual como colectiva (Eyssartier; Margutti; Lozada 2017). Un ejemplo claro del vínculo entre la cognición y la emoción es el lenguaje (Cuffari; Di Paolo; De Jaegher 2015). De hecho, el lenguaje en sí mismo constituye la acción-puente entre estos dos últimos (Echeverría 2003), sin dejar de lado que la emoción permea a su vez dicho proceso y, por lo tanto, son inseparables. Estos fenómenos se encuentran conformados por los episodios relevantes atribuidos a los sitios donde se vivieron eventos significativos; como son el nacimiento de los hijos, las celebraciones, las muertes, o acciones de carácter simbólico, entre otros. En este sentido las personas organizan su vida de acuerdo con el significado que le dan a su entorno, así como a su sistema de pensamiento (Varela 2000), construyendo una narrativa que permea su devenir como individuos y como parte de una comunidad (White; Epston 1993). De esta manera se establece el arraigo, que se entiende como el modo en que una persona se vincula con su espacio y tiempo vital y establece una relación específica con el territorio (Monterrubio 2014).
Habitar, por tanto, no tiene un significado espacial, sino multidimensional, ya que al habitar se establecen conexiones con el entorno, utilizándolo, transformándolo en distintas escalas, participando en el desarrollo de cada una de ellas (Chardon 2010). Es por esto que los cambios producidos en los distintos ambientes pueden reflejarse en cambios en el estado emocional ocasionado por disturbios concretos o procesos de corto a largo plazo. Por lo tanto, las poblaciones que habitan o se trasladan a ambientes hostiles e inhóspitos se encuentran obligadas a ajustarse a las nuevas condiciones, intentando recuperar el equilibrio estructural, el cual repercute directamente en su equilibrio emocional (Durán; Alzate; López; Saucedo 2007). En este sentido, los disturbios o cambios referidos en comunidades cuya forma de vida recurre a la subsistencia, bien pueden ser el traslado de la población a otras áreas no conocidas, con otros recursos por explorar, generando incertidumbre y miedo; el traslado a lugares donde las condiciones climáticas son hostiles para la vida humana; el cambio de vivienda o la falta de recursos. A estos hechos deben sumarse la falta de servicios básicos como electricidad, medios alternativos de calefacción o falta de agua, agravando su calidad de vida, e incluso, manteniéndolos en una situación de pobreza energética (Radovich; Balazote, 1991; Moyano 2007; Cardoso; Ladio; Lozada 2012).
En nombre del progreso: el caso de Pilquiniyeu del Limay
Si bien existen avances y esfuerzos por fomentar procesos de transición energética hacia las energías limpias o hacia un uso combinado de combustibles, un gran número de comunidades en el mundo se encuentran en un estado de pobreza energética (Ogunbiyi 2021) y esto conduce a la importancia de estudiar con profundidad el uso residencial de la energía y sus problemáticas asociadas.
En Argentina, las comunidades rurales de origen mapuche que habitan la región norpatagónica, basan su economía en la ganadería de subsistencia y la complementan y diversifican con la horticultura familiar y la recolección (Cardoso et al., 2012). Sometidas a una alta vulnerabilidad socioambiental, las poblaciones actuales que habitan la estepa árida dependen sustancialmente de los recursos silvestres, los huertos familiares, los subsidios y el apoyo del Estado con los servicios energéticos básicos, dado que se encuentran emplazadas en un territorio inhóspito, en el cual han quedado relegadas luego del genocidio del Estado argentino a los pueblos indígenas de la Patagonia a finales del siglo xix en la llamada “campaña del desierto” 5 (Bandieri 2005; Delrío; Lenton, 2009). Además, hechos posteriores han dado cuenta de las constantes presiones por desplazamientos y desalojos que han sufrido las comunidades mapuche que hoy en día habitan la región norpatagónica (Moyano 2007; Delrío 2008).
Dentro de este contexto se encuentra Pilquiniyeu del Limay, una comunidad mapuche actualmente localizada en la región sur en el noroeste de la Patagonia, en la provincia de Río Negro, Argentina (40º 31’ S y 70º 02’ O). Se encuentra conformada por 106 habitantes (indec 2016) en un territorio declarado reserva indígena a fin de mantener la unidad física, cultural y étnica de la comunidad.
Su paisaje presenta una formación dominante de matorral en la cual pueden diferenciarse numerosas asociaciones de plantas leñosas (Cardoso et al. 2012). El clima es árido y frío, con precipitaciones entre 150 a 300 mm anuales, concentradas en otoño e invierno en forma de lluvia o nieve, y la temperatura media anual es de 8 a 10ºC. La comunidad Pilquiniyeu del Limay está constituida por cerca de 80% de personas con ascendencia mapuche directa. En todos los hogares se habla el idioma español, sin embargo, existe una minoría (20%) de bilingües y 10% que aprendió algunas palabras en su idioma nativo (Cardoso et al. 2012).
La principal actividad económica de la unidad doméstica yace en la crianza y cuidado de animales como cabras y ovejas y, por lo tanto, en la venta del pelo y la lana de los mismos. Las mujeres trabajan, de manera artesanal, con el pelo y la lana de sus animales realizando tejidos para vender (Cardoso et al. 2012). En casi todos los hogares se practica el cultivo de la tierra donde se realizan huertos domiciliarios. Esta actividad es llevada a cabo preferentemente por las mujeres, aunque en algunos casos también participan algunos hombres. Cuenta con un puesto sanitario con los elementos básicos, una escuela hogar de jornada completa, una Comisión de Fomento como autoridad gubernamental y un lonko como autoridad étnica. Los servicios básicos son precarios, la luz y el agua dependen de un motor a gas. Respecto al gas, sólo las casas de la aldea cuentan con tanques sociales de glp de 200 kg subsidiados por el Estado, el resto de la población dispersa en los campos utiliza cocinas y estufas de leña (Cardoso et al. 2012).
Esta comunidad fue trasladada desde un valle fértil sobre el río Limay hacia un lugar inhóspito y con escasez de agua en 1989 por la construcción de la represa hidroeléctrica Piedra del Águila, a cargo de la empresa Hidroeléctrica Norpatagónica S.A. (Hidronor), que se creó con la finalidad de abastecer de electricidad a la región y las grandes ciudades. A pesar de esto, actualmente la comunidad sigue solicitando su petición por el tendido eléctrico, dados los innumerables problemas que los sistemas alternativos han presentado por su falta de acceso (Cardoso et al. 2012).
En el presente (2024), la comunidad está formada por una aldea donde se concentran las instituciones principales como la Comisión de Fomento, Escuela Hogar, Puesto de Salud, 9 familias, y un área dispersa donde se asientan 46 hogares aproximadamente y se encuentran separadas entre sí cada una por 10 a 20 km. A esta distancia se le suma que el acceso resulta dificultoso, ya que no existe transporte público que llegue hasta el lugar y los caminos son sinuosos y pedregosos. El pueblo más cercano está a 100 km, por lo que las familias se encuentran aisladas de los centros urbanos.
Metodología
El artículo cuenta con los datos recolectados entre 2009 y 2012 en una investigación en la cual se optó por una metodología basada en el enfoque etnográfico debido a que esta se caracteriza por su predilección para reponer las voces de los y las involucradas en el campo a la hora de expresar en palabras y en prácticas cotidianas y formales, el sentido de su vida, sus hechos extraordinarios y su devenir.
La metodología etnográfica empleada consistió en entrevistas semiestructuradas, basadas en un cuestionario abierto, así como entrevistas abiertas con los integrantes de las familias de la comunidad Pilquiniyeu del Limay, en la provincia de Río Negro, en la Patagonia argentina. Estas fueron elegidas por medio de la técnica “bola de nieve” en la cual, primero se contactó con el lonko de la comunidad (autoridad étnica), y de allí las personas fueron sugiriendo otros hogares donde se podían hacer las entrevistas. Dado que la población se encuentra distribuida en un gran número de hectáreas, no es posible llegar a todos los hogares, por lo tanto, se realizaron las entrevistas en las viviendas a las que se pudo llegar con la ayuda y buena voluntad del comisionado de fomento de dicha comunidad (autoridad gubernamental). También se realizó una observación participante, en la cual, la persona que investiga comparte tiempo con los miembros de la comunidad en su contexto diario para conocer los aspectos de su vida cotidiana, y se complementa con el análisis de archivos y documentos audiovisuales más actuales sobre la zona.
Durante los momentos compartidos por medio de esta metodología, además de observar se pudo interactuar con la población y realizar entrevistas, revisión de bibliografía, registrar las respuestas textualmente y se elaboró un registro de imágenes a través de la fotografía o filmaciones. Un total de 28 familias fueron visitadas (51% de la población) en sus hogares, en el idioma español. Las personas entrevistadas tenían entre 24 y 76 años, 16 mujeres y 12 hombres.
Además, se incluyen algunos testimonios de la Jornada “Experiencias y aprendizajes del traslado de una comunidad mapuche” (unrn 2023), una reunión convocada por líderes actuales de la comunidad de Pilquiniyeu del Limay y en la que participaron investigadores(as) de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), de la Universidad de Buenos Aires (uba) y de la Universidad Nacional de Río Negro (unrn); así como técnicos(as), funcionarios(as), legisladores(as) y diputados(as).
Por otro lado, el análisis de la interpretación de las entrevistas explica los alcances que el enfoque biográfico-narrativo ofrece en el desarrollo de prácticas de investigación en relación con la memoria biocultural. Se incluye además una reflexión acerca del rescate de memorias investigativas escasamente desarrolladas u omitidas como disparadores para la adecuación de políticas públicas.
¿Progreso para quiénes? Los testimonios de 2009 y 2010
Las familias pertenecientes a la comunidad Pilquiniyeu del Limay han sufrido repetidas relocalizaciones espacio-temporales, éstas se entienden como “una experiencia de vida que involucra la transformación de la cotidianidad, a partir de un traslado poblacional definitivo, fuera del entorno de permanencia original, cuyo propósito es el mejoramiento de la calidad de vida y, por ende, la construcción o consolidación de un hábitat digno” (Chardon 2010). De acuerdo con ello, este concepto describe el impacto emocional provocado en los pobladores de la comunidad, por los cambios generados debido a la última relocalización de 1989-1992, a través de los testimonios producidos de 2009 a 2012 en el marco de un trabajo de investigación (Cardoso et al. 2012). Se interpreta a través de los relatos de los pobladores que el traslado, en este caso, no necesariamente conlleva una mejora en su “calidad de vida”. Esta relocalización tuvo como objetivo extender una represa hidroeléctrica, impulsada por el crecimiento y embalse del Río Limay, un importante curso de agua, el cual los pobladores utilizaban para sus actividades agropecuarias.
Con la realización de la represa, la cual drena una amplia cuenca de 63 700 km² y tiene una longitud de unos 500 km, se produjo la inundación de 9 400 hectáreas de las tierras originalmente habitadas y cultivadas por la comunidad de Pilquiniyeu del Limay (Francioni; Poggiese 1996:4), de manera que al ser trasladadas sus viviendas, sus tierras cultivables y de pastoreo, los recuerdos y elementos simbólicos, y sus lugares sagrados quedaron bajo el agua, por ejemplo el cementerio, donde quedaron sus familiares. De acuerdo con las entrevistas realizadas en esta investigación, salieron a la luz expresiones de desconsuelo y dolor por el desarraigo registrado a través de sus testimonios:6
“Nuestro hijo quedó bajo el agua en el cementerio de Pilqui viejo” (Señora MM).
En el 30’ [1930] los gringos alambraron, nos sacaron con los animales […] En el 32’ nos sacaron con represión, la gente no se quería ir pero nos teníamos que ir igual […] La gente en ese tiempo vendió mucha leña y también venían a sacar desde Comallo. Pasó como con los guanacos que dejaban entrar gente para llevarse los guanacos, fuimos relocalizados y así los mataron a todos. Antes, la gente que venía a sacar leña, pedía permiso para sacar 1000 kg y se llevaban 5000 kg. Venían con chatas, con mulas, podían llevar 2000 kg y catangos con 3 yuntas de bueyes. Todo esto pasó hasta el año 47’ [1947] y luego entró gendarmería y ahí prohibieron llevar leña y matar guanacos […] Cuando se hizo la represa en el 92’ [1992] nos echaron, pero con más tranquilidad (Señor HM).
Se observa que la emergencia del espacio toma un giro emocional. No sólo se habla de espacios físicos sino que se observa el arraigo afectivo de las personas a través de sus testimonios y de cómo la experiencia corporal se encuentra siempre ligada a la espacialidad. En los casos donde este vínculo entre espacialidad y emoción se forma desde edades tempranas más fuerte es la relación con su entorno, como se demuestra en el testimonio de hm, quien fue expulsado de su tierra dos veces.
Es necesario observar que para cualquier política pública energética que envuelva fenómenos trascendentes como son el desarraigo o las relocalizaciones de ciertas poblaciones, se debería seguir un proceso evaluativo estructurado alrededor de tres componentes primordiales: un componente cognoscitivo, entendiendo por esto que se tendría que tener en cuenta el conjunto de experiencias que le permiten al individuo tener ciertas disposiciones a pensar en términos de opiniones, tradiciones y creencias de la población; un componente afectivo, como un concepto que engloba estado de ánimo, emociones y evaluaciones afectivas y que es afectado por el entorno inmediato; y un componente connativo, es decir, el conjunto de disposiciones a actuar positiva o negativamente en un ambiente físico y sociocultural determinado (Castro 2006).
De acuerdo con esta evaluación, en el caso de esta relocalización no se tuvieron en consideración ninguno de los tres componentes anteriores, por ejemplo, en el caso donde la señora mm expresa que en el cementerio su hijo quedó bajo el agua. El contenido emocional-cognitivo y simbólico de dicho acto tiene repercusiones directas que afectan su vida diaria. La centralidad de los valores emocionales que se depositan sobre el territorio donde se vive debería ser considerado, puesto que cada persona desarrolla un vínculo afectivo que también tiene consecuencias, como nos explica el componente connativo, en la relación que se desarrolla con el ambiente físico.
Como se explicó antes, si bien la comunidad de Pilquiniyeu del Limay ha sido relocalizada para dar lugar al buen funcionamiento de la represa y generar más electricidad para la región, de manera paradójica los pobladores en la actualidad no cuentan con el servicio eléctrico. Esto es, ni las viviendas del área dispersa, las cuales utilizan el farol de gas, ni la escuela hogar en el paraje en la que conviven los niños de lunes a viernes y cuya electricidad se abastece de paneles solares. Ciertas familias que habitan en el área dispersa cuentan con un panel solar pequeño adquirido con sus propios ingresos, comprado a vendedores que aprovechan la oportunidad. Las familias que habitan en el paraje (30%) gozan de un tipo de alumbrado similar al eléctrico alimentado por un sistema de generación a gasoil, suministrado durante medio día (Cardoso et al. 2012).
Al hacer hincapié en el estado emocional que genera la experiencia prolongada de la estrecha relación con el entorno, una pobladora recordaba con añoranza un arbusto leñoso, cuyo nombre vernáculo es “zampa” y su nombre científico es Atriplex lampa, el cual era utilizado como leña y para la realización de una comida típica mapuche conocida como “el mote”: “Sí, antes usábamos la zampa para leña y para cocinar, pero ahora quedó toda bajo el agua, ya no hay más zampa acá así que ya no cocinamos el mote” (Machi mq).7
Este testimonio también demuestra el estado emocional de los pobladores con las consecuencias negativas producidas por cambios en el entorno en relación con su forma de vida de subsistencia y su tradición. De acuerdo con Zimmerman (2010), la experiencia reiterada de estrés o la sobrecarga adaptativa que solicita el contexto ante un cambio infructuoso, por ejemplo en este caso la reubicación, tiene efectos inmediatos, como recordar asiduamente con añoranza un elemento utilitario y simbólico, en este caso: una planta. De esta manera pueden desencadenarse emociones como la fatiga, la sensación de alerta, la angustia y otros efectos a largo plazo.
En estos relatos se percibe la melancolía y la nostalgia que esta experiencia produjo. A través de estos análisis nos acercamos al planteo de Crespo (2009), quien expresa la importancia de los relatos y la memoria como medio de registro de las vivencias y sus efectos de las poblaciones visitadas. En este sentido las poblaciones forman una narrativa a través de un proceso por el cual repiten prácticas tradicionales en su medio de vida. Esa narrativa es importante y permea los relatos y las memorias que posteriormente pasarán de generación en generación. El desarraigo que sufren estas comunidades modificará también las tradiciones, que al ser elementos que fortalecen la permanencia, pueden desestabilizar el sistema de creencias de la población. Asimismo, este hecho remite a la importancia en el vínculo con la vivienda, entendida como eje dimensional del hábitat humano. La vivienda siempre contendrá valor de uso, pero su valor será proporcional al arraigo que se sienta.
El debate importa: a más de 30 años del traslado
En el marco de los 30 años del traslado de la comunidad de Pilquiniyeu del Limay, el 11 de mayo de 2023 se llevó a cabo un evento denominado “Jornada: experiencias y aprendizajes del traslado de una comunidad mapuche”, en la Universidad Nacional de Río Negro (unrn), en la ciudad de Bariloche, Argentina. De acuerdo con la web de la unrn, el encuentro tenía como objetivo “reflexionar acerca de ese proceso de relocalización con vistas a recuperar experiencias y aprendizajes” (unrn 2023).
En esa jornada participaron investigadores de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Argentina (Flacso), de la Universidad de Buenos Aires (uba) y de la unrn; el werken (vocero) actual de la comunidad de Pilquiniyeu del Limay conectado de manera virtual, así como miembros del pueblo mapuche, funcionarios(as), técnicos(as) y legisladores(as) provinciales. En esta jornada se recordó el trabajo transdisciplinario que se había realizado en el momento de la relocalización para acompañar a la comunidad en el traslado, y ayudar en las negociaciones con la empresa hidroeléctrica. Este equipo, 30 años atrás, estuvo conformado por los académicos presentes en la mesa, autoridades gubernamentales y la comunidad Pilquiniyeu del Limay.
A la jornada también asistieron representantes de otras comunidades mapuches, lingüistas, profesores de la unrn y allegados de la comunidad de manera virtual.
En una de las intervenciones de la jornada, una lingüista comentó: “vi una entrevista y la gente decía que extrañaba el paisaje, eso causó también un gran impacto porque el lugar en donde nos desarrollamos también construye nuestras identidades” (lingüista, mjv).
La persona se refiere al hecho de extrañar el territorio perdido, previo a la relocalización. Los pobladores rurales poseen una estrecha relación con el ambiente natural y el paisaje en comparación con las sociedades urbanas. Esta relación ha permitido que, a lo largo del tiempo, las personas adquieran la experiencia suficiente como para reconocer y valorar a través de las generaciones la dinámica ecológica del lugar donde habitan, donde desarrollan sus actividades de subsistencia. Es importante considerar las perspectivas locales, dado el alto valor de la experiencia desarrollada y tener en cuenta que disturbios en el entorno inmediato afectan los procesos de percepción-acción de las poblaciones involucradas.
En el mismo espacio, Newen Loncomán, presidente del Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas de Río Negro (Codeci) comentó:
El impacto socioeconómico sigue estando 30 años después. ¿Para quién sirvió el traslado? ¿Para la empresa? ¿El estado? ¿La comunidad? No tienen energía eléctrica, ni internet. No se cumplió con el derecho para la comunidad y no se cumple. Ahora tampoco, el estado impulsa el avance real, el extractivismo, el estado viola el derecho de territorio comunitario. La secretaría de energía de la provincia otorga permisos sin tener en cuenta el consentimiento de las comunidades.
Es necesario remarcar que los programas de reconocimiento deben buscar, concebir y construir espacios habitables teniendo en cuenta las necesidades de cada población. Es decir, más allá de la edificación por parte de la empresa en el nuevo lugar, se debe comprender que el proceso de diseño también integra el sentido que sus habitantes le otorgan al espacio construido y que debe darse una interacción entre actores involucrados en dicha tarea (agentes sociales, comunidad, Estado, etc.), para generar pautas correctas de crecimiento económico y desarrollo humano. De no ser así, los traslados poblacionales se vuelven generadores de nuevas situaciones de vulnerabilidad.
En relación con el nuevo asentamiento y las compensaciones otorgadas, es necesario que el diseño de la vivienda rural se adecúe a las necesidades de la familia y las apreciaciones del ambiente para promover comodidad y bienestar. A través de las visitas a la población en 2009 y 2010, se registró que los modelos de viviendas posrelocalización realizadas por la empresa Hidronor S.A., distan del modelo que satisface los aspectos de seguridad energética, ambiental y cultural de preferencia. Las viviendas son muy altas, una característica en absoluto desfavorable para un lugar que atraviesa por temperaturas muy bajas y mucho viento durante seis meses del año, donde los pobladores utilizan leña de arbustos nativos de bajo porte que recolectan del medio para usarla para calefacción. Esas viviendas son frías, la familia se mantiene en un solo espacio, la cocina y el comedor, sin poder calefaccionar el resto de las habitaciones y además la mayoría compra leña para complementar sus necesidades, destinando así gran parte de sus ingresos anuales (Cardoso et al. 2012; Cardoso et al. 2015).
En otro momento de la jornada, la pobladora y Werquen, vocera de la comunidad Pilquiniyeu del Limay en la actualidad, Norma Quidel, toma la palabra de manera virtual y dice:
Con respecto al traslado: me cuesta decir que esto fue un éxito, porque fue un montón de cosas, sé que fue único. Nosotros no quedamos tan bien, porque hoy en la actualidad sabemos que la represa sigue generando plata y nosotros estamos estancados. Puedo decir que no fue un éxito, desde ese momento en que la población se trasladó, cambió todo. Y hoy en más de 30 años, está bueno para reflexionar y ver qué cosas se hicieron bien y qué cosas no. Para mi ninguna comunidad debe ser relocalizada, porque cada uno tiene su lugar y allí vive y allí está bien, más allá de lo que tenga. Los vecinos por ejemplo ya no pudieron socializar. Acá mucha gente se fue. Hoy en día no podemos tener una huerta como teníamos allá. El pueblito, aquí en la aldea hay plantas, pero la gente se esforzó mucho para eso. Hay una sola cisterna y tenemos agua para tomar pero para huerta es mínimo. También en los campos cambió mucho eso. Seguro que en su momento con las personas que vinieron, con algunos que están ahí que yo conozco, sí se pudo charlar, se pudo dialogar, pero la comunidad no fue consultada, y aún en la actualidad nos siguen pasando cosas. Nosotros no podemos avanzar por ejemplo con un proyecto digamos, queremos vender lo que comercializamos en conjunto, la lana, la carne, no podemos por la afip [Administración Federal de Ingresos Públicos] que nos persigue, porque la afip nos cobra, no se considera que somos una comunidad. Pagar para ir al banco para hacer cada trámite, hace que vuelvo a repetir estamos acá como estancados. El estado nos abandona, estamos en un abandono, los caminos están pésimos, los caminos vecinales. No pasa una máquina, ni siquiera en la aldea. Por ejemplo, la señal es mínima, no podemos comunicarnos, los jóvenes no pueden quedarse en nuestra comunidad. Por eso cuando hablamos del proyecto, yo sé que fue un proyecto único, pero ¿qué nos dejó?
(La comunicación de Norma finalizó, se cortó en ese momento, debido a la mala conexión de internet).
La marginalización y vulneración de estos sectores poblacionales por parte de las políticas ajenas a su realidad remite a los problemas globales, consecuencia de la demanda de energía de la vida moderna en detrimento de poblaciones ya vulneradas, como es el ejemplo del megaproyecto de energías renovables en la comunidad maya de San José Tipceh, Yucatán (Mekaoui y Baños 2021) o los casos revisados en el ensayo de relocalización de comunidades por construcción de presas en Latinoamérica de Bartolomé (1992). Hablar de calidad de vida se encuentra estrechamente vinculado a estos procesos y posee distintas interpretaciones según la geografía y los contextos locales, es por eso que se deben abordar las necesidades de cada población en particular, de manera contextualizada y con compromiso de modo que sea posible cambiar las estructuras paradójicas y arraigadas de vulnerabilidad.
Conclusiones
La idea de la transición energética es un concepto complejo e íntimamente relacionado con el de pobreza energética. El presente estudio retoma información sobre la relocalización de una comunidad mapuche desde la primera producción de datos en el marco de una investigación doctoral que comenzó en 2009 y datos del año 2023, 30 años después del traslado. El estudio y análisis de estos datos proporciona información valiosa en torno a la formulación de políticas energéticas que tengan en cuenta a las poblaciones más vulnerables afectadas por procesos globales actuales a largo plazo, y no sólo como una respuesta para generar energía. Se invita a considerar las inestimables expresiones de los pobladores como disparadores para llevar adelante políticas que no sólo mejoren su calidad de vida, sino que respeten su vida en general. Los testimonios muestran la importancia de considerar las voces locales como la información principal, para hacer foco en las carencias de recursos básicos para la vida humana.
Es menester el esfuerzo de los investigadores para hacer llegar este tipo de documentación a la esfera gubernamental y reconocer el estado de las diferentes fuentes de subsistencia para encontrar soluciones en situaciones de escasez de recursos. Para esto las herramientas tecnológicas actuales podrían facilitar el análisis y gestión regional, permitiendo dimensionar estrategias respecto a la implementación de políticas públicas.
En un mundo donde la tecnología es capaz de dirigir el interés de las sociedades de las grandes urbes, existe una incompatibilidad entre las intenciones de los grandes objetivos y beneficios, vulnerando a poblaciones más pequeñas. Por lo tanto, el individuo afectado se deberá esforzar para adaptarse a las nuevas condiciones, pero este incremento de atención le exigirá un sobre-costo de energía física y emocional en detrimento de su calidad de vida. Son importantes los procesos participativos en cualquier política pública –comenzando con las entrevistas comunitarias– que permitan a los actores directamente afectados apropiarse de las acciones, convirtiéndose en usuarios más satisfechos, sentir que sus necesidades son valoradas.
Dada la complejidad de cada contexto, es que se necesitan las voces locales que expresan ideales, anhelos e intereses a través de un proceso participativo. Estos resultados arrojarían beneficios sociales, políticos, económicos y ambientales, permitiendo que la población se identifique con el trabajo, se organice para resolver sus necesidades y encuentre soluciones desde los medios que poseen y los que son otorgados para complementar resoluciones. Esta contribución valiosa de ideas apoya al diseño de estrategias de desarrollo y de políticas de intervención más efectivas y, sobre todo, enmarcadas en procesos más justos.
Bibliografía
Aráoz, Juan Carlos. (2022). “Los cambios de política energética de los ‘90 y su impacto en la actualidad”. Artículo en línea disponible en <https://www.infobae.com/opinion/2022/01/17/los-cambios-de-politica-energetica-de-los-90-y-su-impacto-en-la-actualidad/>.
Bandieri, Susana. Historia de la Patagonia. Buenos Aires: Sudamericana, 2005.
Bartolomé, Miguel Ángel. “Presas y relocalizaciones de indígenas en América Latina”. Alteridades 2. 4 (1992): 17-28.
Bridge, Gavin; Stefan Bouzarovski; Michael Bradshaw; Nick Eyre. “Geographies of Energy Transition: Space, Place and the Low-Carbon Economy”. Energy Policy 53 (2013): 331-40. doi: https://doi.org/10.1016/j.enpol.2012.10.066.
Bower, Gordon H. “Mood Congruity of Social Judgments”. Emotion and Social Judgments. J.P. Forgas (ed.). Londres: Oxford:Pergamon Press, 1991. 31-53.
Cardoso, Maria Betina; Ana Haydée Ladio; Mariana Lozada. “The Use of Firewood in a Mapuche Community in a Semi-arid Region of Patagonia, Argentina”. Biomass & Bioenergy 46 (2012): 155-164. doi: 10.1016/j.biombioe.2012.09.008.
Cardoso, María Betina; Ana Haydée Ladio; Silvia Dutrus. “Preference and calorific value of fuelwood species in rural populations in northwestern Patagonia”. Biomass and Bioenergy 81(2015): 514-520. doi: https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2015.08.003.
Carrizo, Silvina Cecilia; Miguel Núñez Cortés; Salvador Gil. “Transiciones Energéticas en la Argentina”. Ciencia Hoy 25.147 (2016): 25-29.
Castro, Vanessa Smith. “La psicología social de las relaciones intergrupales: modelos e hipótesis”. Actualidades en Psicología 20.107 (2006): 45-71.
Chardon, Anne-Catherine. “Reasentar un hábitat vulnerable. Teoría versus praxis”. Revista invi 25.70 (2010): 17-75.
Crespo, Carolina. “La memoria como política y las políticas de la memoria”. Analía García; Lara Bersten. El territorio en perspectiva. Política pública y memoria social en Villa Traful. Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires, 2009. 53-80.
Cuffari, Elena Clare; Ezequiel di Paolo; Hanne de Jaegher. “From Participatory Sense-Making to Language: there and Back Again”. Phenomenology and the Cognitive Sciences 14.4 (2015):1089-1125. doi: 10.1007/s11097-014-9404-9.
Delrio, Walter. “Del cacique a la tribu: el caso de los hermanos Cual”. TEFROS 6.1 (2008): 1-15.
Delrio, Walter; Diana Lenton. “¿Qué, para quiénes y según quiénes?: Reparaciones, restituciones y negaciones del genocidio en la política indígena del Estado argentino?”. Latin American Studies Association (lasa). Río de Janeiro: 2009: 11-14.
Duran, Mar; Mónica Alzate; Wilson López; José Manuel Saucedo. “Emociones y comportamiento pro-ambiental”. Revista Latinoamericana de Psicología 39.2 (2007): 287-296.
Echeverría, Rafael. Ontología del lenguaje. Santiago: Granica, 2003.
Eyssartier, Cecilia; Laura Margutti; Mariana Lozada. “Plant Knowledge in Children who Inhabit Diverse Socio-ecological Environments in Northwestern Patagonia”. Journal of Ethnobiology 37.1 (2017): 81-96.
Francioni, María del Carmen; Héctor Atilio Poggiese. (1996). “Relocalización de la comunidad indígena Pilquiniyeu del Limay”. Artículo en línea disponible en <http://legacy.flacso.org.ar/uploaded_files/Publicaciones/relocalizacion.de.la.comunidad.indigena.pilquiniyeu.del.Limay.pdf>.
González, Fernando Antonio Ignacio; María María Ibáñez-Martín. “Six Decades of Energy Poverty: Reducing Disparities in Latin America and the Caribbean?” Revista invi 38. 109 (2023): 71-99. doi: https://doi.org/10.5354/0718-8358.2023.70125.
International Energy Agency (iea). co2 Emissions from Fuel Combustion. Highlights. París: iea Publications, 2011.
International Energy Agency (iea). Tracking sdg7: The Energy Progress Report 2018. Washington, D. C. iea Publications, 2018.
Instituto Nacional de Estadística y Censos (indec). (2016). “Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas 2004-2005”. Artículo en línea disponible en <http://www.indec.gov.ar/micro_sitios/webcenso/ECPI/index_ecpi.asp>.
Intergovernmental Panel on Climate Change (ipcc). (2019). “Calentamiento global de 1,5°C”. Artículo en línea disponible en <https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/09/SR15_Headline_Statements_Spanish.pdf>.
Intergovernmental Panel on Climate Change (ipcc). Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Cambridge: Cambridge University Press, 2022.
Jaggar, Alison M. “Love and Knowledge: Emotion in Feminist Epistemology”. Inquiry 32.2 (1989): 151-76. doi: http://dx.doi.org/10.1080/00201748908602185.
Johnson, Oliver; Jenny Ji-Chen Han; Anne-Louise Knight; Sofie Mortensen; May Thazin Aung; Michael Boylan; Bernardette P. Resurreccion. “Intersectionality and Energy Transitions: A Review of Gender, Social Equity and Low-Carbon Energy.” Energy Research and Social Science. 70.101774 (2020): 1-14. doi: 10.1016/j.erss.2020.101774.
Kaijser, Anna; Annica Kronsell. “Climate Change through the Lens of Intersectionality”. Environmental Politics 23.3 (2014): 417-33. doi: 10.1080/09644016.2013.835203.
Matthews, J. Brian. “ipcc, 2018: Anexo I: Glosario.” Calentamiento global de 1,5 C, informe especial del ipcc sobre los impactos del calentamiento global de 1,5 oC con respecto a los niveles preindustriales y las trayectorias correspondientes que deberían seguir las emisiones mundiales de gases de efecto I. Masson-Delmotte et al. (eds.). ipcc, 2018: 24.
Mekaoui, Amina; Othon Baños Ramírez. “La transición energética mexicana en una comunidad maya: el caso de San José Tipceh, Yucatán”. Región y Sociedad 33 (2021): 1-28. doi: https://doi.org/10.22198/rys2021/33/1417.
Monterrubio, Anavel. “Movilidad, arraigo e identidad territorial como factores para el desarrollo humano”. Documento de trabajo núm. 173. México: Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública. H. Cámara de Diputados. Congreso de la Unión, 2014.
Moyano, Adrián. Crónicas de la resistencia Mapuche. Buenos Aires: Cooperativa Chilavert Artes Gráficas, 2007.
Moyano, Adrián. Komütuam: descolonizar la historia mapuche en Patagonia. Bariloche: Alum Mapu Ediciones, 2013.
Ogunbiyi, Damilola. (2021). “Acabar con la pobreza energética salva vidas y salva al planeta”. Artículo en línea disponible en <https://www.un.org/es/climatechange/damilola-ogunbiyi-ending-energy-poverty#:~:text=Casi%20800%20millones%20de%20personas,no%20pueden%20quedarse%20en%20casa>.
Paez-Ravoira, Darío; Andrés J Carbonero-Martínez. “Afectividad, cognición y conducta social”. Psicothema 5 (1993): 133-150.
Pérez, Pilar. (2016). “Sobre la alienación ‘indígena’. Para estudiar el desarrollo del capitalismo en el territorio nacional de Río Negro (1880-1950)”. Artículo en línea disponible en <http://www.pimsa.secyt.gov.ar/publicaciones/DT_2016_95.pdf>.
Radovich, Juan Carlos; Alejandro Balazote. “La represa de Piedra del Águila: la etnicidad mapuche en un contexto de relocalización”. América Indígena 51.1 (1991): 277-319.
Radovich, Juan Carlos; Alejandro Balazote; Daniel Piccinini. “Desarrollo de represas hidroeléctricas en la Argentina de la posconvertibilidad”. Avá 21 (2012): 43-61.
Red de Pobreza Energética de Chile. (2019). “Acceso equitativo a energía de calidad en Chile. Hacia un indicador territorializado y tridimensional de pobreza energética”. Artículo en línea disponible en <https://pobrezaenergetica.cl/>.
Sánchez, Concepción; Éric Orlando Jiménez. “La vivienda rural. Su complejidad y estudio desde diversas disciplinas”. Revista Luna Azul 30.30 (2009): 174-196.
Salvaggio, Lucía. (2024). “Javier Milei y su mega decreto: ¿Dónde queda la transición energética?”. Artículo en línea disponible en <https://climatetrackerlatam.org/historias/javier-milei-y-su-mega-decreto-donde-queda-la-transicion-energetica/>.
Secretaría de Energía y Ministerio de Economía Argentina. Plan Nacional de Transición Energética a 2030. (2023).
Spivak L’hoste, Ana. El balseiro: memoria y emotividad en una institución científica argentina. La Plata: Al Margen, 2010.
Sovacool, Benjamin K. “How Long Will it Take? Conceptualizing the Tem-
poral Dynamics of Energy Transitions”. Energy Research and Social
Science 13 (2016): 202-215. doi: https://doi.org/10.1016/j.erss.2015.
12.020.
United Nations (un). (2023). “What is Renewable Energy?”, Climate Action. Artículo en línea disponible en <https://www.un.org/en/climatechange/what-is-renewable-energy>.
Universidad Nacional de Río Negro (unrn). (2023). “Experiencias y aprendizajes del traslado de una comunidad mapuche”. Artículo en línea disponible en <https://www.unrn.edu.ar/eventos/Experiencias-y-aprendizajes-del-traslado-de-una-comunidad-mapuche-1644>.
Varela, Francisco Javier. El fenómeno de la vida. Santiago de Chile: Dolmen, 2000.
White, Michael; David Epston. Medios narrativos para fines terapéuticos. Barcelona: Paidós, 1993.
Zimmerman, Marcel. Psicología ambiental, calidad de vida y desarrollo sostenible. Bogotá: Ecoe, 2010.
1 Nuestro agradecimiento se debe principalmente a los habitantes de la comunidad rural de Pilquiniyeu del Limay, por su amable y generosa asistencia. Esta investigación fue apoyada por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina (Conicet) y la Universidad Nacional del Comahue.
2 Instituto Andino Patagónico de Tecnologías Biológicas y Geoambientales. ipatec-Conicet-UnCo, Argentina (cardoso.betina@gmail.com).
3 iidypca-Conict-unrn, Argentina (mvanegas@cieco.unam.mx).
4 De acuerdo con el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (ipcc por sus siglas en inglés), el concepto de adaptación se refiere al proceso de ajuste al clima real o proyectado y sus efectos. En los sistemas humanos, la adaptación trata de moderar los daños o aprovechar las oportunidades beneficiosas. Por otro lado, la mitigación se refiere a toda aquella intervención humana encaminada a reducir las fuentes o potenciar los sumideros de gases de efecto invernadero (Matthews 2018).
5 De acuerdo con la historiadora Pilar Pérez, después de la Conquista del Desierto cada territorio usurpado estuvo cerca de 70 años en dependencia directa del Poder Ejecutivo Nacional, que administraba y designaba las autoridades de cada uno de ellos. Sus habitantes “tenían derechos restringidos respecto de los ciudadanos que vivían en las provincias” (2016: 5).
6 Los nombres de las personas que brindaron su testimonio son representados por iniciales para mantener su anonimato.
7 Una machi es una persona del pueblo mapuche que es “conocedora de la cosmovisión, responsable de llevar las ceremonias, médico y vínculo de la comunidad para comunicarse con los newen. Puede predecir el futuro y averiguar sucesos del pasado, entre otras facultades” (Moyano 2013: 269).
Enlaces refback
- No hay ningún enlace refback.