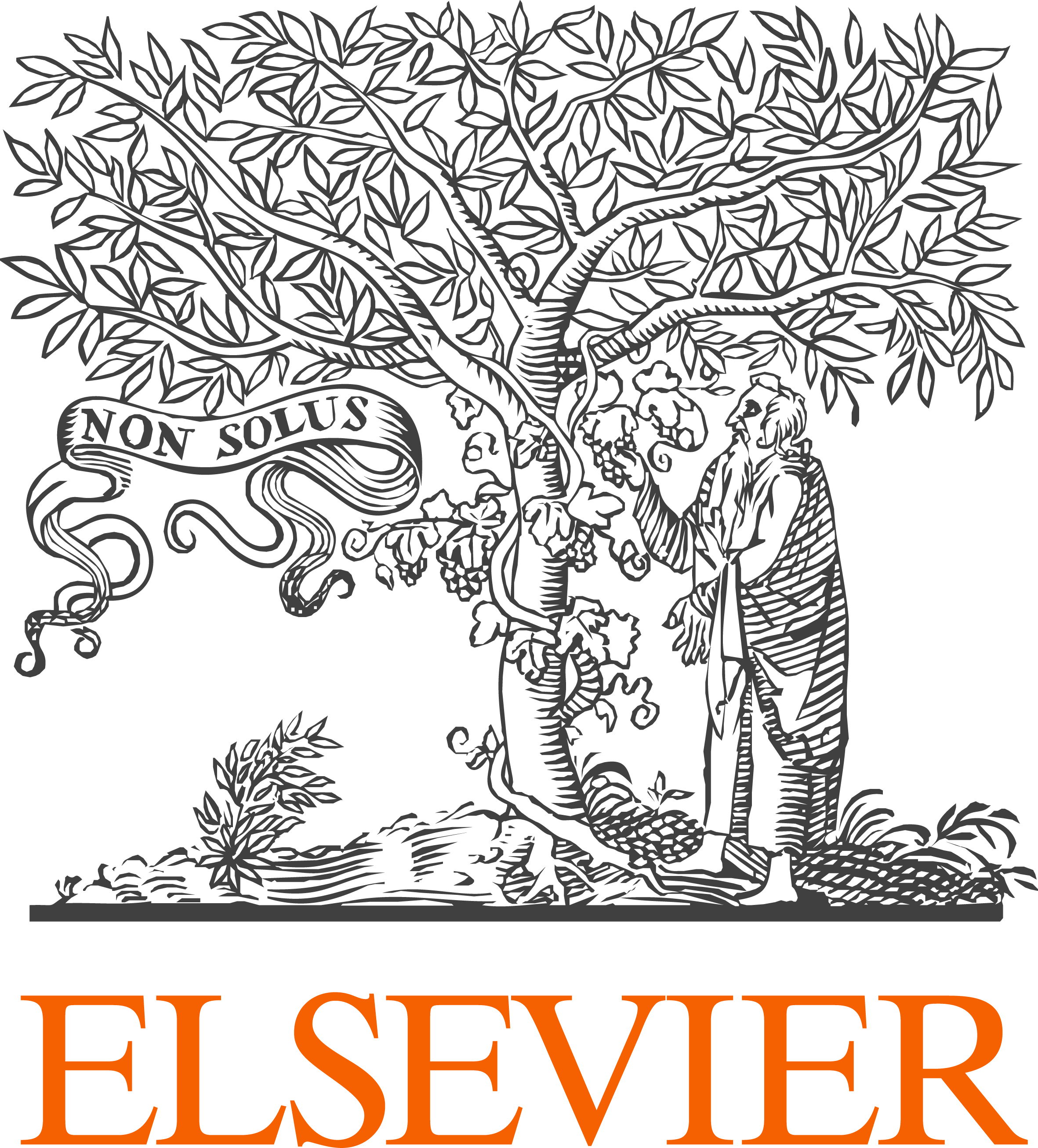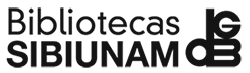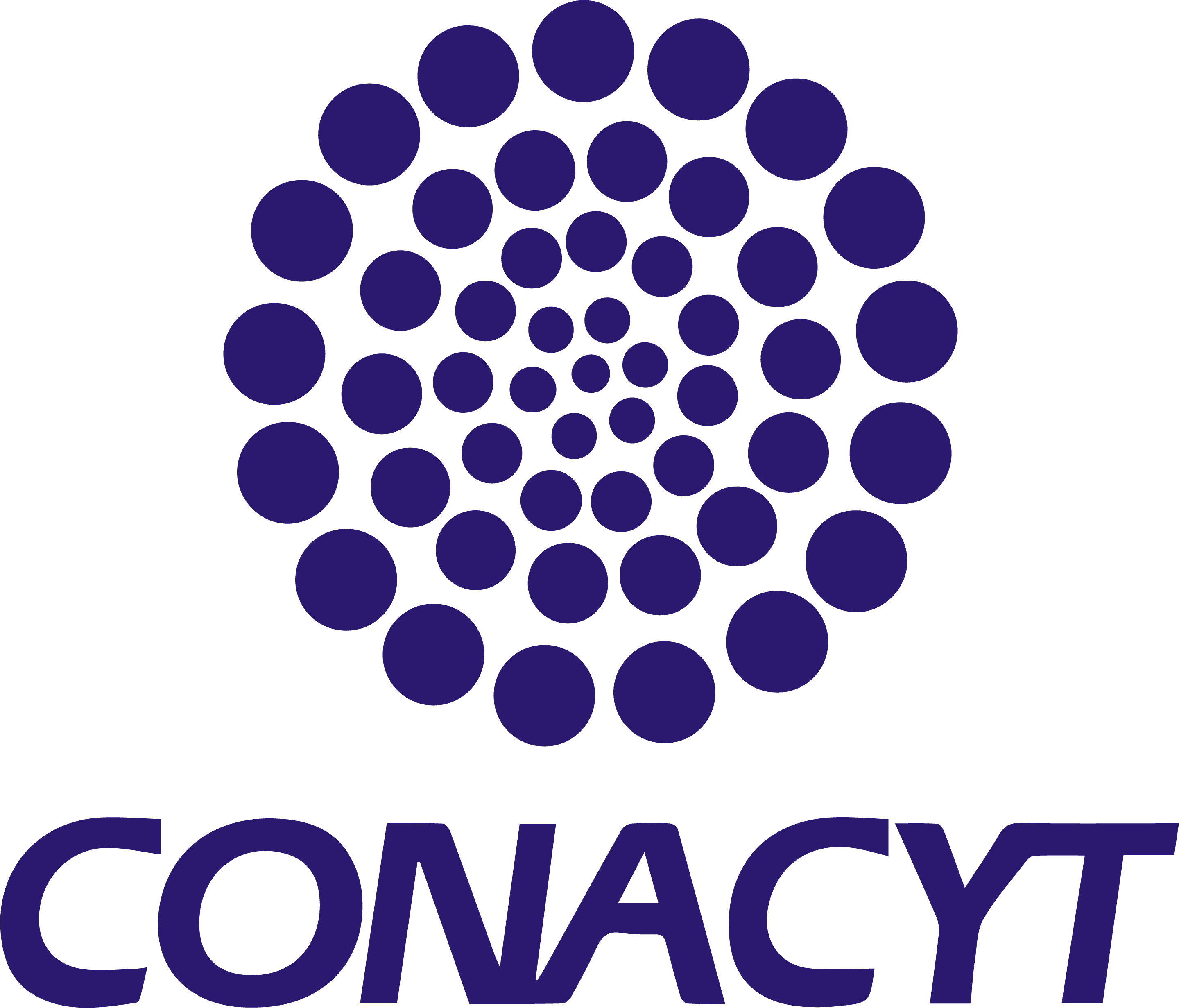La ausencia de política industrial en la transición energética argentina: resultados del Programa RenovAr
The Absence of Industrial Policy in Argentina’s Energy Transition: Results of the RenovAr Program
Mariano A. Barrera1
Esteban Serrani2
Resumen: entre 2016 y 2019 se abrió un nuevo proceso de expansión de la potencia instalada a partir de fuentes renovables que impactó positivamente en la matriz eléctrica de Argentina. En este marco, el objetivo del artículo es analizar si existió una política industrial en la transición energética de dicho país, considerando como caso de estudio la implementación del Programa RenovAr entre 2016 y 2019. Con la combinación de técnicas cualitativas y el análisis de bases de datos cuantitativas, el hallazgo es que se desaprovechó la utilización de proveedores locales, pese a que algunos requerían de un proceso de maduración y capitalización, además de la reducción de aranceles que favoreció la importación de numerosos equipos que se producían localmente, con un claro sesgo antindustrial.
Palabras clave: Transición energética; Política industrial; Energía renovable; Programa RenovAr; Argentina.
Abstract: Between 2016 and 2019, a new process of expanding installed power from renewable sources began, which had positive impacts on penetration in the country’s matrix. In this framework, the objective of the article is to analyze the industrial policy of the energy transition in Argentina, taking as a case study the implementation of the RenovAr Program between 2016 and 2019. With the combination of qualitative techniques and the analysis of quantitative databases, the finding of the article is that the use of local suppliers was wasted, despite the fact that some needed a maturation and capitalization process, in addition to the reduction of tariffs that favored the importation of many equipment that was produced locally, with a clear anti-industrial bias.
Keywords: Energy transition; Industrial policy; Renewable energy; RenovAr Program; Argentina.
Recibido: 24 de septiembre de 2023
Aceptado: 3 de mayo de 2024
DOI: https://10.22201/cialc.24486914e.2025.80.57662
Introducción
El calentamiento global como consecuencia no buscada de la Revolución Industrial es un hecho tanto como lo es la necesidad de adoptar medidas de adaptación y mitigación frente a los cada vez más recurrentes eventos climáticos extremos. En este proceso, la utilización de los hidrocarburos como fuente principal para la generación y el consumo energético es una variable explicativa fundamental (iea 2022; Irena 2023). Por ello, el diseño de políticas para transitar hacia economías bajas en carbono es una de las principales acciones globales para combatirlo y lograr la sostenibilidad ambiental del nuevo modelo de desarrollo fundado en la “economía verde” (Loiseau et al. 2016; Hickel; Kallis 2020) y en la industria 4.0 (Lasi et al. 2014; Gilchrist 2016), propias del siglo xxi.
Sin embargo, la búsqueda de la sostenibilidad ambiental en el marco de la transición energética global no es un proceso neutral y se inserta en una disputa abierta entre Estados Unidos, la Unión Europea y China por liderar los procesos productivos de los bienes industriales propios de esta nueva revolución industrial. La transición energética refleja la disputa global por la orientación de esta política industrial “verde”, vector distintivo del próximo modelo de desarrollo. Así lo demuestran los planes industriales recientemente sancionados: el Plan de Transformación Global (gx) de Japón, penalizado en 2021, la Ley de Reducción de Inflación (ira) de Estados Unidos de 2022, la Política Industrial del Pacto Europeo Verde de la Unión Europea, o la Estrategia sobre China, de Alemania, ambas sansionadas durante 2023 (Lazaro; Serrani 2023). A grandes rasgos, estos planes expresan una respuesta concreta al plan Hecho en China 2025, estrategia lanzada en 2015 con la cual el país asiático buscaba dejar de ser “la fábrica del mundo” para producir bienes y servicios de elevado valor agregado en sectores económicos claves: semiconductores, informática, industria aeroespacial, biotecnología, y, además, las tecnologías propias de la transición energética, como las energías renovables y de electromovilidad.
En este contexto, muchos de los países de América Latina están avanzando en la transición energética desde distintas perspectivas. En algunos casos, como Uruguay y Chile, los países centraron los incentivos en reducir la dependencia de la importación de hidrocarburos y dejar de contribuir al calentamiento global a partir de las menores emisiones de gases de efecto invernadero, mientras que en otros también se buscó apuntalar procesos de industrialización nacionales a partir de la implementación de políticas industriales, como podría ser el caso brasileño.
En este marco, el objetivo del artículo es analizar si existió una política industrial en la transición energética en Argentina, tomando como caso de estudio la implementación del Programa RenovAr entre 2016 y 2019, con el cual se impulsó el desarrollo de proyectos de energías renovables. Es posible sostener que este programa tuvo como objetivo central el incremento de la capacidad instalada de energías renovables, incluso sin condicionar parte de las inversiones a utilizar capacidades locales, aun reduciendo aranceles a la importación de bienes en segmentos con producción local. De allí que, la hipótesis de trabajo plantea que el diseño institucional del programa relegó la política industrial en aras de atraer inversiones nacionales y extranjeras para aumentar rápidamente la potencia instalada de energía renovable, lo que terminó aumentando las importaciones y subutilizando la capacidad instalada industrial, en una economía caracterizada por la crónica escasez de divisas y con capacidad tecnológica para abastecer parte de los componentes de los parques. Para ello, se utilizó una combinación de técnicas cualitativas mediante entrevistas con informantes clave y el análisis de bases de datos cuantivativas.3
En definitiva, se busca aportar evidencias para revisar las estrategias nacionales de transición energética y reflexionar si los desafíos que los países latinoamericanos afrontan en la crisis climática pueden constituirse en un vector para impulsar estrategias industriales acordes con los desafíos del siglo xxi.
Política industrial y transición energética: precisiones conceptuales
Existe una vasta literatura que se ha revisado y discutido sobre la política industrial, cuáles son sus instrumentos y qué efectos busca producir en la estructura económica de un país. Chang (2002) advierte que Friedrich List, en 1841, publicó El sistema nacional de la economía política, donde señaló los primeros argumentos para fundamentar la necesidad de que los países atrasados desarrollen nuevas industrias a partir de una fuerte intervención estatal en la economía, junto con una elevada protección arancelaria para conseguir trayectorias de desarrollo similares a las de los países más avanzados. Sin embargo, no es hasta el periodo de entreguerras que las discusiones sobre política industrial resurgen, en un contexto de declive de las industrias tradicionales y la emergencia de nuevos desafíos tecnológicos, proceso que se da en el marco más general de la ruptura del patrón oro y del giro proteccionista que se pronuncia a partir de la crisis de 1930. La política industrial no se volvió sólo un instrumento exclusivo de los países centrales luego de los acuerdos de Bretton Woods, sino que pasó a ser relevante para entender las discusiones sobre la industrialización acelerada en países periféricos del sureste asiático y de América Latina.
No obstante, los desarrollos teóricos más significativos y las evidencias empíricas más robustas sobre la influencia de la política industrial en los modelos de desarrollo se produjeron desde finales de la década de 1980, en especial vinculadas a examinar el desarrollo industrial acelerado en el sur (India) y principalmente el este asiático (Corea del Sur). (Amsden 1989; Wade 1990; Evans 1996; Chang 2002; Chibber 2003; Kohli 2004). A partir de la importancia del Estado desarrollista para el despliegue de políticas industriales activas, estos autores discuten las premisas de los enfoques económicos sobre las fallas de mercado (Tirole 1988; Stiglitz; Weiss 1981), al considerarlas insuficientes para explicar cómo los tigres asiáticos lograron ambiciosos incrementos de productividad industrial y una inserción exportadora extendida en las cadenas globales de bienes con elevado valor agregado a partir de saltos en innovación tecnológica, fundamentales para sostener el crecimiento del ingreso per cápita a posteriori de la Segunda Guerra Mundial (Amsden 2001).
Ante la avanzada de Asia (y en particular China) en innovaciones tecnológicas y productivas en las cadenas de valor de la economía verde (Qi et al. 2022), la respuesta de los países industrializados de Occidente es desarrollar políticas industriales para competir en el liderazgo productivo de la economía baja en emisiones, canalizando recursos en tecnologías de energía renovable, infraestructura de eficiencia energética y transporte sostenible. Por ejemplo, en el marco de la ira lanzada en 2022, Estados Unidos propone la utilización de créditos fiscales para promover proyectos de generación de electricidad y de carbono neutrales, para captura, almacenamiento y uso del carbono, para desarrollo de hidrógeno verde y proyectos nucleares novedosos, a lo cual se le suma una inversión directa en proyectos de electromovilidad sustentable. Asimismo, se diseña un programa de electromovilidad a partir de créditos fiscales para que los consumidores y las empresas locales compren vehículos eléctricos con programas para expandir la fabricación y obtención de componentes de vehículos y minerales críticos producidos en Estados Unidos, como acero, aluminio, baterías, entre otros. Estas políticas se suman a los fondos dispuestos por la Ley de Infraestructura Bipartidista de 2021, con ella se busca implementar una red nacional de 500 000 cargadores de vehículos eléctricos, incentivos fiscales para que los fabricantes nacionales tengan los minerales críticos y otros componentes necesarios para fabricar baterías de vehículos eléctricos y el incentivo para la compra de autobuses de tránsito eléctricos y autobuses escolares tanto en el Departamento de Transporte como en la Agencia de Protección Ambiental.
En efecto, si bien existen diversas definiciones de política industrial (Ambroziak 2017) y una vasta literatura al respecto, para abordar el caso de estudio se entiende que la política industrial tiene por objetivo transformar la estructura económica a través de políticas públicas que desarrollan capacidades productivas y tecnológicas en sectores que los Estados identifican como estratégicos. Asimismo, se considera que las intervenciones selectivas son fundamentales, aunque no siempre suficientes para desarrollar nuevas industrias que por la misma dinámica de la estructura económica no se hubiesen desarrollado por sí mismas. En definitiva, la política industrial es una estrategia liderada estatalmente, en la que participan instituciones públicas y privadas, programas de fomento, instrumentos y marcos regulatorios, políticas de protección, de incentivos y señales de precios muchas veces ad hoc a los de mercado para impulsar selectivamente sectores económicos que se consideran estratégicos para el desarrollo nacional.
Para fines de analizar la política industrial de la transición energética en Argentina, esta definición se divide en dos dimensiones: la orientación y la dirección.
En relación con la orientación como primera dimensión de análisis, se retoma la distinción clásica en la literatura especializada respecto a la orientación de la política industrial, en tanto se diferencia si son políticas horizontales-generales o políticas verticales-selectivas. Mientras las primeras buscan ser políticas generales de orientación macroeconómica que afectan a todos los sectores económicos, las segundas buscan elegir sectores ganadores dentro de un modelo de desarrollo, los cuales son considerados estratégicos o se evalúa que tienen mayores oportunidades de lograr saltos productivos, tecnológicos o de competitividad.
La segunda dimensión de análisis hace referencia a la dirección del diseño de esas estrategias, las cuales pueden ser top-down o bottom-up. En la primera opción, las políticas industriales se diseñan desde los Estados nacionales (o los niveles federales de gobierno) y descienden hacia los niveles subnacionales (Amsden 1989). En estos casos, son los gobiernos nacionales los que formulan e implementan las políticas, los objetivos, instrumentos y medidas generalmente se formalizan en documentos presentados como planes o estrategias nacionales de desarrollo. En los casos de políticas bottom-up, su diseño implica la intervención de una multiplicidad de actores y de niveles de gobierno, lo cual permite intervenciones más selectivas y mayor grado de flexibilidad en la acción política, en las instituciones intervinientes y en las capacidades gubernamentales asignadas para la implementación y seguimiento de las mismas (Mokyr 2018), esto precisa un modelo institucional con mayor capilaridad en el territorio y a través de los diferentes niveles de gobierno, lo que en sí mismo resulta un desafío de política.
La política de transición energética en Argentina
Argentina es un país con una fuerte dependencia de los hidrocarburos en su matriz energética primaria. Con base en los balances energéticos publicados por la Secretaría de Energía,4 entre 1970 y 2022 la participación de los hidrocarburos descendió de 89 (petróleo 72% y gas natural 17%) a 84% (53% gas natural y 31% petróleo) de la oferta primaria nacional, en un contexto en el que la oferta total creció 157% durante esos 52 años. Si bien hubo esfuerzos por diversificar la matriz eléctrica incrementando la participación de la hidroeléctrica y la nuclear, ésta se vio interrumpida primero por la crisis económica de la década de los ochenta y luego por las reformas neoliberales de la siguiente década (Serrani; Barrera 2018: 129).
Durante esos años también hubo iniciativas para incorporar energías renovables, aunque con magros resultados. En 1979 se creó la Dirección Nacional de Conservación de la Energía, que tuvo su auge a mediados de los ochenta, pero se disolvió en 1991 debido a recortes presupuestarios en la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae). En 1985 se creó el Centro Regional de Energía Eólica, cuyo trabajo permitió armar el primer mapa eólico de Argentina en 1999; ese mismo año se inició el Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales (Permer), que buscaba abastecer de energía a los mercados rurales en forma sustentable, y que aún está vigente.
Sin embargo, recién en 2006, cuando se sancionó la Ley núm. 26.190 de Régimen de Fomento Nacional para el uso de Fuentes Renovables tomó impulso la necesidad de incorporar energías renovables a la matriz, derivadas de las energías eólica, solar, geotérmica, mareomotriz, hidráulica, biomasa, gases de vertedero, gases de plantas de depuración y biogás. Esta norma establecía como objetivo lograr una contribución de las fuentes de energía renovables de 8% del consumo de energía eléctrica nacional a 2015. Asimismo, se lanzó el programa Genren5 con contratos Power Purchase Agreement (ppa) a un precio fijo por proyecto en dólares estadounidenses, por un total de 895 mw, durante un periodo de 15 años. Sin embargo, buena parte de los contratos tuvieron dificultades para conseguir financiamiento (banca comercial y multilateral), en el marco de la crisis financiera internacional de 2008 y las restricciones locales de acceso al crédito externo, por lo que muchos de ellos ni siquiera llegaron a implementarse. En 2011 se sancionó la Resolución núm. 108/2011 que permitía instalar 31.8 mw de potencia en tres parques eólicos con contratos de abastecimiento de energía eléctrica por un plazo de 15 años, sin proceso licitatorio previo.
Pese a estas políticas, luego de diez años, la participación de las energías renovables tan sólo llegó a representar 1.9% en la matriz eléctrica, incumpliendo largamente los objetivos de la ley de 2006 (véase gráfica 1).

En 2015, a punto de vencer los objetivos incumplidos de la ley y con amplio apoyo multipartidario en el Congreso Nacional, se sancionó la Ley núm. 27.191. Esta reemplazó la de 2006 y buscó llevar a 20% la participación de las renovables en la matriz eléctrica durante 2025, con objetivos escalonados y progresivos. Esta ley se reglamentó al año siguiente bajo el gobierno de la Alianza Cambiemos6 y se instrumentó con cuatro iniciativas que responden a distintos mercados:
- A partir de la Resolución núm. 202/2016 se invitó a los proyectos adjudicados en el marco del Genren a actualizar las condiciones de contratación al nuevo marco regulatorio.
- Se creó el Mercado a Término de Energía Eléctrica de Fuentes Renovables (Mater), que habilitó a los grandes usuarios, sobre todo industriales, a abastecerse a través de la libre negociación de contratos con empresas generadoras de energía eléctrica.
- Se abrió el mercado para que usuarios-generadores puedan conectarse a la red eléctrica de distribución, conocido como Generación Distribuida. A partir de la norma y la adhesión de cada provincia, los pequeños usuarios pueden abastecerse con energía eléctrica renovable e inyectar el excedente en la red eléctrica, recibiendo una remuneración bajo la modalidad balance neto de facturación (net billing, en inglés).
- Se creó el Programa RenovAr que promovió licitaciones de proyectos para adjudicar contratos de abastecimiento de energía eléctrica (ppa) renovable con cammesa. Las empresas o consorcios adjudicatarios de los contratos son los responsables de la implementación de los proyectos, de solucionar los mecanismos financieros y de la fiabilidad del sistema de generación eléctrica por el plazo de 20 años, con precios de la energía generada fijados en dólares y crecientes a lo largo del contrato (Ministerio de Energía 2016). Entre 2016 y 2018 se llevaron adelante cuatro rondas licitatorias (Ronda 1, 1.5, 2, MiniRen 3).
El conjunto de estas iniciativas se dio en el marco de un gobierno que le otorgó un perfil más liberal a la política energética que, a diferencia de las etapas previas que buscaron desarrollar capacidades industriales nacionales por sobre la ampliación de potencia instalada, logró generar un considerable cambio en la participación en las energías renovables en la matriz eléctrica. De 1.9% en 2015 llegaron a representar 13.9% de la electricidad generada en 2022 (véase gráfica 1), con un fuerte peso de la energía eólica.
Sin embargo, la dinámica del sistema eléctrico está casi a mitad de camino de cumplir con la meta fijada por ley de 20% renovable a 2025, la evidencia mostrada en Barrera et al. (2022) parece indicar que no se va a cumplir una vez más: alrededor de 1 gw de potencia que había sido adjudicado por cammesa quedó sin ingresar en operación por problemas en el financiamiento, que les impidió terminar la construcción de los parques.
En Barrera et al. (2022) se demuestra que el freno que se registró está asociado a la falta de coordinación entre el diseño del RenovAr (política vertical) y las políticas macroeconómicas (horizontal). En síntesis, el argumento se basa en que se creó un programa de transición energética que dependía íntegramente del financiamiento externo para ser exitoso. Sin embargo, la política macroeconómica incrementó los grados de vulnerabilidad externa del país al aumentar fuertemente el endeudamiento externo, eliminar las restricciones para el ingreso de capitales golondrinas (que ingresaron para aprovechar las altas tasas de interés locales, carry-trade) e implementar una política de tipo de cambio flexible, determinado por la oferta y la demanda de divisas. Durante los primeros dos años de gobierno (2016-2017) que se tuvo acceso a los mercados de capitales, la economía pudo mantener relativa estabilidad que contribuyó a la construcción de parques de generación eléctrica renovable. No obstante, en el primer trimestre de 2018, cuando los fondos de inversión que habían ingresado a la economía aprovechando el carry-trade identificaron que el modelo económico estaba agotado, salieron masivamente provocando una fuerte devaluación de la moneda local, lo que sumado a la restricción en el acceso a financiamiento externo, redundó en una nueva crisis de deuda externa y el retorno del endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional (fmi). En efecto, el inicio de la crisis económica tuvo impacto sobre las obras que estaban desarrollándose, ya que a finales de 2021, 105 de los 198 proyectos aún no contaban con licencia comercial (Barrera et al. 2022: 5), fundamentalmente por problemas para cerrar la ecuación financiera.
La política industrial del Programa RenovAr
Durante los primeros dos años de implementar las políticas de transición iniciadas con el RenovAr, 2016 y 2017, se verificaron importantes inversiones en el sector, la cuales permitieron incrementar la potencia instalada del sistema, con fuerte incidencia de las renovables. Esto explica que entre 2015 y 2021 46% de la nueva potencia instalada proviniera de proyectos de energía renovable, lo que permitió sextuplicar la generación eléctrica a través de estas fuentes en ese periodo.
Estos resultados se explican porque las autoridades del sector de energía se propusieron en esos años incrementar rápidamente la potencia instalada relegando la política industrial del sector. En consecuencia, a diferencia de las experiencias de otros países de la región como Brasil (Ferreira 2020) y en menor medida en México (Galicia; De la Vega 2023; Birlain-Escalante et al. 2023) que obligaban a la integración de contenido local, como los casos de Europa a partir de las experiencias de Dinamarca, Alemania y España (Ratinen; Lund 2015) o Sudáfrica (Hansen et al. 2022), en Argentina la política consistió en un conjunto de medidas verticales sobre todo del estilo top-down. De forma simplificada, en la tabla 1 se presentan las políticas industriales de la transición energética dispuestas entre 2016 y 2019.
En resumen, en sintonía con los objetivos de política de los funcionarios del gobierno nacional, los cuales antepusieron incrementar la potencia renovable en la matriz eléctrica frente al desarrollo selectivo de empresas locales en las cadenas de valor, el grueso de las políticas de fomento a la industria nacional se centró en beneficios aduaneros (que conspiraron contra la industria local) y fiscales e incentivos económicos y promocionales para los dueños de los contratos para instalar los parques (véase la tabla 1). De esta manera, al no ser obligatorio contar con un mínimo de integración local en los segmentos de mayor valor agregado de los proyectos, la decisión de traccionar una política de desarrollo industrial a partir de los proyectos de energía renovable recaló en los actores privados del mercado que se incorporaron a partir de las distintas rondas licitatorias.

Resultados de la experiencia industrial del RenovAr
El programa RenovAr permitió ampliar la potencia instalada en 3.2 gw, con una mayor inversión destinada a la fuente eólica (75% del total). Con base en información de costos obtenida de las entrevistas,7 los que estuvieron en línea con los parámetros internacionales (De Fonseca et al. 2019), se registró una inversión total de 3 758 millones de dólares estadounidenses. En la medida en que las importaciones del programa RenovAr alcanzaron los 2 065 millones de dólares estadounidenses para ambas tecnologías y que la obra civil explicaba alrededor de 30% de la inversión total, el peso de las importaciones sobre la formación de capital en generación e interconexión eléctrica fue de 71%, según las estimaciones realizadas.8

A fin de ordenar el análisis, la presentación se dividirá en dos segmentos. En el primero se presentará la información relativa a los bienes tecnológicos de cada fuente: aerogeneradores y sus piezas y torres para energía eólica, módulos fotovoltaicos y sus piezas, inversores y trackers, para energía solar. El segundo segmento está vinculado con la obra electromecánica del parque de generación. Además, en este artículo sólo se analizan los materiales de interconexión eléctrica, dejando de lado los servicios y también la obra civil, la cual generalmente es suministrada por empresas locales.
Aerogeneradores
Como resultado de las políticas implementadas en el marco de la Generación de electricidad a partir de fuentes renovables (GenRen), existían dos tecnólogos con capacidad de fabricar aerogeneradores al momento de lanzarse el RenovAr: Industrias Metalúrgicas Pescarmona (impsa) y nrg Patagonia, los que tenían modelos de negocio diferenciados. impsa se había consolidado en el segmento de producción de aerogeneradores con diseño y desarrollo propio durante su proceso de expansión en Brasil. Sin embargo, al momento de lanzarse el RenovAr, su tecnología estaba relativamente atrasada según los estándares internacionales, dada la menor potencia nominal de su modelo Unipower (2.1 mw) y niveles de precios más elevados respecto de la competencia externa. En su modelo, logró integrar alrededor de 75% de componentes locales con 50 empresas proveedoras del país, además del desarrollo y uso de inteligencia artificial para monitorear y predecir fallas en el funcionamiento. Sin embargo, para algunos referentes del sector, a las dificultades de competitividad se le sumaban problemas económicos y financieros derivados de su expansión en Brasil, que le dificultó estar económicamente solvente para la etapa del RenovAr.
Por su lado, nrg Patagonia tiene un modelo de negocios como ensambladora. La compañía surgió en 2006 para aprovechar el potencial eólico de la región patagónica de Argentina, y adquirieron una licencia europea para fabricar localmente un aerogenerador de 1.5 mw. La filosofía de la empresa es la del “molino partista”, de allí que concentra para sí la ingeniería del proceso y luego de doce proveedores nacionales y extranjeros adquiere los distintos componentes, con lo que alcanza 46% de contenido local.
Pese a la existencia de capacidad local, el esquema de financiamiento y los mecanismos de incentivos fiscales propuestos por el RenovAr llevaron a desaprovechar la capacidad existente. Esto es así ya que para conseguir financiamiento externo o para que las aseguradoras cubran eventuales riesgos, estas entidades exigen que el tecnólogo tenga trayectoria previa (track record). Entre los instrumentos de financiación más utilizados se encuentra el project finance, en su versión “préstamo sin recurso”, bajo el cual el repago de la obra se realiza con el flujo de caja generado por el proyecto una vez que se habilita y que tiene como garantía únicamente el propio emprendimiento.
En efecto, bajo el RenovAr el procedimiento para la selección y adjudicación consistió en ordenar la selección de los proyectos presentados según el precio ofertado y, en caso de que se presentara la condición de empate, se estableció como criterio secundario el porcentaje de Componente Nacional Declarado (cnd). Sin embargo, en los hechos terminó primando el factor del precio y el cnd se constituyó en un incentivo económico más que en un estímulo a la producción nacional.9 No hubo una estrategia específica para empresas de tecnología eólica nacional (impsa y nrg Patagonia), y tampoco los equipos y componentes de los parques contaron con instrumentos financieros adecuados en el mercado local, por lo que se encontraron en desventaja respecto a los competidores con acceso al financiamiento externo (Roger et al. 2017).
La Resolución Conjunta 1-e/2017 le otorgó un trato diferencial a los aerogeneradores y se los consideró nacionales en la medida en que integren 35% de contenido local hasta 2020. Esta medida permitió que se radiquen en el país dos empresas líderes internacionales: Vestas y Nordex Acciona. Como presentan esquemas similares, se analiza el caso de Vestas por ser la empresa local con mayor cantidad de equipos locales vendidos en los últimos años.
La estrategia comercial de Vestas se concentró en la fabricación de la góndola (con un peso de 3%), en el ensamble de los componentes de ésta (10%) y en la integración de las torres (22%), se establecieron alianzas con dos proveedores nacionales: Calviño y Haizea Sica. De esta manera, logró alcanzar 35% de lo dispuesto en la norma y así poder obtener beneficios fiscales.10
En efecto, es posible sostener que en la medida en que se llegaba a 35% y se adquirían torres locales y se ensamblaban los componentes importados, la metodología de cálculo del bono del cnd estaba más relacionada con darle rentabilidad al proyecto que con fomentar la incorporación de componentes locales. Los demás productos que tienen mayor agregación de valor fueron importados, con excepción de algunos bienes que se contrataron localmente como aceites, bulonería menor, fibras y cables, que tiene bajo peso en el valor final. Si bien la góndola fabricada localmente (con un peso de 3%) era más cara que la producida internacionalmente por Vestas, la posibilidad de llegar al bono fiscal a partir de la integración de 35% del aerogenerador les permitía compensar esa diferencia de costos.
Torres y fundición
En el ámbito internacional, el gran tamaño de las torres y el peso de estos componentes derivado de rotores cada vez más grandes y de mayor altura contribuyeron a que los tecnólogos desarrollaran acuerdos con empresas de los países en los que se instalarían los parques, dadas las cada vez mayores complicaciones para transportarlas internacionalmente. En la medida en que en Argentina existían firmas locales con experiencia en la fabricación de torres, el programa incentivó alianzas internacionales para la construcción de torres tubulares y la radicación de firmas para la fabricación de torres de hormigón.
Respecto a las torres de acero, en 2017 la metalúrgica local sica, que era proveedora de torres tubulares de acero en el país, realizó un acuerdo de inversión con la firma española Haizea para duplicar la producción y quintuplicar su productividad. Luego de la asociación, sica alcanzó una capacidad productiva anual de torres de entre 500 y 600 mw de potencia con una integración local de 25% ya que la chapa, que es el insumo principal, no se fabrica en Argentina. Otra experiencia similar fue la de la metalúrgica Calviño, especializada en equipamiento industrial, contaba con experiencia en la provisión de torres de acero. En 2017, firmó un acuerdo con la española Gri Renewable para ampliar y realizar mejoras técnicas de la capacidad productiva de su planta, hasta alcanzar una capacidad productiva anual de torres de entre 550 y 650 mw de potencia con una integración local de 40%. Las mejoras tecnológicas y productivas realizadas por estas empresas permitieron que firmaran acuerdos de provisión de torres con Vestas.
El otro sistema de torres de hormigón pretensado es el patentado por Nordex, consiste en un premoldeado de hormigón que se une internamente con cables de acero. Es una tecnología más sencilla que la de acero, ya que la principal inversión que se deber hacer es en los moldes. En Argentina, además de Nordex, que implementó este sistema es Prear Pretensados. Tiene un elevado componente local porque el hormigón y el acero que usan son locales y el método de producción genera beneficios logísticos, ya que se crean plantas móviles, por lo que la capacidad es casi ilimitada.
En consecuencia, el programa permitió aprovechar la experiencia de las torres y lograr integrarse con los nuevos proveedores internacionales, aunque es un rubro que se suele contratar localmente por cuestiones logísticas y por poseer bajo contenido tecnológico.
Módulos fotovoltaicos
En Argentina, los proveedores locales se insertan en el último eslabón de la confección del módulo: en el montaje de componentes, la laminación y el ensamble final, que son los de menor contenido tecnológico y valor agregado. Las tres empresas locales: lv-Energy, LedlarSapem y Solartec tienen una baja capacidad anual de producción, en torno de los 45 mw al año. Se había avanzado en dos proyectos más de provisión que no se concretaron durante la vigencia del programa. El primero, la Empresa Provincial Sociedad del Estado (epse), de la provincia de San Juan, con una capacidad proyectada de producción de 72 mw y el segundo, el Grupo ceosa de la provincia de Mendoza, que en 2018 diseñó un proyecto para ensamblar localmente hasta 100 mw anuales.
Entre los principales problemas locales se encuentran la baja escala de producción con costos superiores a los internacionales, los créditos externos que condicionaban la provisión de bienes a empresas con track record y la reducción de aranceles para fomentar la ampliación de la potencia a menor costo y con mayor celeridad.
Trackers e inversiones
Dada la trayectoria argentina en el rubro metalmecánico, existe una importante cantidad de proveedores locales de estructuras metálicas fijas y de trackers, que al menos poseen una capacidad estimada de abastecer localmente 1.920 mw anuales. En gran medida, esta amplia capacidad local se basa en la radicación de firmas internacionales que se suman a otras empresas nacionales: Nextracker, pv-Hardware, Soltec, Nclave, Convert, Shanghai Electric Power & Construction Argentina, tdl s.a., y Corven. En 2016 esta última firma realizó una alianza con la entonces empresa española Clavijo (que fue adquirida luego por capitales chinos), lo que le permitió homologar un tracker multifila.
En consecuencia, existe una amplia capacidad local en materia de provisión de estructuras metálicas. Sin embargo, pese a que el país cuenta con know how en la materia, en la mayoría de las empresas no se desarrollaron localmente los motores que traccionan el movimiento de los trackers, como tampoco los sensores, los controladores y el software para su manejo remoto, que fueron importados.
En el caso de los inversores de potencia, la participación de los proveedores locales fue prácticamente nula en el abastecimiento de los parques solares de gran escala, los cuales fueron abastecidos por equipos importados por empresas extranjeras, como Ingeteam, Schneider, Gamesa, sma y Sungrow. Esta ausencia de bienes locales se dio pese a que Argentina tiene firmas que fabrican inversores, aunque se sitúan en el segmento de baja potencia. En principio no existían limitaciones tecnológicas para su desarrollo local, sin embargo, la falta de una demanda sostenida, la escasez de financiamiento para i+d y la ausencia de políticas públicas que fijen incentivos y horizontes definidos de producción fueron limitantes para el desarrollo local de estos bienes.
Electromecánica
Luego de analizar los equipos de generación tanto eólica como solar, se presenta el impacto del RenovAr en lo relativo a la obra electromecánica. Adicionalmente a las entrevistas realizadas con las que se identificaron las dificultades que tuvieron los proveedores locales para abastecer estas obras, se efectuó una aproximación cuantitativa a partir del índice Grubel-Lloyd (igl), el cual permitió identificar aquellos bienes que se adquirieron del exterior en el RenovAr y que, a la vez, se fabrican localmente y se exporta. Este índice muestra el potencial de la competitividad de la industria local en determinados productos o segmentos.11
Para ello, y a partir de los bienes importados del RenovAr, se alcanzó un universo de 452 posiciones a doce dígitos del Sistema de Información María de la Dirección General de Aduanas. Se aplicaron cinco categorías ordinales para el igl:
- Posiciones superavitarias: más de 1.
- Sustituible: entre “más de 0.66 y 1”, comercio intra-industrial intenso y con una elevada posibilidad sustitutiva de acuerdo con los parámetros metodológicos utilizados.
- Algo Sustituible: entre “más de 0.33 y 0.66”, comercio intra-industrial moderado, con algo de potencial sustitutivo.
- Poco Sustituible: entre “más de 0.09 y 0.33”.
- Casi nula sustitución: entre “0 y 0.09”.
Las 452 posiciones explican 2 065 millones de dólares estadounidenses en importaciones entre 2016 y 2020 del programa RenovAr. En igual periodo y por esas mismas posiciones arancelarias, el país exportó 3 358 millones de dólares estadounidenses y compró al exterior, ya sea por las adquisiciones en el marco del programa de energías renovables como por las diversas demandas de la actividad económica, 25 859 millones de dólares estadounidenses. Se trata, en líneas generales, de productos en los que el país tiene un déficit comercial relevante que acumuló 22 501 millones de dólares estadounidenses.
La información del cuadro 2 permite advertir que la relación entre capacidad sustitutiva es inversamente proporcional a las compras externas realizadas en el marco del RenovAr. De allí que, a partir de una aproximación agregada, éste parece indicar que la expansión del programa no desaprovechó el potencial industrial del país. Sobre todo porque en la categoría de “casi nula sustitución”, que explica 91.6% del total (1892 de 2065 millones de dólares estadounidenses), aproximadamente 1200 millones de dólares estadounidenses, lo conforman la importación de aerogeneradores. De esta manera, estos bienes y sus piezas explican las dos terceras partes de los bienes de la casi nula sustitución. Más allá de esta situación, un análisis detallado del resto de los rubros permite matizar esta idea.

En cuanto a los productos “superavitarios”, que cuentan con capacidad productiva competitiva, en los “cables de tensión inferior a 80v” Argentina tiene una gran cantidad de proveedores y su posición de exportador neto da cuenta de ello. En concreto, en el marco del RenovAr se pagaron al exterior 25 millones de dólares estadounidenses12 por un producto que cuenta con al menos 19 empresas inscritas en el Reproer del inti,13 con 725 modelos de cables distintos.
Dentro del rango de posiciones “sustituibles” se encuentran tres de 24 posiciones que dan cuenta de 25 millones de los 30 millones de dólares estadounidenses importados en el marco del RenovAr (86%). La primera categoría es la que incluye la “morsetería para líneas de transmisión” que demandó 16 millones de dólares estadounidenses durante los años analizados. Se trata de un rubro, el de materiales de interconexión eléctrica, en el que existe una amplia gama de proveedores locales, en su mayoría de pequeño y mediano porte. La segunda categoría es la de tableros eléctricos para una tensión superior a 1000 v. Esta categoría de productos ingresó principalmente bajo dos partidas: tableros de más de 100 amperes de corriente nominal y “los demás tableros”. En este último caso, las compras en el marco del RenovAr alcanzaron los seis millones de dólares estadounidenses, 23% de las compras totales del país en el mismo periodo. Con esa posición, en el país se exportaron 19 millones de dólares estadounidenses, un volumen cercano al registrado en compras al exterior (27 millones). En Argentina existen empresas locales competitivas. La tercera categoría es la de estructuras metálicas que demandó compras al exterior por 3 millones de dólares estadounidenses en el marco del RenovAr y bajo la cual se realizaron varias exportaciones en el país, lo que da cuenta de las capacidades locales. Las principales exportadoras son ad Barbieri y Acero Perfil, hay empresas locales que producen para el mercado doméstico, como Corven, Tonka, Grupo Mega Energía, Metalúrgica Giraldes y tdl-Grupo Idero.
Por último, cabe mencionar el caso de los transformadores, en el que Argentina tiene capacidades pero que no fueron captadas eficazmente por el índice pues presenta baja intensidad de comercio internacional (pese a ser productor). En este rubro, se importaron alrededor de 50 millones de dólares estadounidenses entre varios modelos y potencias. Para los transformadores de potencia entre 650 kva y 10.000 kva, las compras externas alcanzaron 24 millones de dólares, casi la mitad del gasto en este rubro del programa. En ese mismo periodo, el país importó 34 millones de dólares, por lo que las compras por fuera del programa representaron apenas 10 millones, y las exportaciones fueron de 10 millones de dólares estadounidenses, realizadas por las empresas Aggreko Argentina y Fohama. Es decir, se trata de un producto que podría haber sido abastecido localmente. Respecto a los transformadores de potencia mayor a 10.000 kVA, bajo el RenovAr se importaron 1.2 millones de dólares estadounidenses cuando existen empresas locales, como Tadeo Czerweny, que en el mismo periodo hicieron exportaciones de estos transformadores por usd 2 millones, lo que da cuenta de su competitividad.
En efecto, la información que surge del igl ilustra sobre el potencial que tiene la capacidad instalada en la industria argentina en el rubro de las energías renovables, en particular en posiciones que se caracterizan por tener incidencia sustitutiva. Si bien es posible que no sean exactamente los mismos bienes los que se están intercambiando (ya que la desagregación de las posiciones arancelarias no llega al máximo nivel necesario), el ejercicio permite identificar un número importante de productos que se importaron pero que se podrían haber abastecido por capacidades locales, de haberse empleado políticas públicas proclives.
Es decir, que los proveedores locales de bienes podrían haber estado en condiciones para abastecer los principales componentes de la obra electromecánica, por lo que la compra al exterior de alrededor de 100 millones de dólares estadounidenses significó un desaprovechamiento de la capacidad instalada local. Avanzar de forma escalonada sobre estos segmentos hubiese permitido expandir aún más la capacidad tecno-productiva del país, al tiempo de reducir la salida de divisas vía el comercio exterior, con efectos positivos a escala macroeconómica, industrial, de empleo y de desarrollo productivo federal.
Conclusiones
Dada la actual crisis climática, el diseño de estrategias de transición energética hacia matrices con mayor participación de energías renovables se colocó en el centro de las preocupaciones de las políticas públicas globales. Lejos de implicar un conjunto homogéneo de políticas que seguir, las transiciones energéticas implican múltiples trayectorias posibles, condicionadas por diferentes procesos energéticos nacionales, dotaciones de recursos naturales y la historia de su explotación, entre otras múltiples variables. Para los países desarrollados, avanzar en sus transiciones energéticas implica retos geopolíticos por aplicar políticas industriales que les permitan liderar los procesos de innovación en las tecnologías como en la producción de los bienes y servicios a lo largo de sus cadenas de valor.
En el caso argentino, en este estudio se pudo constatar la hipótesis presentada que sostenía que el objetivo del gobierno de la Alianza Cambiemos, que implementó el Programa RenovAr entre 2016 y 2019, radicó en incrementar la potencia instalada de energía renovable en la matriz eléctrica antes que aprovechar el apalancamiento de los proyectos para potenciar las capacidades industriales nacionales. Y esto es posible comprobarlo por dos vías.
En primer lugar, a diferencia de lo sucedido en los anteriores gobiernos, desde 2016 se logró ampliar fuertemente la potencia instalada de fuentes renovables, pasando de 1.9% a 13.9% de la generación eléctrica, pese a que la crisis económica de 2018 frenó muchos de los proyectos (incluso algunos que ya habían comenzado su desarrollo) fundamentalmente porque el aumento del costo de financiamiento echó por tierra su ecuación económica (Barrera et al. 2022), lo que expresó las incongruencias entre las políticas horizontales-macroeconómicas y las verticales-selectivas.
En segundo lugar, la orientación de las principales normas implementadas tendió a allanar el camino antes descrito al aplicar un conjunto de políticas verticales, con una dirección mayoritariamente de corte top-down, con múltiples incentivos fiscales para garantizar la recuperación anticipada de la inversión. Al mismo tiempo, la reducción de los aranceles favoreció la importación de muchos de los equipos que se producían localmente, constituyéndose en una política con sesgo antiindustrial. De allí que los escasos intentos de desplegar una política industrial que acompañara la incorporación de energía renovable en la matriz quedaron relegados a un segundo plano, en la medida en que el precio de la energía ofertada de los contratos ppa fue el ordenador de la cadena de valor a la hora de adjudicar los contratos, en detrimento de los criterios excluyentes de incorporar contenido local.
En definitiva, este artículo muestra cómo el Programa RenovAr permitió ampliar la capacidad instalada de generación a la vez que, dado el esquema diseñado, terminó fomentando una elevada importación de equipos y bienes, lo que implicó desaprovechar capacidades productivas locales. Las modificaciones normativas posteriores, producto de presiones de algunos actores del sector, generaron que se radicaran tecnólogos internacionales para ensamblar localmente componentes importados, ya que los bajos requerimientos les permitieron acceder a beneficios fiscales, sin que esto redundara en beneficios aguas abajo, con la excepción señalada de las torres.
En efecto, si bien la industria nacional no estaba en condiciones de abastecer el camino tan acelerado de instalación de potencia eléctrica renovable propuesto durante el RenovAr, ya que los tecnólogos nacionales fabricantes de aerogeneradores y ensamble de módulos solares necesitaban ser capitalizados o financiados, se perdió una oportunidad para iniciar una senda de crecimiento en un sector que va a tener fuerte presencia en las próximas décadas. Algo similar sucedió con los proveedores de materiales de interconexión eléctrica. Si bien su peso en las importaciones del sector es bajo en relación con los equipos de generación eólica o solar, la articulación con este sector hubiera permitido desarrollar aún más las capacidades tecnológicas e industriales, dinamizando la producción y el empleo local.
Tomando en consideración los desafíos productivos y tecnológicos que la transición energética está demandando globalmente, los países desarrollados están preparando y reconfigurando su entramado productivo para las nuevas “industrias verdes” con diversos planes de desarrollo. Siete años después de iniciada la mayor incorporación de energía renovable en la matriz eléctrica, por la falta de consenso sobre el modelo de desarrollo, de financiamiento acorde, de estabilidad y de previsibilidad económica, Argentina volvió a desaprovechar una oportunidad para acompañar la curva de aprendizaje local protegiendo los sectores con capacidad acumulada para tener mejoras en la calidad del empleo y de los salarios y reducir, aunque sea en parte, la dependencia de las cadenas internacionales de valor.
Bibliografía
Ambroziak, Adam. “Review of the Literature on the Theory of Industrial Policy”. The New Industrial Policy of the European Union. Suiza: Springer, 2017. 3-38.
Amsden, Alice. Asia’s Next Giant: South Korea and Late Industrialization. Oxford: Oxford University Press, 1989.
Amsden, Alice. The “Rise of the Rest”: Challenges to the West from Late-Industrializing Economies. Oxford: Oxford University Press, 2001.
Barrera, Mariano; Ignacio Sabbatella; Esteban Serrani. “Macroeconomic Barriers to Energy Transition in Peripheral Countries: The Case of Argentina”. Energy Policy 168 (2022): 113-117.
Birlain-Escalante, Mariano; Jorge M. Islas-Samperio; Ángel de la Vega-Navarro; Arturo Morales-Acevedo. “Development and Upstream Integration of the Photovoltaic Industry Value Chain in Mexico”. Energies 16.2072 (2023): 1-27. doi: https://doi.org/10.3390/en16042072.
Chang, H.-J. Kicking Away the Ladder: Development Strategy in Historical Perspective. Londres: Anthem Press, 2002.
Chibber, Vivek. Locked in Place: State-Building and Late Industrialization in India. Nueva Jersey: Princeton University Press, 2003.
Fonseca, Leila García de; Manan Parikh; Ravi Manghani. Evolución futura de costos de las energías renovables y almacenamiento en América Latina. Banco Interamericano de Desarrollo, 2019.
Durán, José; Mariano Álvarez. Indicadores de comercio exterior y política comercial: mediciones de posición y dinamismo comercial. Santiago de Chile: cepal, 2008.
Evans, Peter. Embedded Autonomy: States and Industrial Transformation. Nueva Jersey: Princeton University Press, 1996.
Ferreira, Welinton. “Uma análise da política de conteúdo local do bndes para o setor de energia eólica à luz dos argumentos presentes na literatura económica”. Revista Brasileira de Energia 26.3 (2020): 59-70. doi: 10.47168/rbe.v26i3.574.
Galicia, Blanca Mariana; Ángel de la Vega Navarro. “La participación de las empresas locales en la industria eólica de Oaxaca, México”. Región y Sociedad 35 (2023): 1-25. doi: https://doi.org/10.22198/rys2023/35/1716.
Gilchrist, Alasdair. Industry 4.0: The Industrial Internet of Things. Nueva York: Apress, 2016.
Hansen, Ulrich Elmer; Ivan Nygaard; Mike Morris; Glen Robbins. “Servicification of Manufacturing in Global Value Chains: Upgrading of Local Suppliers of Embedded Services in the South African Market for Wind Turbines”. The Journal of Development Studies 58. 4 (2022): 787-808.
Hickel, Jason; Giorgos Kallis. “Is Green Growth Possible?”. New Political Economy 25.4 (2020): 469-486.
International Energy Agency (iea). World Energy Outlook 2022. París, 2022. Artículo en línea disponible en <https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2022>.
International Renewable Energy Agency (Irena). World Energy Transitions Outlook 2023: 1.5 C Pathway, Volume 1. Abu Dhabi, 2023.
Kohli, Atul. State-Directed Development: Political Power and Industrialization in the Global Periphery. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
Lasi, Heiner; Peter Fettke; Hans-Georg Kemper; Thomas Feld; Michael Hoffmann. “Industry 4.0.”. Business & Information Systems Engineering 6 (2014): 239-242.
Lazaro, Lira Luz; Esteban Serrani. “Energy Transition in Latin America: Historic Perspective and Challenges in Achieving Sustainable Development Goals”. Energy Transitions in Latin America: The Tough Route to Sustainable Development. Nueva York: Springer, 2023.
Loiseau, Eléonore; Laura Saikku; Riina Antikainen; Nils Droste; Bernd Hansjürgens; Kati Pitkänen; Pekka Leskinen; Peter Kuikman; Marianne Thomsen. “Green Economy and Related Concepts: An Overview”. Journal of Cleaner Production 139 (2016): 361-371.
Mokyr, Joel. “Bottom-Up or Top-Down? The Origins of the Industrial Revolution”. Journal of Institutional Economics 14.6 (2018): 1003-1024.
Qi, Xiaoyan; Yanshan Guo; Pibin Guo; Xilong Yao; Xiuli Liu. “Do Subsidies and R&D Investment Boost Energy Transition Performance? Evidence from Chinese Renewable Energy Firms”. Energy Policy 164 (2022): 112909.
Ratinen, Mari; Peter Lund. “Policy Inclusiveness and Niche Development: Examples from Wind Energy and Photovoltaics in Denmark, Germany, Finland, and Spain”. Energy Research & Social Science 6 (2015): 136-145.
Roger, Diego Daniel; Silvina Papagno S.; Fabián Orjuela. “Política energética y oportunidades de desarrollo: un análisis desde una perspectiva termodinámica y neoschumpeteriana de la Ley de Fomento de Energías Renovables y su aplicación”. II Congreso de Economía Política para la Argentina, 2017. Material en línea disponible en <https://www.researchgate.net/publication/321718547_Politica_Energetica_y_oportunidades_de_desarrollo_un_analisis_desde_una_perspectiva_termodinamica_y_neoschumpeteriana_de_la_Ley_de_Fomento_de_Energias_Renovables_y_su_aplicacion>.
Serrani, Esteban; Mariano Barrera. “Efectos estructurales de la política energética en Argentina, 1989-2014”. Sociedad y Economía 34 (2018): 121-142.
Stiglitz, Joseph; Andrew Weiss. “Credit Rationing in Markets with Imperfect Information”. The American Economic Review 71.3 (1981): 393-410.
Tirole, Jean. The Theory of Industrial Organization. Cambridge: mit Press, 1988.
Wade, Robert. Governing the Market: Theory and the Role of Government in East Asian Industrialization. Nueva Jersey: Princeton University Press, 1990.
1 Conicet-Flacso-Argentina (mbarrera@flacso.org.ar).
2 Conicet-idaes-unsam (eserrani@unsam.edu.ar).
3 Entre las bases de datos utilizadas se encuentran las de comercio exterior del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (i), las del Registro de Proveedores de Energías Renovables del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (inti) y las de licitaciones de la empresa que administra y coordina el despacho eléctrico nacional Compañía Argentina del Mercado Mayorista Eléctrico (cammesa).
4 En <https://www.argentina.gob.ar/econom%C3%ADa/energ%C3%ADa/planeamiento-energetico/balances-energeticos>. Último acceso: 20 de agosto de 2023.
5 Este programa fue creado en 2009 y tenía por objetivo incrementar la potencia instalada de energía renovable mediante licitaciones públicas para firmar contratos de provisión de energía eléctrica con la empresa estatal Energía Argentina S.A. (Enarsa). El programa adjudicó alrededor de 1.000 mw de potencia, y menos de 50% de ellos fueron finalmente construidos.
6 Luego de tres presidencias de una misma fuerza política de gobierno entre 2003 y 2015, conocida como “kirchnerismo”, cuyo eje económico giró en torno a la intervención del Estado en la economía, en este último año ganó la presidencia una alianza de los partidos Propuesta Republicana, conducida por Mauricio Macri (quien fue electo presidente de la nación), el Partido Radical y el ari. Esta alianza avanzó en política pro mercado intentado desarticular parte del andamiaje legal de la etapa previa.
7 El diseño de la investigación cualitativa se basó en informantes clave a quienes se les realizaron entrevistas semiestructuradas. Estos informantes clave se dividieron en: funcionarios del Estado nacional vinculados al área de la energía y del desarrollo productivo; desarrolladores de proyectos de energía renovables, quienes obtuvieron contratos dentro del programa RenovAr; proveedores de bienes y servicios que estuvieran registrados en el Registro de Proveedores de Energías Renovables (Reproer) del inti. Finalmente, para la selección de estos informantes se utilizó la estrategia de “bola de nieve”, una técnica donde se identifica un conjunto de informantes iniciales a quiénes se les pregunta si pueden sugerir a otros informantes que permitan tener un conocimiento acabado de los temas.
8 Este valor es un promedio agregado a partir de la información disponible. Según algunas fuentes consultadas del sector, este valor habría llegado a 80%. Si se considera sólo el segmento de generación (excluyendo los materiales de interconexión eléctrica), el componente importado llega a 85% en promedio, ya que los ensamblados localmente se consideran locales más allá de la baja integración de piezas nacionales.
9 En el caso de la energía eólica, la metodología de cálculo del cnd se inclinó más a agregar rentabilidad a los proyectos de parques de tecnólogos internacionales que alcancen el porcentaje necesario para obtener el certificado y menos a ser un factor determinante para que estas actividades se radiquen en el país (Aggio et al. 2018).
10 Si bien no se logró dilucidar las causas, podría responder a atrasos administrativos o de certificación de componente nacional que llevaron a no ejecutar los fondos aprobados.
11 Este índice surge de restar a una unidad el cociente entre el módulo del saldo comercial (exportaciones menos importaciones) y el grado de apertura (exportaciones más importaciones) para el comercio internacional de cada producto  . Sobre las características, las posibilidades y las limitaciones del igl se recomienda consultar Durán; Álvarez (2008). Dado que el igl pondera de igual modo a los productos con balanza comercial superavitaria y deficitaria, puesto que lo que mide es la intensidad del comercio, para salvar esta limitación se realizó una corrección que permitió agrupar todos los bienes con saldo comercial superavitario.
. Sobre las características, las posibilidades y las limitaciones del igl se recomienda consultar Durán; Álvarez (2008). Dado que el igl pondera de igual modo a los productos con balanza comercial superavitaria y deficitaria, puesto que lo que mide es la intensidad del comercio, para salvar esta limitación se realizó una corrección que permitió agrupar todos los bienes con saldo comercial superavitario.
12 Se alcanza este valor sumando posiciones arancelarias que están en el rango superavitario como así también otras que ingresaron en otros segmentos del índice, pero con exportaciones elevadas.
13 Véase <https://reproer.inti.gob.ar>. Ultimo acceso: 28 de agosto de 2023.
Enlaces refback
- No hay ningún enlace refback.