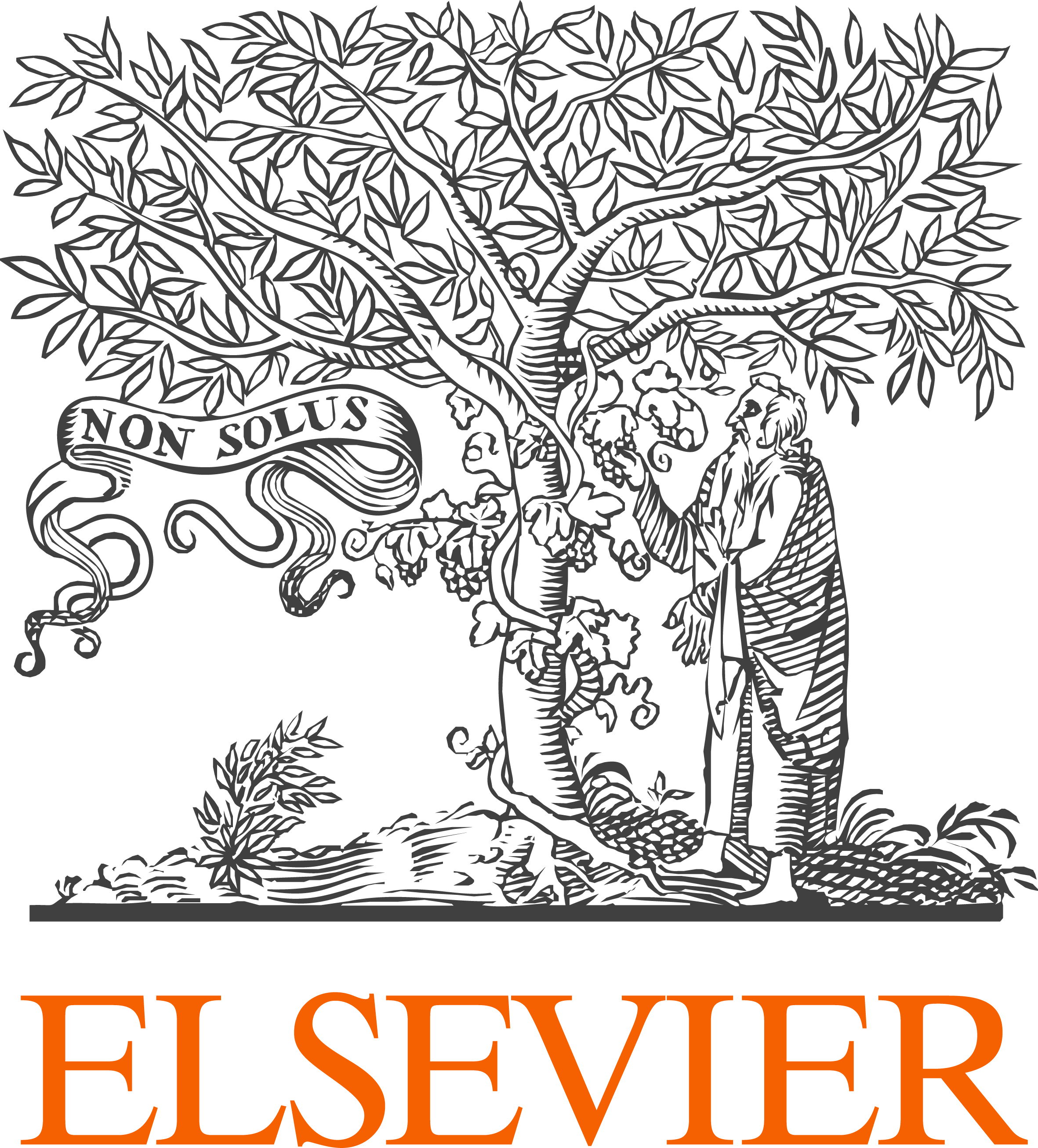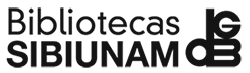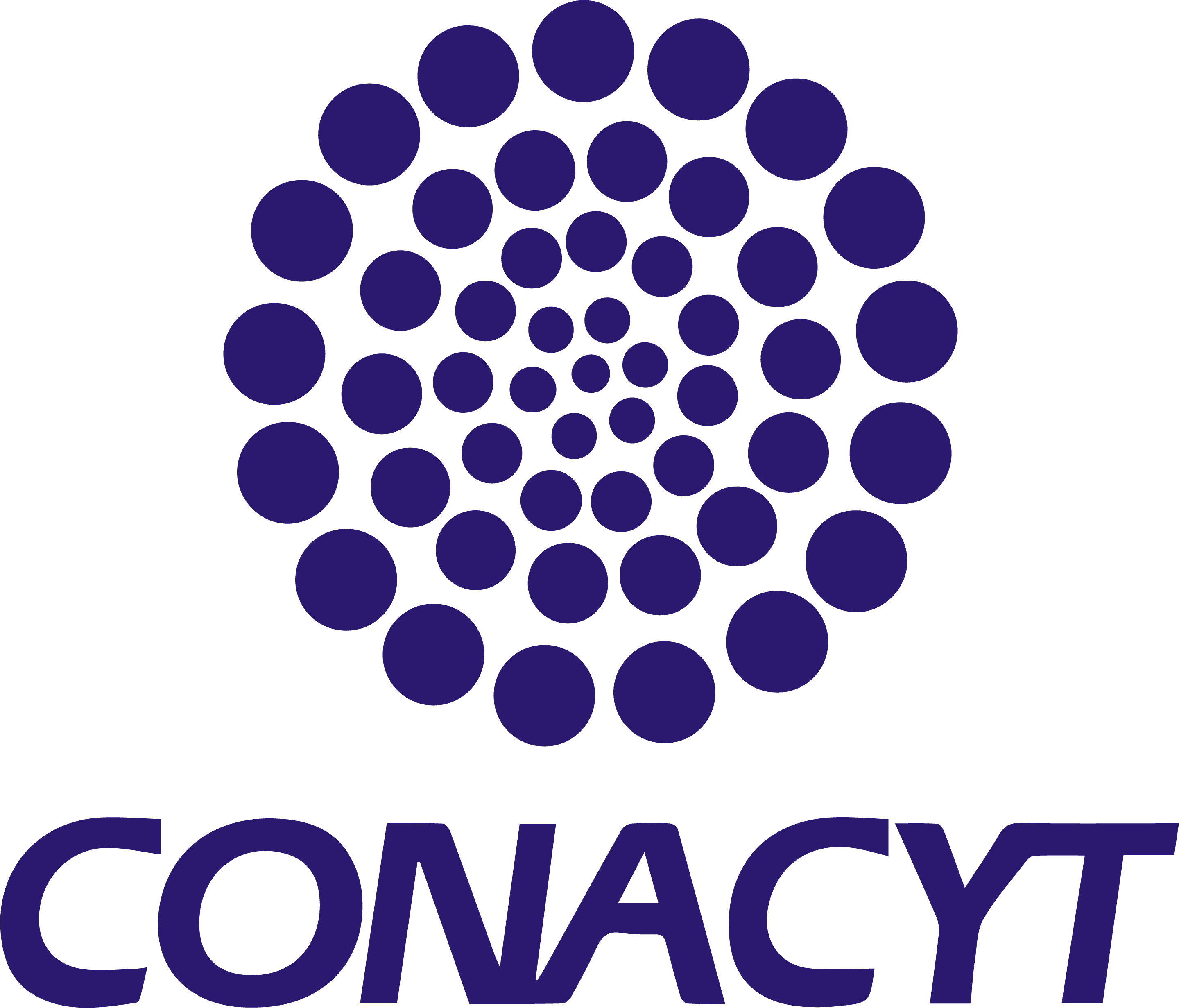Dalcastagnè, Regina. Un retrato sin pared: memorias, ausencias y confrontaciones en la narrativa brasileña contemporánea. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Mandacaru Editorial, 2022.
DOI: https://10.22201/cialc.24486914e.2025.80.57720
Al tener en cuenta las asimétricas condiciones de la circulación internacional del conocimiento y la literatura, hay mucho mérito en las actividades y la producción de Mandacaru Editorial (https://mandacarueditorial.com/), que, bajo la dirección de Lucía Tennina, pone a disposición de lectores en lengua española una serie de trabajos publicados originalmente en portugués. Dentro del catálogo de este emprendimiento (que comprende tres colecciones: narrativa, poesía y ensayo), en 2022 apareció Un retrato sin pared: memorias, ausencias y confrontaciones en la narrativa brasileña contemporánea, una colección de ensayos de Regina Dalcastagnè, profesora, investigadora y crítica literaria de la Universidad Nacional de Brasilia.
El texto se estructura en dos grandes partes, “Recordar” y “Persistir”, que cuentan respectivamente con cuatro y tres capítulos. Antes hay una introducción en que la autora expone un marco propedéutico y anticipa algunos de sus argumentos más fuertes, como aquel que parte de entender la literatura como un ámbito en que priman lógicas de desigualdad y exclusión: “nuestra literatura concierne a una ‘realidad’ que excluye un mundo de experiencias, paisajes, lenguajes, problemas y también posibilidades estéticas. Lo que está en juego, por supuesto, no es la capacidad de algunos para construir narrativas y representar el mundo, sino la dificultad de lograr que el producto de este esfuerzo sea reconocido como literatura” (10).
En el primer capítulo, “La superficie de las cosas”, Dalcastagnè propone abandonar el habitual énfasis en personajes y tramas de la ficción, mientras que se interesa por “los objetos que componen la escena” (29). Inspirada en un trabajo de Peter Stallybrass sobre la relevancia de la ropa en El capital, recorre un conjunto de ficciones en soporte impreso: Becos da memória, de Conceição Evaristo, Outros cantos, de Maria Valéria Rezende, Cidade de Deus, de Paulo Lins, Eles eram muito cavalos, de Luiz Ruffato, Desterro, de Luis S. Krausz, O irmão alemão, de Chico Buarque, “Eles dois” (en el volumen Homem-mulher) y “Conto (não conto)” (en O concertó de João Gilberto no Rio de Janeiro), de Sérgio Sant’Anna, Essa terra y O cachorro e o lobo, de Antônio Torres, Guia afetiva da periferia, de Marcus Vinicius Faustini, Passageiro do fim do dia, de Rubens Figueiredo, As confissões prematuras, de Salim Miguel, y Noite dentro da noite, de Joca Reiner Terron. Dalcastagnè también se detiene en una muestra fotográfica de Janine Moraes, el documental Lixo extraordinario, de Vik Muniz, la obra fotográfica y audiovisual Réquiem NN, de Juan Manuel Echavarría, y el libro Fotoportátil 3, de la artista plástica Rosângela Rennó. Las cosas, así, aparecen entre dos extremos: un nivel de apropiación subjetiva mediante el cual se componen lugares y ambientes, pero, también, otra dimensión en que los objetos no dejan de representar las relaciones cosificadas entre las personas, tal como fuera teorizada por Marx en el ilustre apartado de El capital sobre el fetichismo de la mercancía.
El segundo capítulo, “Recuerdos de un recorrido íntimo”, es una comparación entre dos novelas que gravitan en torno a lo familiar y lo biográfico: Nur na escuridão, de José Miguel, y Minha vida, de Salim Miguel (este último es uno de los hijos de aquél, “un inmigrante libanés que llegó a Brasil con su mujer e hijos en 1927” [49]). El primero es un texto escrito en árabe y publicado tras el fallecimiento de su autor, mientras que el segundo es el producto de un consagrado escritor profesional. Ambos se centran en la figura del padre: Youssef/José. Al menos dos claves que destaca Dalcastagnè en la comparación: por un lado, la lectura en conjunto de un par de textos que tienen en común una pretensión de verdad, “son libros que cuentan una vida ‘realmente’ vivida” (51) y por el otro; la constitución de identidades a través de la palabra escrita.
El nombre de Salim Miguel se reitera en el tercer capítulo, “Ponerse en palabras”, en que la lógica del archivo se torna preponderante, mediante la pesquisa de “la correspondencia que Eglê Malheiros y Salim Miguel mantuvieron a lo largo de las décadas de 1950 y 1960 con escritores e intelectuales de Portugal, Mozambique, Angola, Cabo Verde y la isla de Santo Tomé” (71). Dalcastagnè se centra en un conjunto de cartas de las que emerge un perfil peculiar: “envuelto en desplazamientos por el mundo, en pasiones, fracasos e innumerables proyectos culturales, es Augusto dos Santos Abranches, quien nació en Portugal en 1913, vivió en Mozambique y murió en Brasil, en 1963” (73). Esta polifacética figura fue “poeta, dramaturgo, narrador, crítico, periodista, artista plástico, librero y editor” (73). Entre diferentes realces de detalles anecdóticos y eventos históricos, la autora destaca que “[q]uizás lo más emocionante de estas cartas es la posibilidad de conocer a un hombre que no vivió la literatura como un proyecto aparte, sino como una pasión que se combinó con otras y repercutió en los afectos y la política” (88-89).
La primera parte se cierra con “Sobre el ruido y el olvido”, un capítulo en que el interés se posa sobre las relaciones entre guerras e infancias en un corpus transnacional que abarca W, ou, A Memória da infância, de Georges Perec, Cidade de Deus, de Paulo Lins, y Alá e as crianças-soldados, de Ahmadou Kourouma. Más allá del factor común de la convergencia de representaciones de niños en estados de guerra, la autora desarrolla matices, como el siguiente: “Si Perec repite de vez en cuando porque tropieza con el mismo obstáculo al intentar acercarse a lo que vivió/olvidó, en las otras dos novelas la repetición […] se produce porque no hay salida para la situación, las historias son las mismas y se repiten porque siempre hay más y más chicos para matar y morir” (97). Una vez más, Dalcastagnè halla un modo de buscar las voces no autorizadas, usualmente silenciadas, como una forma de resaltar “el gran desajuste existente entre quienes siempre han estado autorizados a producir discursos sobre el mundo social y los que tendrían que contentarse con ser descritos por otros” (103).
“Como hojas esparcidas en el viento”, el quinto capítulo inaugura la segunda parte del libro. Es una interpretación de una singular novela decimonónica: O cortiço, de Aluísio Azevedo. En el marco de una indagación sobre la composición de subjetividades alternativas, Dalcastagnè reflexiona sobre ellas como síntomas de una crítica al proyecto republicano de la nación brasileña: “Desde la reconfiguración del espacio urbano […] hasta la formación de una élite económica que se muestra en su perversidad, tenemos en esta novela otra tesis, sobre la organización de la sociedad brasileña: fundada en la explotación, la exclusión (incluida la física) y en la farsa discursiva sobre su propia constitución” (111).
Prosigue el ensayo que da título al conjunto: “Retrato sin pared”. La autora posa su atención sobre una novela de fines del siglo xix: Bom Crioulo, de Adolfo Caminha. Su lectura, aún hoy calificada como “perturbadora”, se centra en la figura de Amaro, un personaje que, “además de ser gay, es negro y obrero” (125). Por lo tanto, hay una ligazón entre “tres características que, aisladamente, bastarían para invisibilizarlo en los discursos predominantes que circulan en los más variados espacios sociales” (125). Una vez más, el foco de interés está en remarcar las desigualdades y jerarquías (simbólicas y materiales) que estructuran la literatura y el orden social: “la experiencia de vida de algunos grupos es considerada menos valiosa y, en consecuencia, excluida de los espacios de construcción discursiva” (126).
Frente al resto de los ensayos, cada uno de unas 20 páginas de extensión, “Un mapa de ausencias”, el último texto del libro se arroga el privilegio de ocupar unas noventa. Pero se trata de una ocupación con derecho, al menos en vista de su ambición: un estudio basado en un corpus de unas 700 novelas contemporáneas de Brasil (558 publicadas entre 1990 y 2014, a las que se suma un corpus de comparación de 130 anteriores, publicadas entre 1965 y 1979). Dalcastagnè remarca los atributos más habituales del perfil de escritor brasileño (sobrerrepresentado en relación con la población nacional): “hombre, blanco, próximo o entrando en la mediana edad, con título universitario, residente en el eje Río-São Paulo” (178). Pero, sin perder de vista los sujetos empíricos que sustentan los proyectos de escritura, la unidad de análisis del trabajo es “el personaje de la novela contemporánea” (166). Entre las setecientas novelas pesquisadas, Dalcastagnè, con la ayuda de su equipo (una treintena de personas), encuentra 2381 personajes considerados importantes. En sintonía con la sobrerrepresentación de la figura del escritor blanco, la investigadora halla que “[l]os lugares de habla dentro de la narrativa también están monopolizados por hombres blancos, sin discapacidad, adultos, heterosexuales, urbanos, de clase media” (147). El predominio del perfil indicado, en los hechos y en la ficción, apunta hacia una persistente definición excluyente en torno a lo literario: “la definición dominante de literatura circunscribe un espacio privilegiado de expresión, que corresponde a los modos de manifestación de unos grupos, no de otros” (151). Así, atributos vinculados con diferentes grados de subjetividades subalternas (mujeres, negros, pobres, etc.) tienden a poseer una menor representación, tanto en las figuras de escritor como en los personajes de ficción. La conclusión es categórica: “Nuestro campo literario es un espacio excluyente, hallazgo que no debe sorprender, ya que forma parte de un universo social también sumamente excluyente” (231). Entre los lúcidos párrafos de Dalcastagnè, quizá valga traer a cuenta éste que sigue, in extenso, como muestra de su densa reflexión:
Es claro que los tiempos han cambiado, que algunas luchas por los derechos civiles también llegaron a la literatura, haciendo que mujeres, negros, lgbt, indígenas comiencen a revelarse como escritores. Pero […] todavía no han sido incorporados realmente a los espacios más distinguidos. Siglos de literatura en los que las mujeres permanecieron al margen nos condicionaron a pensar que las voces de los hombres no tienen género y por eso habría dos categorías, la literatura, sin adjetivos, y la literatura de mujeres, presa de su gueto. Del mismo modo, por cierto, que a veces parece que solo los negros tienen color o solo los gays y lesbianas llevan las marcas de su orientación sexual. Romper con esta estructura de pensamiento es mucho más difícil cuando no se percibe, o no se asume, que nuestra mirada se construye, que nuestra relación con el mundo está mediada por la historia, la política y las estructuras sociales (230-231).
Tal como se desprende del repaso de los siete trabajos que componen Un retrato sin pared, hay una preocupación transversal a los textos en torno al realce de voces usualmente silenciadas en la literatura, tanto en sus actores empíricos como en sus personajes de ficción. Con apoyos teóricos en un repertorio autoral relativamente conservador (principalmente Bourdieu, además de Marx, Bajtín, Foucault, Fraser, Ginzburg, Renato Ortiz y Stallybrass, entre otros), Dalcastagnè logra reflexiones sensibles y muy valiosas para poner en tela de juicio las perspectivas de los sentidos comunes que persisten en sacralizar el hecho literario. En sus elaboraciones hay un cruce esencial entre las series literaria y política; vale apelar a dos fragmentos para ilustrar esta postura y, con ellos, ceder a Dalcastagnè el cierre de la presente reseña: “Esta invisibilidad y silenciamiento tienen relevancia política, además de ser un indicio del carácter excluyente de nuestra sociedad (y, dentro de ella, de nuestro campo literario)” (157). Páginas antes, la investigadora ya había consignado una formulación en que resuenan los nombres de las dos partes del libro (“Recordar” y “Persistir”): “hacer y estudiar literatura críticamente en un país tan violento como Brasil es, desde siempre, resistir. Y es también recordar, porque nuestro olvido es el arma más poderosa de los grupos dominantes” (18).
Hernán Maltz
Enlaces refback
- No hay ningún enlace refback.