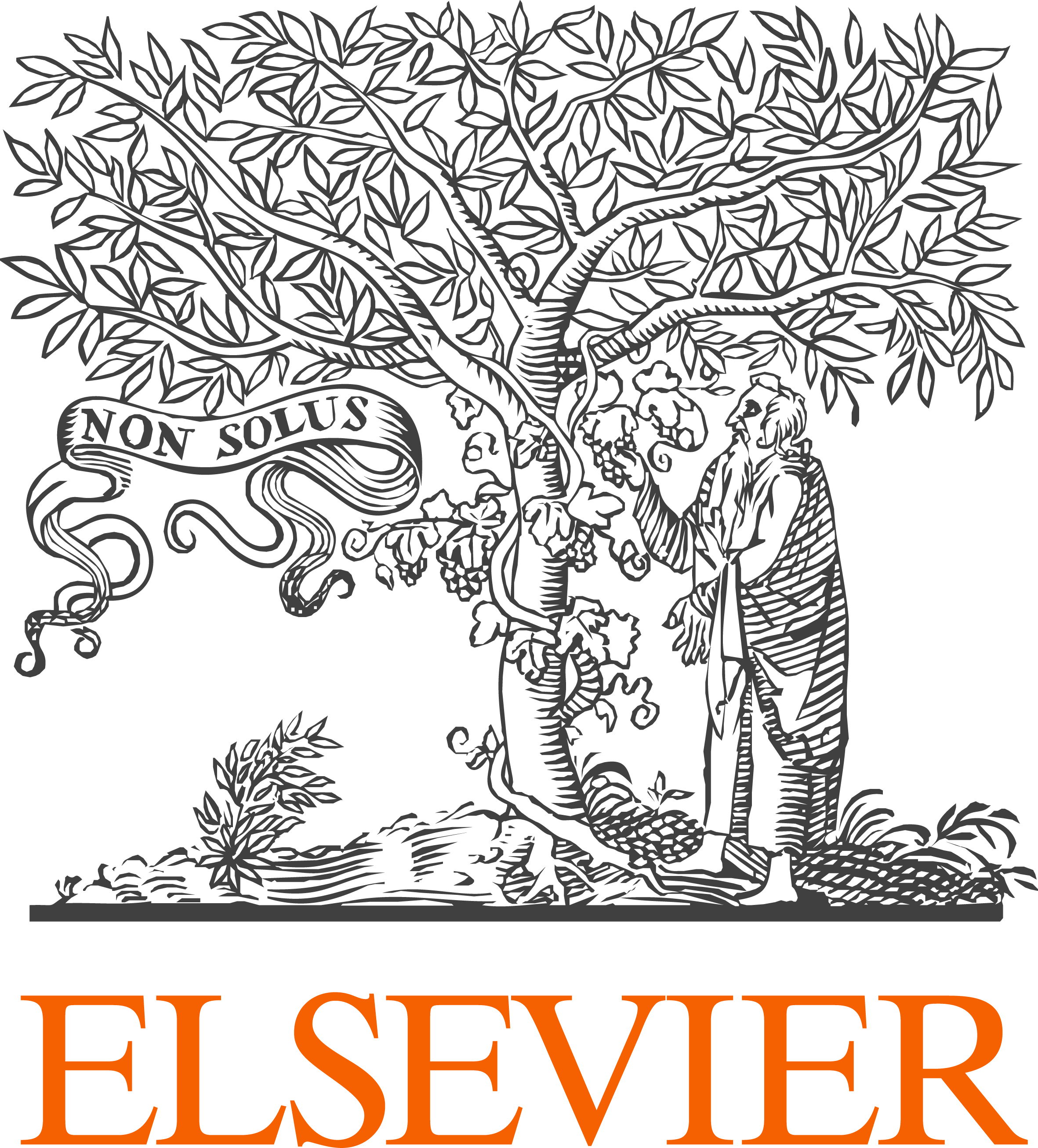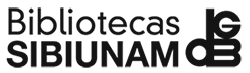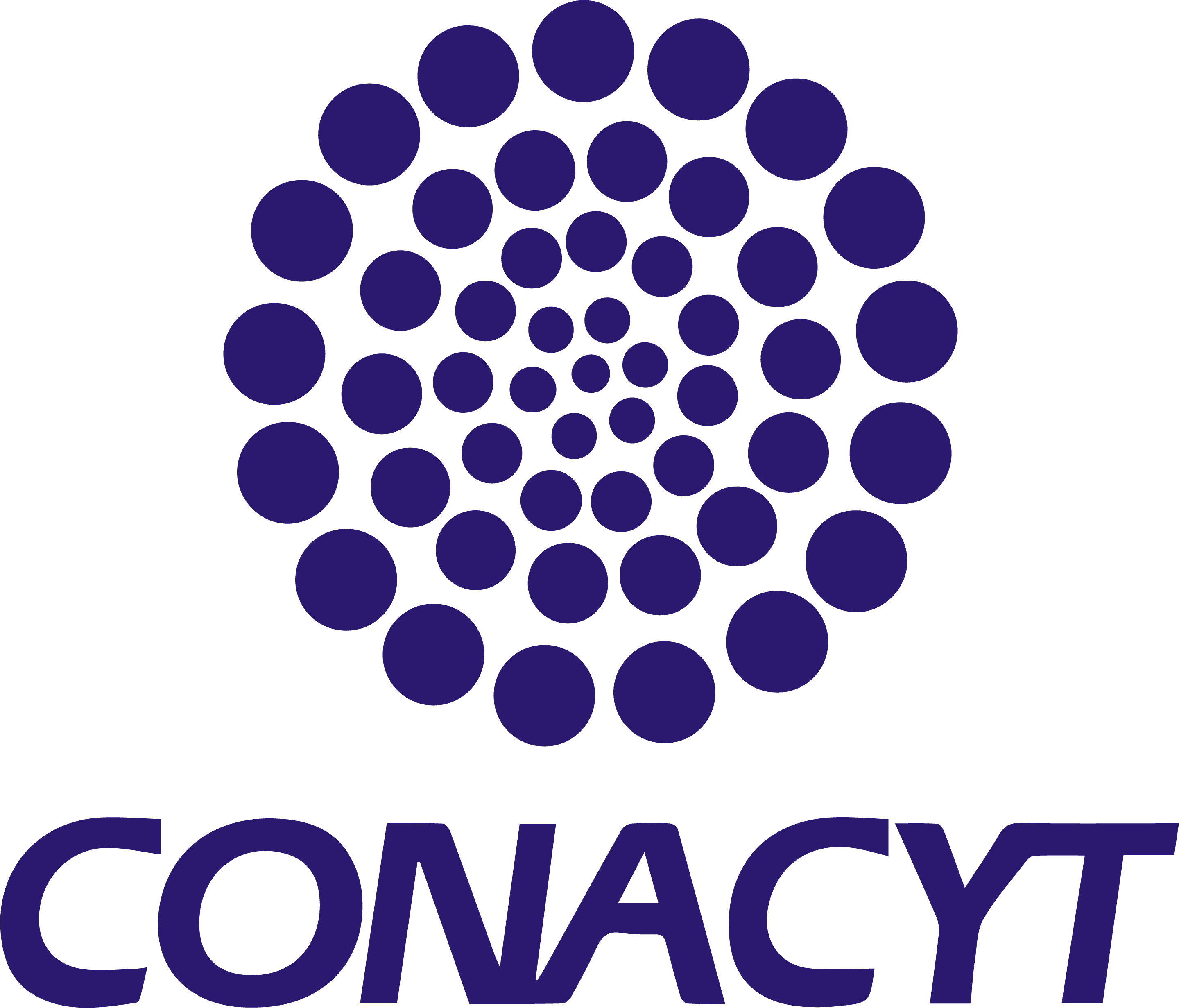Presentación
El objetivo del presente dossier es realizar un análisis en torno a la crisis energética y climática así como el papel que puede desempeñar la transición energética en atender los dos primeros temas. Los tres son temas complejos y multidimensionales, sin embargo, sería un error y simplemente imposible analizarlos de manera independiente.
Los recientes eventos, resultado del cambio climático y de decisiones políticas, como lo fue la crisis energética ocasionada por la invasión de Rusia a Ucrania, han mostrado que el mundo se encuentra sumergido en una crisis climática y energética sin precedentes que pone en riesgo la estabilidad económica, política y social de las naciones. Los efectos del cambio climático son variados y no hacen diferencia entre naciones, sin embargo, hay países que están más expuestos y no todos tienen la misma capacidad de respuesta para prevenir o reaccionar ante una situación de emergencia, es el caso de varios países de la región de América Latina, especialmente los insulares.
En el tema energético la situación es compleja, ya que la evidencia ha mostrado que el no poseer recursos energéticos deriva en depender de las importaciones, lo que ocasiona inseguridad energética, esta situación a veces puede detonar la innovación para diversificar las fuentes energéticas. Sin embargo, también se ha mostrado que desarrollar los recursos naturales que posee cada país ha marcado en gran medida la composición de la matriz energética y ha ocasionado, en algunos casos, una mayor dependencia hacia los combustibles fósiles.
La transición energética no es nueva, es decir, la humanidad y los procesos productivos han estado marcados por el ascenso del uso de una fuente energética en reemplazo de otra. Así como ocurrió con el cambio del uso del carbón por el petróleo y con el incremento de la participación de otras fuentes energéticas como el gas, la energía nuclear, los biocombustibles y las energías renovables convencionales y no convencionales. Sin embargo, las discusiones actuales en torno al tema muestran la presencia de un discurso político sobre la necesidad de realizar la transición energética, si bien no se niega la presencia de eventos climáticos extremos ocasionados por el cambio climático y, en consecuencia, la pertinencia de descarbonizar a las economías, la realidad al momento de implementar la transición energética es mucho más compleja que sólo argumentar que en la matriz energética de las naciones deben tener una mayor participación de las energías renovables no convencionales.
Varias interrogantes surgen de lo anterior y no necesariamente el orden en el que se presentan sugiere que unas son más importantes que otras. Por un lado, ¿quién necesita la transición? Esta pregunta se propone porque aún un gran segmento de la población mundial no tiene acceso a la energía. Por ejemplo, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (oms) las personas sin acceso a la electricidad son 759 millones en 2019, la mayor parte de esta población se encuentra en el continente africano. Para el caso de América Latina, si bien se ha alcanzado una cobertura de 97% esto significa que 16 millones de personas todavía no tienen acceso y son 77 millones que carecen de una cocina limpia. Ante estas cifras los discursos sobre la transición sugieren que la mayor participación de energías renovables podría paliar esta cifra que reduce los avances en el desarrollo; adicionalmente, se promueve una mayor participación de las energías no convencionales en los sectores de mayores emisiones de efecto invernadero, a saber, el de la generación eléctrica y el de transporte. Ligada al tema anterior surge otra pregunta ¿qué tipo de transición es la que se necesita? Esto debido a que cada nación tiene recursos naturales diferenciados que en gran medida han marcado la composición energética y con ello una participación en las emisiones de co2, pero no sólo ello, también habría que tener en consideración el tamaño de la población, el desarrollo tecnológico, la industria, entre otros factores no menos relevantes. En Colombia, por ejemplo, donde el consumo per cápita de energía es relativamente bajo, según el Energy Institute Statistical Review of World Energy 2024, casi dos tercios de la generación de electricidad es hídrica y de bajas emisiones de co2; la decisión de transformar la matriz eléctrica responde a la intención de diversificarla para adecuarse al cambio climático, en el cual las corrientes del niño y la niña pueden ser más severas y reducir la seguridad energética.
Por lo anterior, las estrategias para enfrentar estas tres crisis parecen estar llenas de escollos que opacan los discursos que sostienen que la transición hacia energías renovables no convencionales puede ayudar a mitigar los efectos del cambio climático y la crisis energética. Al menos así lo abordan las seis investigaciones que componen este número.
El presente dossier busca analizar los retos y las implicaciones a los cuales se enfrenta América Latina de cara a los cambios que imponen la crisis climática y las contradicciones entre la transición y la seguridad energética. Cada uno de los trabajos plantea su análisis dentro del contexto internacional del cual se derivan los objetivos y respuestas que deberían tener los países para enfrentar orgánica y exitosamente estas tres discusiones.
Las distintas aportaciones abordan estos temas y se aplican a un país de la región de América Latina, con lo que se busca indagar los avances, retos y en ocasiones contradicciones a los que se enfrenta la región y, en términos de energía, cambio climático y transición energética, teniendo en consideración el complejo escenario internacional que no es neutral para la región.
La primera intervención está a cargo de Ignacio Sabbatella, quien analiza el papel de los organismos regionales de América Latina y el Caribe en materia de transición energética a la luz del Acuerdo de París (2016-2022). A partir de ese evento, el autor retoma el marco teórico de la economía política internacional (epi), perspectiva de la escuela latinoamericana que ofrece una metodológica mixta para la recolección y el estudio de estadísticas y documentos oficiales para caracterizar el sector energético de cada organismo. El análisis indica que la propensión a cooperar para descarbonizar las matrices energéticas por parte de los organismos regionales no está determinada únicamente por la dependencia de la importación de combustibles fósiles, sino que también inciden otros factores como la estabilidad política y el tamaño del bloque, además de la maximización de oportunidades de financiamiento e inversión internacional.
La segunda colaboración es de Mariano Barrera y Esteban Serrani, quienes se cuestionan si la expansión de la capacidad instalada a partir de fuentes renovables entre 2016 y 2019 ha estado ligada a una política industrial para la transición energética en Argentina. Para esos fines consideran la implementación del Programa RenovAr. A partir de una exploración cualitativa que incluyó entrevistas con informantes clave y el análisis de bases de datos cuantitativos, los hallazgos de la investigación muestran la poca inclusión de proveedores locales, lo cual podría estar asociado a la reducción de aranceles que favoreció la importación de muchos equipos que se producían localmente, con un claro sesgo antiindustrial.
Por otra parte, María Betina Cardoso y Alejandra Marcela Vanegas Díaz abordan las tensiones en la perspectiva de transición energética en Argentina a finales de la década de los ochenta y principios de los noventa, como consecuencia del traslado de una comunidad mapuche en el norte de la Patagonia. La relocalización se produjo para la construcción de una represa hidroeléctrica, en respuesta a la inundación de un río muy importante en donde se encontraba asentada dicha comunidad. La metodología de investigación fue etnográfica y consistió en entrevistas semiestructuradas y observación participante con los integrantes de las familias de la comunidad, así como el análisis de archivos sobre la zona y un conversatorio-debate transdisciplinario actual al cumplirse 30 años de la relocalización. La investigación muestra la insatisfacción por parte de los pobladores, ocasionada por la relocalización, apelando a la pérdida espiritual y la situación de pobreza energética que perdura en la actualidad.
El análisis de Alicia Puyana Mutis e Isabel Rodríguez Peña ofrece un recuento de los conflictos que en mayor medida pueden debilitar la seguridad energética y obstaculizar la transición energética. Para el análisis se presenta un examen detallado de cada uno de los conceptos usados en los estudios de seguridad y transición energética y se señala cómo el peso de los combustibles fósiles en la matriz energética y el poderío de los intereses ligados a éstos han actuado y pueden continuar actuando para moldear la transición energética a sus intereses y enfatizar la importancia de la seguridad energética. Como efecto colateral de la transición energética, se extiende el análisis a la demanda de minerales críticos y se concluye que la agregación de fuentes energéticas no necesariamente se traduce en avances en seguridad energética, por el contrario, induce a nuevas contradicciones, una de ellas es el impacto ambiental de la marcadamente extractivista transición energética.
En la recta final del dossier se presenta el artículo de Erik Aarón Jiménez Villanueva y Jorge Manuel Tello Barragán, quienes realizan un pertinente análisis del papel de las tierras raras en el proceso de transición energética en el ámbito mundial, con especial énfasis en las oportunidades de América Latina para participar en un mercado dominado por China. La investigación encuentra que las restricciones tecnológicas predominantes en la región limitan su participación en el mercado y el aprovechamiento del recurso. El establecimiento de relaciones centro-periferia entre China y la región, así como su presencia en prácticamente todas las cadenas globales de valor, condicionan la transición energética a los intereses económicos de ese país y frenan las oportunidades de la región para transitar hacia tecnologías más amigables con el ambiente. Los autores concluyen que para aprovechar el potencial de las tierras raras en América Latina se deben impulsar las políticas de industrialización junto con las fiscales y ambientales, a fin de garantizar el desarrollo sustentable de la región.
El último artículo está a cargo de Sigrid de Aquino Neiva, Daniela Higgin Amaral, Lira Luz Benites Lázaro y Célio Bermann, quienes al tener en consideración el contexto de la crisis climática analizan el contenido de reportajes de cuatro periódicos digitales para discutir el proceso de reversión de la transición energética que tiene lugar en Brasil, donde la transición energética ha sido un tema muy relevante en la sociedad y su investigación ha ganado cada vez más protagonismo en los últimos años. La investigación utilizó la metodología de investigación de archivo y análisis de contenido de 361 reportajes en la muestra final, con lo que se concluyó que los principales factores que han provocado este retroceso son económicos, políticos y otros relacionados con crisis sanitarias.
Isabel Rodríguez Peña y Alicia Puyana Mutis
Enlaces refback
- No hay ningún enlace refback.