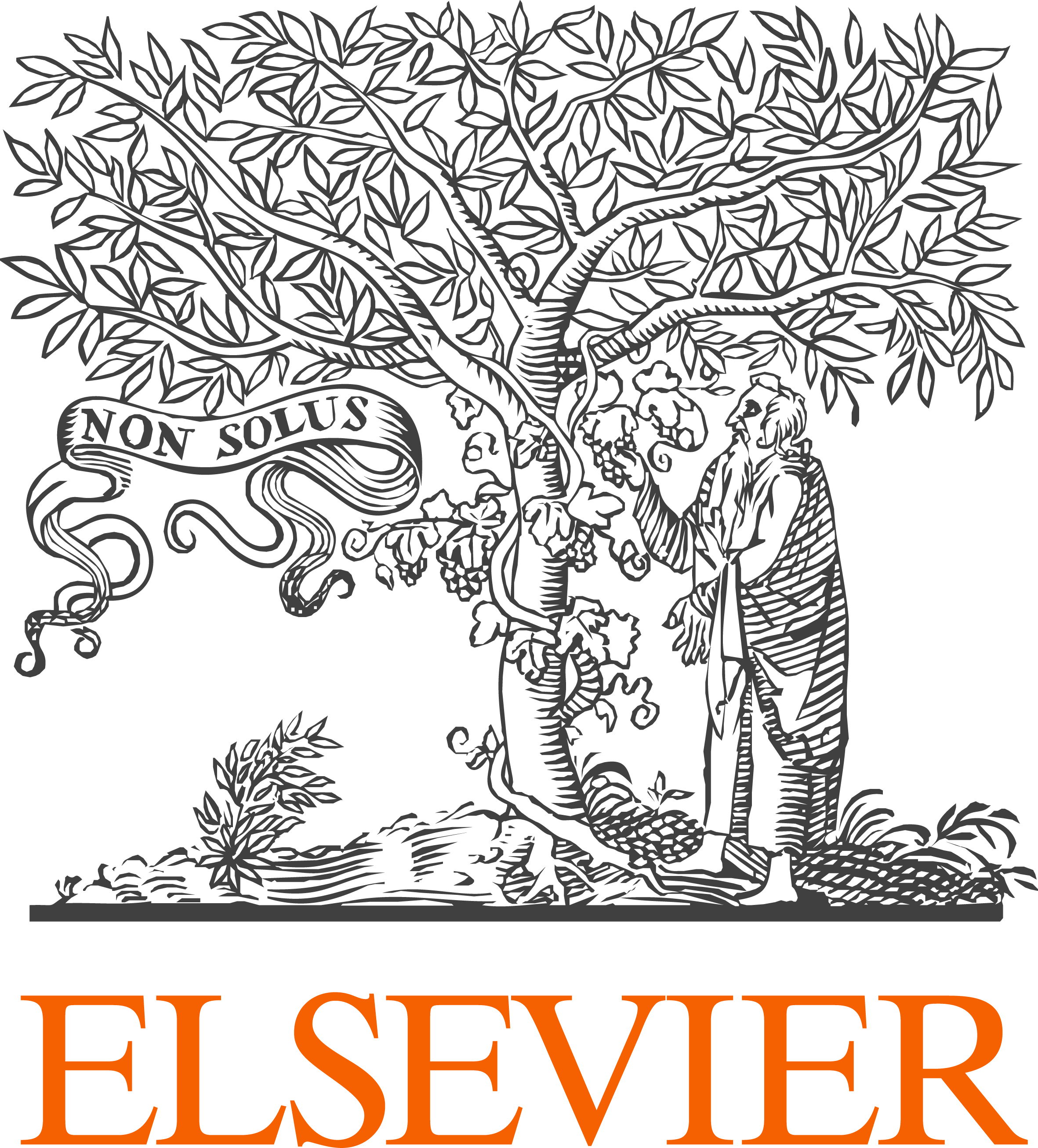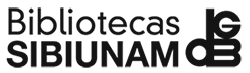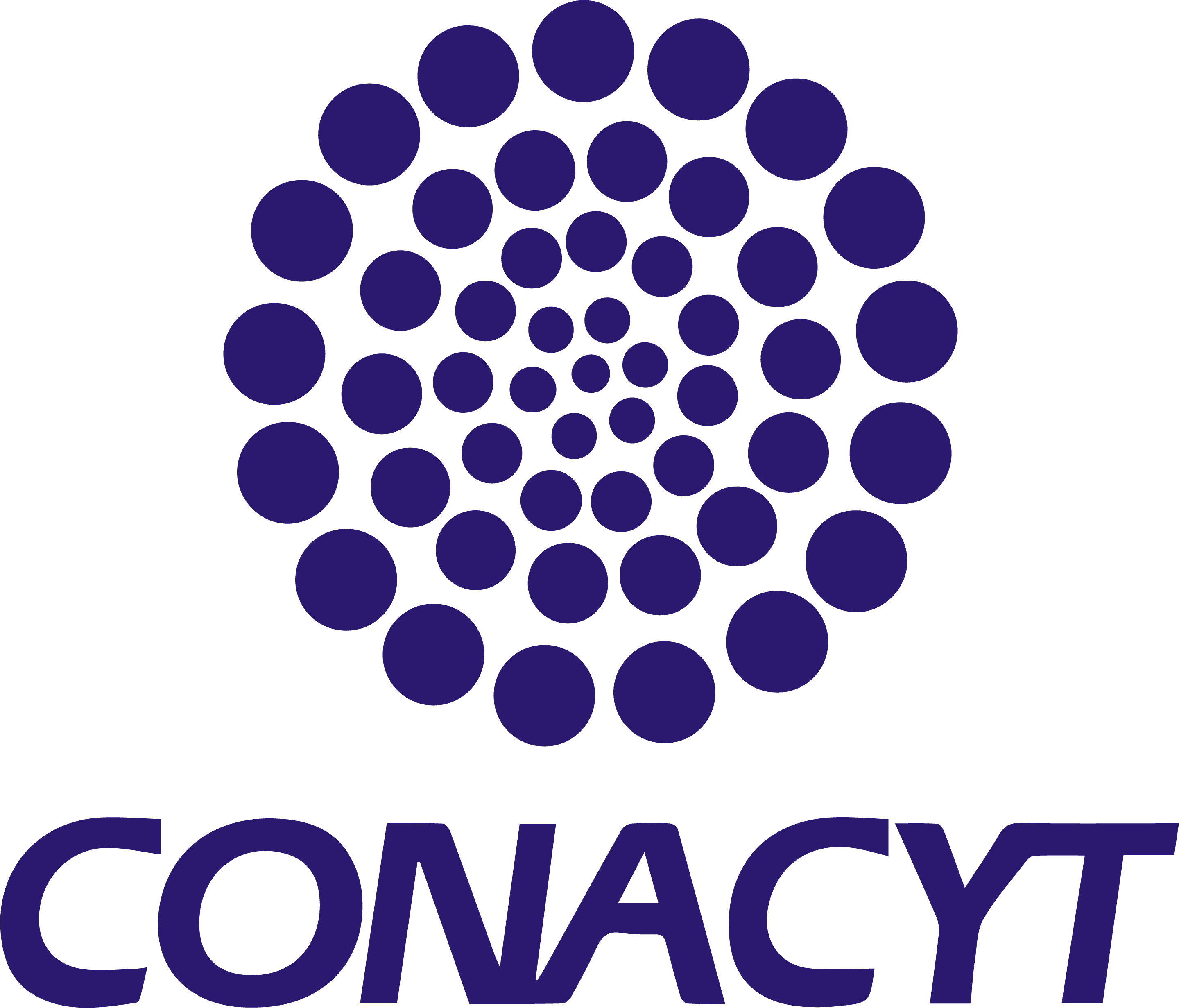Célius, Carlo A. Création plastique d’Haïti. Art et culture visuelle en colonie et postcolonie. Paris: Éditions de la Maison des Sciences de l’Homme, 2023, Collection Amérique(s).1
DOI: https://10.22201/cialc.24486914e.2025.80.57721
Leer un texto de 582 páginas no siempre resulta una actividad gratificante. Sin embargo, en el caso de Création plastique d’Haïti. Art et culture visuelle en colonie et postcolonie la experiencia no sólo fue enriquecedora, en el sentido de las ideas e interpretaciones que Carlo A. Célius desarrolla sobre la creación plástica en Haití, desde la época colonial, cuando se llamaba Saint-Domingue, hasta la actualidad, 2023, sino que además, se trata de un libro rico en reproducciones de imágenes de mapas, pinturas, objetos volumétricos, instalaciones y performances. Imágenes que invitan al lector a realizar un sugerente recorrido histórico por el arte y la cultura visual de Haití desde esta mirada de larga duración, que indaga tanto en las particularidades de las producciones artísticas de la época colonial, como en las producidas durante el periodo independiente.
El lector de este libro disfrutará de su formato en tamaño oficio, que permite apreciar la calidad de las numerosas imágenes reproducidas, provenientes tanto de museos de arte, bibliotecas, archivos y colecciones privadas de Haití, como de museos, archivos y bibliotecas de Francia, asimismo, de la Colección Lehman, ubicada en Suiza, y algunas otras que se encuentran en galerías de Reino Unido y en museos y galerías de Estados Unidos. Por otra parte, la tipografía resulta adecuada para una lectura agradable, sin cansar demasiado la vista, ni extenuar con la profusión de notas y referencias.
Los análisis del arte y la cultura visual de Haití, que hace el historiador del arte Carlo A. Célius toman en cuenta la perspectiva decolonial, originada en el mundo anglófono, pero el autor considera, también, las propuestas de los pensadores latinoamericanos: Walter Mignolo, Enrique Dussel, Santiago Castro-Gómez, Ramón Grosfoguel y Yolanda Wood. No obstante, el autor agrega que no sólo el abordaje decolonial anglófono ha ignorado al pensamiento crítico decolonial producido en América Latina, sino que el propio pensamiento decolonial latinoamericano no ha tomado en cuenta al pensamiento crítico haitiano del siglo xix, entre cuyos autores principales están: el Barón de Vastey, con su obra Le système colonial dévoilé (1814), Louis-Joseph Janvier, quien publicó los artículos L’égalité des races (1884), Haïti aux Haïtiens (1884) y Les affaires d’Haïti (1885) y Anténor Firmin, con De l’égalité des races humaines (1885) y Haïti et la France (1891).2
El primero de los ocho capítulos que componen el libro está dedicado a mostrar las nuevas aproximaciones académicas para estudiar e interpretar las creaciones plásticas haitianas, tanto las producidas durante la época colonial, como aquellas realizadas durante los siglos xix, xx y xxi, respectivamente, como se explicó al inicio de esta reseña. Al respecto, la aproximación decolonial es sólo uno de los varios abordajes, que utiliza el autor para tratar un fenómeno tan complejo como lo es la formación y reconfiguración de una cultura visual en la parte oeste de la isla Hispaniola.
Para abordar el universo visual haitiano, Carlo Célius propone entender la creación plástica haitiana como un elemento constitutivo de su cultura visual, ella es —apunta el autor— “una verdadera matriz de producción de imágenes”. Así, “es necesario identificar, caracterizar y analizar esa matriz de producción de imágenes (foyer de production d’images)”. De estas matrices, distingue aquellas que agrupan el tipo de objetos relevantes para la creación plástica, a las que llama campos de creación plástica (domaines de création plastique). Considero que una de las mayores aportaciones de esta bella y enriquecedora investigación, que también es exhaustiva y rigurosa, es la concepción dinámica y plural que el autor concibe del universo visual haitiano a lo largo del tiempo, ya que analiza la diversidad de sus formas y de sus prácticas.
¿Cómo explica el autor la gestación de la cultura visual en Saint-Domingue? Carlo A. Célius indaga profundamente en las expresiones artísticas de los taínos y encuentra que éstas son “vestigios activos” de la cultura visual resultante. Por otro lado, las huellas de la memoria de los llegados de África, en “estado residual”, debido a la captura, traslado y sometimiento a la esclavitud, se reactivaron durante la época de la independencia (1758-1804), ya que había un deseo de “crear una nueva memoria colectiva iconográfica”.
Aun así, la visión del autor va más allá de la interpretación que refiere a la cultura visual haitiana como resultado de la “mezcla” de estos elementos, provenientes de vestigios y de huellas de culturas visuales diferentes, sino más bien reconoce el impacto que el hecho colonial tuvo en esta gestación, incluida la impronta del neoclasicismo francés en la simbólica revolucionaria, lo que en francés se llama l’anticomanie, es decir, la preferencia por los objetos y las referencias a la antigüedad greco-romana.
Lo que resultó de estas imposiciones, de estos movimientos incesantes y también de las múltiples formas de dominación y violencia, fue una cultura visual nueva, compleja en sus formas y prácticas y rica en su diversidad, la cultura visual haitiana.
Las artes plásticas haitianas del siglo xix lograron diversas representaciones de personajes en el retrato, sobre todo de líderes de la revolución de independencia, diputados a la Asamblea y después emperadores y presidentes de la nueva nación, el capítulo sexto de este libro está dedicado a esta expresión artística. Con justa razón, Carlo Célius titula al capítulo “La conquista del retrato”, ya que, hasta antes de la realización de este tipo de retratos, los afrodescendientes, en aquella época llamados negros, no eran sujetos dignos de ser pintados, en el mejor de los casos, cuando aparecían en pinturas eran representados como un ‘acompañamiento’, casi como mascotas, o bien como sirvientes, cuya única función era subrayar el alto estatus social de sus amos.
La heroización de los líderes de la independencia haitiana, los generales Toussaint Louverture, Jean-Jacques Dessalines y Henri Christophe, así como del general Alexandre Pétion va a estar presente en algunos de sus retratos, aunque la mayoría de ellos no tuvieron como modelo al personaje real, sino se hicieron a partir de relatos de personas o familiares que los conocieron. Además, de acuerdo con el autor, las propias disputas políticas entre los líderes de la revolución y la posterior posición de poder que ocuparon, influyeron en la apropiación del espacio visual haitiano a través de sus retratos. Así, por medio de estos retratos, según Célius, personajes como Alexandre Pétion pasó de ser considerado “Padre de la República de Haití” a “Padre de la Patria”.
También se construyeron objetos efímeros, como arcos del triunfo para celebrar el paso de altos dignatarios, presidentes u otro tipo de políticos por pueblos, o bien, en desfiles. Se puede notar, apunta el autor, las huellas de la simbólica revolucionaria francesa: el gorro frigio, la vestimenta, la picota, las banderas y las frases “libertad, igualdad y fraternidad”, tanto en los arcos del triunfo como en los retratos señalados.
El tránsito del siglo xix al siglo xx haitiano, en términos de creación plástica, se caracteriza por la renovación de un espacio discursivo en la década de 1920 con el Movimiento de lo Autóctono3 (L’Indigénisme), el autor subraya el matiz etnológico de esa propuesta, así como de la corriente marxista. Los debates y movimientos dentro del arte haitiano se dan a la par, no es que coincidan, sino que ocurren simultáneamente, con movimientos y debates que comparten preocupaciones similares en el ámbito metropolitano de París y Nueva York, la Negritud y el Renacimiento de Harlem, respectivamente, incluso, precisa el autor, en América Latina con la corriente indigenista.
Un punto de ruptura fue la creación del Centre d’Art, escuela de enseñanza de arte y centro de exposiciones y debates; esta institución fue creada en Puerto Príncipe, en 1944, por el pintor estadounidense DeWitt Peters, los escultores haitianos Albert Mangonès y Daniel Lafontant, además de otros personajes haitianos como Geo Ramponeau, Maurice Borno y el pintor y escritor Gérald Bloncourt.4 Carlo Célius ubica el libro de Selden Rodman, profesor estadounidense de esta escuela, titulado Rennaissance in Haiti. Popular Painters in the Black Republic, de 1948, como la publicación en la que se privilegió el arte de los llamados pintores populares, es decir, aquellos pintores que no contaban con una formación académica, según Rodman, ésta era la “auténtica pintura haitiana”.
De acuerdo con Carlo Célius, uno de los especialistas en arte haitiano más reconocidos, este cuestionamiento a la “autenticidad” en la pintura haitiana confrontó lo que él mismo denominó el proyecto de la “modernidad autóctona (modernité indigène)”, iniciado por el Movimiento de lo Autóctono en la década de 1920.
Así, la publicación del libro de Rodman vino a reavivar un largo y rico debate, no sólo sobre la noción de “autenticidad” en el arte haitiano, sino especialmente sobre los derroteros que se abrían para él. Carlo Célius encuentra, por lo menos, dos posturas en este debate, que tiene lugar en un periodo aproximado que va de 1945 a 1956: la que sostiene el arte conocido como naïf,5 como el único modo de creación e, incluso, de expresión de la haitianidad, esta postura fue sostenida por André Breton, Selden Rodman, André Malraux y Jean-Marie Drot; la otra posición tenía, de acuerdo con Célius, una perspectiva más incluyente, ya que tomaba en cuenta “todas las formas de creación, en relación con una definición compleja de la haitianidad, desde una perspectiva histórica más amplia, la de larga duración”. Entre los que defendían esta postura estaban: el escritor Jacques Stephen-Alexis, la pintora Madelaine Paillère, el escritor Philippe Thoby-Marcelin y el historiador del arte Michel Philippe Lerebours, entre otros.
El autor del libro llama a la primera postura “exclusivismo naïf”, éste condujo a que varios artistas y profesores del Centre d’Art buscaran otras perspectivas así, fundaron el Foyer des Arts Plastiques en 1950. En el Anexo vi se reproduce el Manifiesto del Foyer, que fue publicado en L’Action del 28 de septiembre de 1950, en este texto se señala: “El desarrollo de los medios del artista supone cierta libertad. Ya que los conceptos y los métodos, como la vida misma, nacen, se transforman, se modifican, desaparecen y se renuevan”. Como se puede ver, el reconocimiento de “cierta libertad” en la utilización de métodos y conceptos, por parte de los artistas, generó una diversidad de propuestas que dinamizaron en gran medida la escena artística haitiana. Sin embargo, el autor del libro también reconoce las aportaciones de los artistas naïfs, en relación con su subalternidad y cómo lograron hacerse un lugar en la escena artística haitiana, complejizándola, subvirtiéndola, enriqueciéndola y transformándola.
Así, otra de las virtudes del autor de este libro es haber desarrollado la idea de que hay una reconfiguración del mundo de la creación plástica en Haití en el siglo xx, con dos momentos particulares de ruptura: la década de 1930 (Movimiento de lo Autóctono) y la década de 1950 (el haber trascendido el “exclusivismo naïf”). Estos movimientos fueron posibles, de acuerdo con lo investigado por Célius, sobre todo por la irrupción de los subalternos, como creadores y como consumidores de obras artísticas. En este sentido, las dos fuentes de alimentación de los creadores en Haití para realizar esta configuración, son la reconfiguración de la imaginería cristiana, particularmente la católica, y los recursos provistos por la oraliture (leyendas, cuentos, proverbios y adivinanzas).
Lo anterior dio lugar a una rica y compleja escena artística haitiana en la última mitad del siglo xx, caracterizada, también, por el uso de diferentes técnicas y materiales, así como por la presencia, más constante, de las artes escénicas, en particular, el performance y las instalaciones, además de su relación con otros fenómenos sociales de gran densidad, como lo fueron la larga dictadura duvalierista, la migración, la conformación de una diáspora artística haitiana más numerosa y variada, las relaciones entre esta diáspora y los artistas residentes en Haití, el surgimiento de colectivos artísticos, la irrupción de la comunidad lgtbq+ en la escena artística haitiana y en la de la diáspora y la violencia y el deterioro del país en general.
Entre las reproducciones que hay en el libro, me interesa particularmente la pintura de Philomé Obin, titulada Visite du président F. D Roosevelt au Cap-Haïtien le 5 juillet 1934, de 1944, porque fue la pintura que llamó la atención del crítico de arte cubano, José Gómez Sicre, quien la consideró una obra de arte, cuando las autoridades del Centre d’Art la tenían en el sótano porque Obin era un “aprendiz”. Por otro lado, la obra de Jean-Claude Garoute, conocido como Tiga, llamada Soleil brûlé, de 2003, muestra la técnica homónima, inventada por este pintor, que consiste en mezclar tinta y ácido para poder captar mejor la luz. También hay imágenes de objetos volúmetricos creados, como es el caso de un antigua brida de caballo, recubierta con grapas metálicas, la obra se llama Runaway, de 2014, es de Sasha Huber y tiene una leyenda que dice: “En memoria de todos los seres que huyeron de la esclavitud”. Imposible sería hablar de cada una de las imágenes reproducidas en el libro, no obstante, quiero recomendar a los lectores el análisis que hace Carlo Célius en este texto, de la pintura de Célestin Faustin, llamada Cérémonie en bleu, de 1981.
Es posible que en esta reseña se muestre un interés mayor por la creación plástica haitiana producida en el siglo xx, debido a que ese periodo de tiempo de la historia haitiana es la materia de estudio de la autora. Sin embargo, no es el caso del libro aquí reseñado, en él hay una equilibrada atención a las producciones artísticas producidas tanto durante el siglo xix como también a las nacidas durante los siglos xx y xxi.
Por lo tanto, me es grato recomendar ampliamente el libro Création plastique d´Haïti. Art et culture visuelle en colonie et postcolonie, cuya traducción al español, aún inexistente, sería una inmejorable puerta de entrada a la creación plástica haitiana para los lectores hispanoparlantes que no lean en francés. Sin duda, una lectura imprescindible para los especialistas, una lectura dialógica para los artistas y estudiosos de materias afines, una invitación permanente a conocer y saber más para todos los lectores con interés y curiosidad por la cultura visual y la creación plástica haitianas.
Margarita Aurora Vargas Canales
mvargasc@unam.mx
1 La presente reseña es producto de una estancia sabática, con apoyo del paspa (Programa de Apoyos para la Superación del Personal Académico de la unam), realizada en la Université Paris 8, de julio a septiembre de 2023.
2 Éstas son algunas de las obras más representativas del pensamiento crítico haitiano del siglo xix, sin embargo, estos autores tienen otras publicaciones sobre temáticas diversas.
3 Véase Palabra y fusil en el anticolonialismo caribeño de expresión francesa. México: unam-cialc, 2022.75, donde propongo traducir L’Indigénisme por Movimiento de lo Autóctono, entendido como lo auténtico de la cultura haitiana.
4 Véase, del mismo libro, la página 26.
5 El producido por artistas haitianos, quienes encontraron en el universo del vudú, en los adornos de los frontispicios de las casas y en las manifestaciones de la vida campesina, entre otros, temas de inspiración para su pintura. Gran parte de los pintores pertenecientes a esta corriente no tenían una formación académica. Algunos críticos de arte, como el mismo Carlo Célius, han documentado la relación entre la etnología y la pintura naïf e incluso propone una nueva lectura de la Escuela Haitiana de Etnología en relación con esta pintura.
Enlaces refback
- No hay ningún enlace refback.